

Ricky estuvo unos instantes sin aliento, entre el montón de periódicos desparramados por el suelo. Por fin se puso en pie y miró por la ventana que quedaba por encima de su cabeza. Pudo ver la calle, pero Joey y Will parecían haberse esfumado.
«¿Qué haré?», se preguntó, mientras miraba todo lo que había a su alrededor. Vio que las paredes estaban cubiertas de armarios. Ricky se preguntó qué habría guardado en ellos.
—Ha sido una tontería venir aquí —pensó el pecoso—. No hay fantasmas.
Pero, apenas había tenido ese pensamiento cuando oyó un ruidito apagado.
El pequeño no sabía qué hacer. No había donde esconderse. Sólo podría escapar por la ventana. Dio un salto, y se aferró al alféizar con la punta de los dedos, pero resbaló y volvió a caer al suelo.
Los extraños y apagados ruidillos iban aproximándose.
«Pues ¡si puede ser que haya un fantasma!», pensó el pecoso, aterrado, sin atreverse ni a volver la cabeza para mirar.
Todo lo que hizo fue doblar las piernas y estaba a punto de saltar otra vez hacia la ventana cuando notó que una mano grande y huesuda se apoyaba en su hombro.
Como estaba demasiado asustado para poder gritar, todo lo que hizo fue girar sobre sus talones. Y entonces se encontró frente al rostro de un anciano.
—¿Cómo has podido llegar aquí, hijito? —preguntó una voz afable.
—Es que… me empujaron —contestó Ricky sinceramente y en seguida explicó cómo le habían engañado Joey y Will.
El ancianito soltó una risilla, alargó la mano hasta detrás de uno de los armarios y oprimió un interruptor para encender la luz.
—Han debido de ser los dos golfillos que ayer andaban husmeando por aquí —comentó.
Ahora que brillaba una espléndida luz, Ricky quedó muy tranquilizado, viendo que el rostro del señor Fundy tenía una expresión simpática y adormilada. El cabello blanco, muy revuelto, le caía casi hasta los párpados.
—También yo fui pequeño en otros tiempos y no dejé de hacer alguna que otra travesura —dijo, sonriendo—. Ven conmigo.
—¿Qué tiene usted en todos esos armarios? —preguntó el pecoso, mientras subía unas escaleras.
—El trabajo de toda mi vida, hijo.
El viejecito explicó que en aquellos armarios conservaba los negativos de todas las fotografías que había hecho desde hacía cincuenta años.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. Me gustaría haber vivido en los tiempos antiguos.
El señor Fundy llevó a Ricky hasta una pequeña sala de estar. En una esquina se veía un piano viejo. En el otro extremo, un sofá y una butaca, muy mullidos. Ricky se fijó en seguida en que todas las paredes estaban casi cubiertas de fotografías ya borrosas.
—Gracias por haber sido tan bueno conmigo, señor Fundy —dijo con sinceridad, el pequeño—. Y siento mucho haber venido a curiosear en su casa sin permiso.
—No hay ni que hablar de eso —contestó el amable caballero. Luego quedó pensativo y, al fin, dijo—: ¿Querrías hacerme un favor?
—Favor con favor se paga —contestó muy serio Ricky, que había oído aquella frase a algún adulto—. ¿Qué quiere que haga, señor Fundy?
El fotógrafo dijo que deseaba comprar un poco de carne de cordero a un carnicero que estaba un poco lejos de su casa.
—Estupendo. Yo se la traeré —se ofreció el pequeño.
—Que carguen lo que cueste a mi cuenta.
Ricky salió a toda prisa, montó en su bicicleta y pedaleó, alejándose. No había recorrido mucho trecho cuando vio que Joey y Will salían de detrás de unas matas que había a un lado del camino. Los dos chicazos quedaron como alelados al ver que Ricky marchaba muy alegre, silbando una cancioncilla.
—¿Qué… qué ha pasado? —preguntó Joey que había levantado la mano para pedir a Ricky que se detuviera.
—¿Cuándo? ¿Después que me empujasteis?
Joey estaba muy aturdido. Tartamudeando, contestó:
—Es que Will tropezó conmigo y… yo… yo debí de tropezar contigo. ¿Has visto algún fantasma ahí dentro?
—No os lo diré, porque no sois miembros del Club. Nosotros reservamos los secretos solamente para los miembros del Club.
Joey y Will se miraron uno a otro, con expresión de envidia.
—Puede que lo mejor sea que tú entres en ese Club —dijo Will—. Si pasas la prueba, también yo me apuntaré.
Muy avergonzado, Joey montó en su bicicleta y se alejó, seguido de Will.
Ricky fue a la carnicería y regresó a casa del señor Fundy, llevando una bolsa marrón.
—Aquí está, señor Fundy.
El ancianito dio las gracias al pecoso y quiso dejarle unas monedas en la palma de la mano.
—No, no —protestó Ricky—. Lo he hecho como un favor, señor Fundy.
—Eres un gran muchacho —dijo el anciano—. Si alguna vez puedo yo hacerte un favor, no tienes más que pedírmelo.
Ricky llegó a su casa en el momento en que sus hermanos y sus amigos bajaban al sótano para reanudar la reunión del Club.
Todavía emocionado, les contó lo que le había sucedido.
—Ahora, Joey y Will tendrán más ganas que nunca de unirse a nosotros —dijo, al terminar.
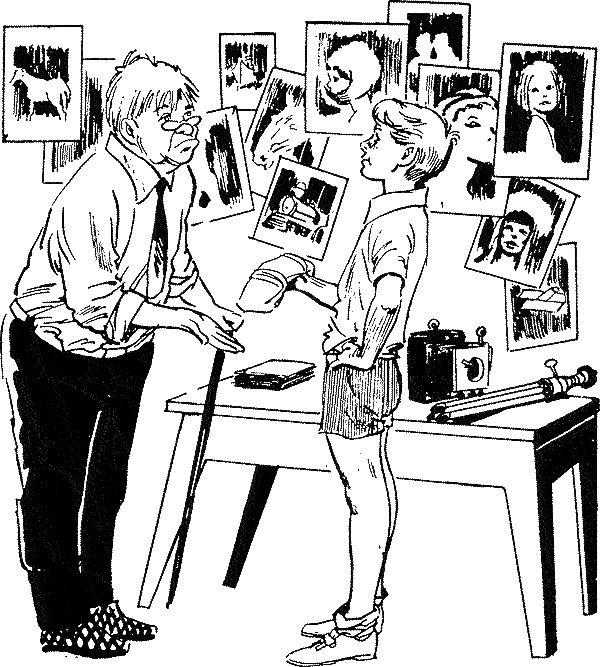
—Si vienen, les tendremos preparada una sorpresa —aseguró Pete.
En seguida se reanudó la votación y todos quedaron de acuerdo en dedicarse a buscar el fantasma de la casa de la señora Neeley.
Por la noche, durante la cena, los cinco hermanos hablaron con sus padres de su proyecto. La señora Hollister era delgada y esbelta, con ojos azules y cabello rubio. Su marido era alto y atlético, con un rostro muy simpático que se llenaba de arruguitas alrededor de los ojos, cuando sonreía. El señor Hollister era el dueño del Centro Comercial, situado en la zona comercial de Shoreham. El Centro Comercial era una combinación de ferretería, juguetería y tienda de artículos deportivos.
—Habéis resuelto ya muchos casos, hijos —dijo la señora Hollister, mientras Pam le servía el postre de pastel de manzana—. Pero éste me parece el más misterioso de todos los que habéis tratado.
—Considero que vais a encontraros con que el fantasma no es más que el viento silbando dentro de la vieja casa —terció el señor Hollister—. Seguramente lo aclararéis todo en un momento.
—Y si es así, es posible que la señora Neeley se decida a venderme el viejo reloj de pared que he admirado muchas veces —comentó la madre de los pequeños.
Y el padre añadió:
—¿Vuestro Club de Detectives tiene alguna clave secreta?
—Todavía no —contestó Pete—. Tendremos que inventar una, y pronto.
—Tendrá que ser muy sencilla, para que podamos aprenderla de prisa —apuntó Pam.
—¿Convendrá más que sea escrita o por señas? —preguntó Pete.
—¿Cómo el lenguaje por señas de los indios? —terció Ricky. Y señalando primero al plato y luego a su persona, el pecoso añadió, bromeando—: Yo, Gran Jefe, comerme segundo postre.
—También yo comerme otro —anunció Pete, al ver que la señora Hollister servía más postre al pelirrojo—. Mamá ha dicho que Pam y yo podremos ir a visitar a la señora Neeley en cuanto mi hermana acabe de ayudar a fregar los platos.
Cuando estuvo seco y guardado el último plato, Pete y Pam se marcharon. Los dos hermanos pedalearon hasta el otro extremo de la ciudad y luego descendieron por un caminillo serpenteante. Al poco rato llegaron a una gran propiedad, separada del camino por una cerca de negros barrotes de hierro. Detrás de la cerca había un trecho de espesa maleza, entre la que sobresalían altos árboles, algunas de cuyas ramas descendían hacia el camino.
Por fin llegaron los dos hermanos a un sendero que conducía a una verja que estaba abierta. Pam y Pete entraron.
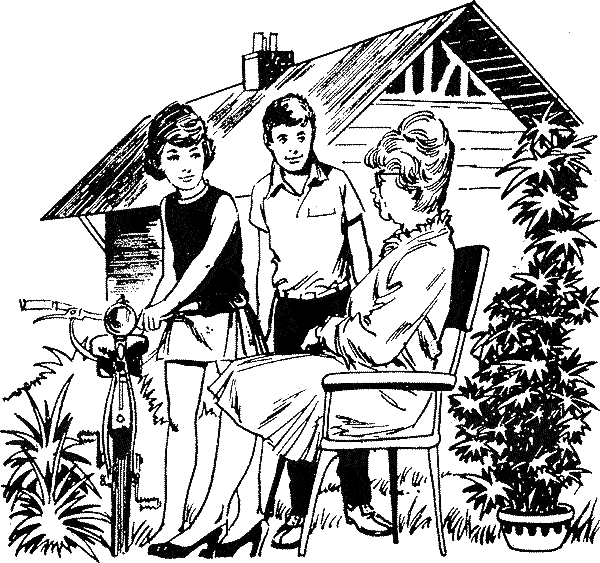
A su derecha encontraron una casita de piedra, en la que en otro tiempo debió de vivir el guarda de la finca. En el césped de la entrada, sentada en una butaca de jardín, vieron a una obesa anciana. Llevaba lentes con montura de oro, y el cabello, que por el color parecía una mezcla de sal y pimienta, lo tenía recogido en la coronilla, formando un gran moño.
—Somos Pete y Pam Hollister —se presentó Pete—. Hemos venido a decirle que querríamos ocuparnos de cazar a ese fantasma.
La señora Neeley bajó la cabeza para mirar a los dos hermanos por encima de las gafas.
—¿Cazadores de fantasmas, unos niños tan jóvenes? —Quedó unos momentos silenciosa y luego exclamó—. Pero ¡si yo conozco a vuestra madre! Ha venido a ver mis objetos antiguos y varias veces.
—Y le gusta mucho su reloj de pared —dijo Pam sonriente.
—Ah, sí. Ese reloj. Es una de las cosas que me están volviendo loca.
—¿Qué es lo que pasa con ese reloj? —preguntó Pete.
—Da trece campanadas. Pero sólo después de oscurecido. —La ancianita movió repetidamente el dedo índice al añadir—: Aquello está muy oscuro por la noche. No hay luz eléctrica en la vieja casona.
Los dos niños, todavía sentados en sus bicicletas, escucharon con interés las preocupadas explicaciones de la viejecita.
—Mi Casa Antigua tiene un fantasma. —La señora Neeley pronunció aquellas palabras solemnemente, mientras su barbilla temblaba—. Y ese fantasma me está dejando sin parte de mi negocio.
—Mamá nos ha dicho que cobra usted una entrada para dejar ver sus tesoros —dijo Pam.
—Ése es el único medio de vida que tengo —declaró la viejecita—. Pero ahora están sucediendo por aquí cosas tan extrañas que a la gente le da miedo entrar en mi casa.
Mientras hablaba, la anciana señalaba en dirección al lago. Los niños volvieron la cabeza y vieron una gran mansión de piedra, de forma rectangular. En cada extremo se veía una gran chimenea que parecía elevarse al cielo ya muy oscuro. Los Hollister habían visto muchas veces aquellas chimeneas, cuando navegaban por el lago, pero nunca habían estado tan cerca de la casa como ahora.
—¿Qué otros misterios hay, además del reloj? —preguntó Pete.
—Pues… Hay una rueca —respondió la señora Neeley—. No se sabe por qué, gira sola. Además, se ven luces extrañas y se oyen ruidos.
—Y golpecitos en las ventanas, supongo —dijo Pete, con una sonrisilla.
—Joven, esto no es cosa de risa —declaró la señora Neeley, con voz chillona, debida al nerviosismo.
—Perdone —se disculpó Pete—. Puede que sea el viento el que hace esos ruidos, señora Neeley, y a lo mejor las ramas de los árboles golpean los cristales.
—Si miras con interés, joven, verás que no hay ningún árbol cerca de mi vieja casa —declaró la señora.
Pete se sintió muy apurado y sus mejillas se cubrieron de un color amapola. El hecho de que ni él ni sus hermanos creyeran en fantasmas no mejoraba las cosas para la señora Neeley. Se advertía claramente que la señora estaba nerviosísima.
Pam intervino entonces, diciendo:
—Señora Neeley, Pete, yo y el Club de Detectives haremos todo lo que podamos por ayudarle a resolver su misterio…, si usted nos lo permite.
La expresión de la señora Neeley cambió, y en su rostro apareció una sonrisa.
—Puede ser peligroso y no me gusta ver que unos jovencitos como vosotros se meten en conflictos —dijo.
—No se preocupe. Tendremos cuidado —aseguró Pete, queriendo tranquilizarla.
Mientras hablaban con la señora se hizo de noche y, a orillas del lago se encendió un faro antiniebla que iluminó los alrededores de la vieja casa de piedra.
De repente, la señora Neeley dejó escapar un grito ahogado, mientras señalaba hacia la casa.
—¡Mirad! Ahí está.
—¿Qué? —preguntó Pete, girando en redondo.
—La luz. ¿No veis?
En una ventana de la buhardilla, cerca de la chimenea, se encendía y apagaba una luz parpadeante. Pete y Pam miraron con los ojos redondos de asombro. Por la espina dorsal de los dos hermanos subió un escalofrío al escuchar un lamento apagado que cruzaba la silenciosa noche, y que, al parecer, procedía de la vieja mansión.