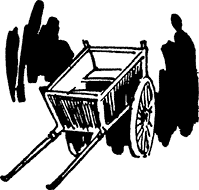
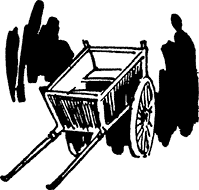
Cuando Pam gritó a «Zip» que detuviera la rueda, las orejas del animal se pusieron tiesas al instante, como si hubiera comprendido con toda exactitud lo que su amita quería.
De un gran salto, el perro se abalanzó contra la rueda, que osciló un instante hasta que, ¡plop!, cayó al suelo, a pocos centímetros del bonito porche encristalado.
—¡«Zip» es un héroe! —gritó Holly, bailoteando.
—¡Uuuf! Qué poco faltó —murmuró Pete, echándose hacia atrás la gorra, para enjugar el sudor de su frente.
—¡Y tan poco! —concordó Dave—. ¡Qué perro tan inteligente!
Mientras «Zip» olfateaba la rueda que acababa de detener, los demás niños corrieron a su lado, Sue incluida. En aquel momento, la pequeñita se echó a llorar.
—¡Se nos ha «rompido» nuestro carro! —balbució.
Y unas gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. En aquel momento, una señora sonriente abrió la puerta de la casita blanca. Los niños la conocían: era la señora Wallace.
—He visto lo que ha ocurrido —dijo, afablemente—. Vuestro perro ha hecho una verdadera hazaña y voy a darle una recompensa.
Entró a buscar una enorme galleta moldeada en forma de hueso, y se la ofreció a «Zip», que la tomó muy contento.
—Pero ¿por qué estás llorando? —dijo la amable señora, fijándose en Sue—. Vosotros sois los Felices Hollister, ¿no es cierto? Pues te advierto que la gente feliz no llora. —Echándose a reír, la señora Wallace añadió—: Además, si no te secas en seguida esas lágrimas, se te van a convertir en hilitos de hielo cuando lleguen a la nariz.
Aquella explicación hizo reír a Sue.
—Confío en que podáis reparar vuestro carro —dijo la señora.
Después que la señora Wallace entró en su casa, Pete y Dave recogieron la rueda. Ricky había localizado la tuerca suelta y la enroscó, mientras «Domingo» esperaba, pacientemente, a que todo estuviese concluido.
«Zip» volvió a saltar al carro y Pam condujo a «Domingo» a casa. Allí, Pete buscó una llave inglesa más grande y ajustó la tuerca con fuerza.
—Ahora ya no se soltarán las ruedas —dijo.
Pam y Sue aplaudieron, muy contentas.
Los niños jugaron con el carro hasta el oscurecer, dando paseos en él, de dos en dos, por delante de la casa. Llegaban Pete y Pam de dar un paseo cuando regresó el señor Hollister, que rió de buena gana al ver el extraño artefacto.
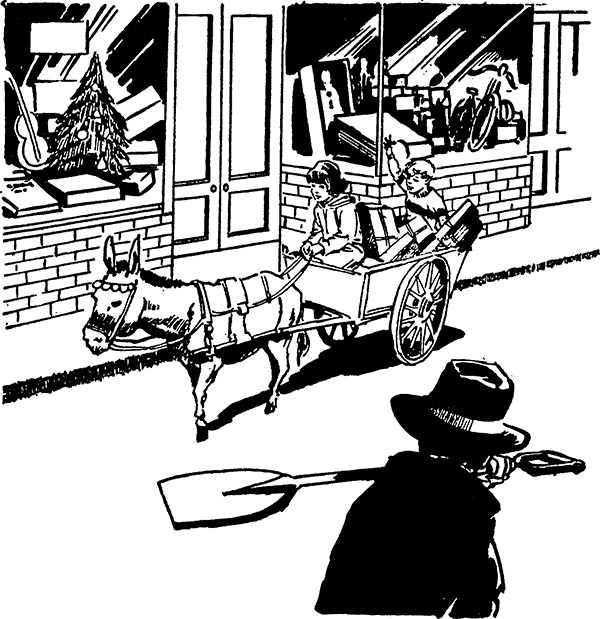
—Muy bien hecho —declaró—, pero me parece muy trabajoso para «Domingo». Será mejor que le desenganchéis ya.
Holly tomó a su padre de la mano, diciendo:
—Antes, ¿no quieres sentarte tú y probar cómo se va?
El señor Hollister apoyó un pie en la parte posterior, pero en el momento de levantar el otro pie, el carro se inclinó hacia atrás y el pobre «Domingo» se vio levantado en vilo.
El burro ejecutó una verdadera danza por los aires, pateando frenéticamente, al tiempo que rebuznaba. Incluso después de que el señor Hollister hubo bajado y el carro recuperó la adecuada posición, el aterrado «Domingo» siguió exhalando sus lúgubres ¡Iiiaah, iiiaaah!
Holly y Sue corrieron a su lado y estuvieron abrazando y acariciando a «Domingo» hasta que se tranquilizó. Entonces, los Hollister estallaron en risas.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Me hubiera gustado tener una foto de «Domingo», el burro volador.
A la hora de cenar, Ricky explicó a su padre que necesitaba ganar dinero para regalar unas cestas navideñas a una familia pobre, y que había pensado conseguirlo haciendo recados para el Centro Comercial.
—¿Me dejarás, papá?
—Muy bien. Pero será mejor que Pam te acompañe. Pasad por la tienda mañana, al salir del colegio.
Al día siguiente, en las escuelas de Shoreham sólo se daba clase medio día, porque había reunión de profesores. En cuanto acabaron de comer, Ricky y Pam engancharon a «Domingo» a la carreta y Pam condujo hacia el Centro Comercial. La tienda estaba llena de compradores, con motivo de la Navidad.
—Tinker ha dejado vuestros paquetes allí —dijo el señor Hollister a su hijo, señalando la trastienda—. Cada paquete lleva el nombre y dirección correspondientes.
Pam ayudó a su hermano a colocar los paquetes en el carro.
—Este de aquí no está marcado —observó Pam.
—Iré a preguntarle a Tinker para quién es —dijo Ricky y se acercó al amable dependiente de cabellos grises.
—¡Ah! ¿Aquella larga caja de cartón? —le respondió Tinker—. Es una tabla de planchar para la señora Ritter, de la calle de la Haya, 16.
Ricky se apresuró a llevar la caja al carro, que estaba detenido delante del Centro Comercial. «Domingo» emprendió un trotecillo por la calle principal de Shoreham. Las gentes se paraban a decir adiós a los dos hermanos, y los coches hacían sonar sus bocinas, a modo de saludo.
—Podemos ir primero a casa de la señora Ritter, y así dejaremos en seguida esa caja tan grande —propuso Ricky.
Unos minutos más tarde se detenían ante el número 16 de la calle de la Haya. Ricky sacó de la carreta el largo paquete y lo llevó hasta la entrada. Cuando tocó el timbre, salió a abrirle una señora de cabellos canosos.
—Aquí tiene usted su tabla de planchar del Centro Comercial, señora Ritter —dijo Ricky, dándose mucha importancia.
—Muchas gracias, jovencito. Pero ¿no eres demasiado pequeño para que te envíen a llevar paquetes tan grandes?
Cuando Ricky explicó que su hermana y él estaban haciendo aquel trabajo para ganar algún dinero con que ayudar a comprar la cesta de Navidad para una familia pobre, la señora Ritter sonrió, diciendo:
—Toma. Puede que esto os sirva de ayuda, también.
Y dejó en la mano de Ricky una moneda de medio dólar. El pequeño le dio las gracias y volvió al carro, para decirle a su hermana:
—Mira lo que nos ha dado la señora Ritter. ¡Medio dólar! Fíjate; ya hemos ganado algo de dinero.
—Es estupendo —asintió Pam. Y levantando las riendas, gritó—: ¡Arre!
No había dado el burro ni dos pasos, cuando la señora Ritter volvió a abrir la puerta y gritó:
—¡Eh, muchachito! ¡Aquí ha habido un error!
Ricky sintió un ligero susto, pero en seguida bajó del carro y avanzó valerosamente hacia la casa.
—¿Sabes lo que me has traído? —preguntó la señora Ritter, echándose a reír—. ¡Un tobogán! ¿Cómo quieres que me planche los vestidos en un tobogán?
Ricky estaba muy apurado, pero no tuvo más remedio que echarse a reír, en vista de su equivocación. Debía haber cogido una caja por otra.
—Volveré a la tienda a buscar su tabla de planchar —dijo.
A Tinker le dio risa cuando supo la equivocación sufrida.
—De todos modos, ¿por qué no vais a llevar el tobogán? —dijo—. Es para la casa del señor Kent. Ya le conocéis.
—Sí, sí —respondió Pam—. Es aquel señor tan simpático, el director de la sección Vida Animal, de «El Águila de Shoreham». —El verano pasado los Hollister había tenido una extraña aventura en la oficina de aquel señor—. Vamos a llevar el tobogán, Ricky.
Los dos hermanos, otra vez en camino, fueron a entregar la tabla de planchar a la señora Ritter, y después tomaron la dirección de la casa de los Kent. La señora Kent dijo que se alegraba mucho de que le hubieran llevado el encargo con tanta prontitud. Y al enterarse de los planes de la escuela, dio a Ricky cincuenta centavos de propina. Cuando el pequeño se disponía a marchar, la señora Kent se inclinó y le susurró al oído:
—El tobogán es para mi hijo Roger. ¿Serás capaz de guardar el secreto hasta Navidad?
—Sí, señora Kent —afirmó Ricky.
—Sobre todo, no le hables a él de eso.
Ricky prometió guardar el secreto. Luego se reunió con Pam para ir a llevar otro paquete. Varias personas le dieron dinero para la cesta navideña y, cuando todos los paquetes estuvieron entregados, se encontró con que había reunido tres dólares y veinticinco centavos. Guardó el dinero bien apretado en la palma de la mano, dentro del guante, para no perderlo.
—Has hecho un buen trabajo —dijo el señor Hollister a su hijo, cuando Ricky y Pam volvieron a la tienda—. Bien. Aquí tengo algo para mi recadero. Un dólar setenta y cinco. Ahora ¿cuánto tienes en total?
—Vaya, papá; tengo cinco dólares.
—Sí. Es un buen pico para la cesta de Navidad.
Ricky se sentía muy feliz cuando Pam y él marcharon hacia su casa, conduciendo a «Domingo» a través de estrechas calles. Al pasar por la zona verde de la ciudad, vieron a una señora poniendo un nacimiento entre dos abetos. Estaba disponiendo las figuras bíblicas de tamaño natural, hechas en cartulina, en un cobertizo, y extendía paja por el suelo. La escena empezaba a presentar el mismo aspecto que el pesebre que Pam y Ricky habían visto con frecuencia en estampas.
—Bonito burro el vuestro —comentó la señora, levantando la vista.
—Nos lo han traído de Nuevo Méjico —dijo Ricky, muy orgulloso.
—¿Le haréis participar en el concurso? —preguntó la señora.
—¿Qué concurso? —preguntó Pam.
Iba la mujer a contestar, cuando la interrumpió un hombre, que la llamó. Los Hollister esperaron, pero la señora no volvió a su tarea y, por lo tanto, los dos hermanos acabaron marchándose.
—¿Qué habrá querido decir, Pam? —preguntó Ricky—. ¿Crees que será Y. I. F.?
—No. No lo creo.
Pero, para más seguridad, la niña se acercó a preguntar a otra señora que estaba allí cerca.
—No. La que está preparando el Nacimiento es la señora Morris —contestó la desconocida.
Ricky le preguntó si sabía algo del concurso, pero ella dijo que no. Los niños se marcharon, hablando sobre el misterio, todavía sin resolver de su burro.
—Seguro que tiene algo que ver con el concurso —dijo Ricky.
Ya habían llegado a casa, cuando decidió volver a hablar con la señora Morris. Y así, en cuanto hubo guardado los cinco dólares en su escritorio, volvió a toda prisa a la parte baja de la ciudad. Pero la señora se había ido.
Cuando regresaba a casa, se detuvo a contemplar la escena de Papá Noel, en el tejado de la tienda de su padre. ¡Qué hermosa le pareció!
Después de aquel día tan atareado, los hermanos Hollister se acostaron temprano. De pronto, a medianoche, Ricky imaginó estar en un coche de bomberos. Se dio cuenta de que todo era un sueño cuando se encontró sentado en su cama. Pero no era extraño su sueño. ¡Primero una sirena, luego otra, sonaban en la distancia! Todos los otros Hollister estaban ya despiertos.
—¿Veis qué rojo está el cielo por allí? —observó Pam, mirando desde la ventana del dormitorio de sus padres.
—Oye, ésa es la zona en donde viven los Quist —añadió Pete—. Dios quiera que nuestro árbol de Navidad no se haya quemado. Papá, ¿puedo llamar a la policía para averiguar qué pasa?

Cuando su padre cabeceó, asintiendo, Pete descolgó el teléfono colocado en la mesita, entre las dos camas. El sargento que contestó a su llamada le dijo que Cal Newberry no estaba allí. Había salido a una tarea especial, a causa del gran incendio que se había producido en una granja de las afueras de la ciudad.
—¿Es la granja de los Quist? —preguntó Pete, muy nervioso.
—No. Está media milla más lejos —le repuso el sargento.
Pete suspiró, tranquilizado. Estuvieron todos observando hasta que fue disminuyendo el resplandor en el cielo. Entonces, la señora Hollister dijo:
—Creo que ahora ya se ha dominado el incendio, de modo que debéis volver todos al mundo de los sueños.
Por la mañana volvieron a hablar del gran incendio, hasta que el timbre del teléfono les interrumpió. Contestó Pete, que se encontró con que era Tinker quien llamaba.
—¿Quieres hablar con papá? —preguntó Pete.
—Sí… No. Díselo tú, Pete. ¡Ha sucedido algo horrible! Papá Noel, el trineo y todo lo que había dentro… ¡ha sido robado!