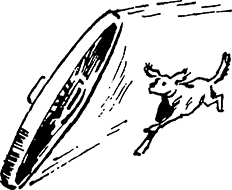
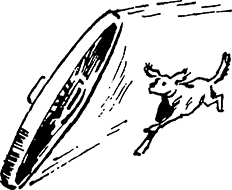
—Por favor, papá, vayamos a ver si han robado los regalos del trineo —suplicó Pam, mirando a Papá Noel, instalado en el tejado del Centro Comercial.
—Eso vamos a hacer —dijo el señor Hollister.
Después de asentar firmemente la escalera, subió por ella. Pete le siguió, llevando el poncho.
—¿Ha desaparecido algo? —preguntó, mientras su padre acababa de contar las cajas de alegres colores, adornadas con bonitos lazos.
—Celebro decirte que no. Nadie ha tocado nada —gritó, para que lo oyese Pam.
—Pero alguien ha debido de planear hacerlo —opinó Pete—. ¿No sería mejor guardarlo todo en la tienda?
El señor Hollister contestó que, teniendo en cuenta la eficacia de la policía de Shoreham, nadie podía atreverse a subir al tejado y robar los regalos navideños.
—Además —añadió, mientras Pete extendía su poncho sobre los regalos y lo remetía por los lados del trineo—, tengo entendido que un coche patrulla ronda constantemente por esta calle, durante las noches.
Tranquilizado al oír aquello, Pete siguió a su padre, escalera abajo, y entró con él en la tienda. Mientras volvían a casa, Sue se acurrucó junto a su madre y se quedó dormida. Cuando llegaron a casa, el señor Hollister subió en brazos a su hija menor. Sue no se despertó cuando la desvistieron y no abrió los ojos en toda la noche.
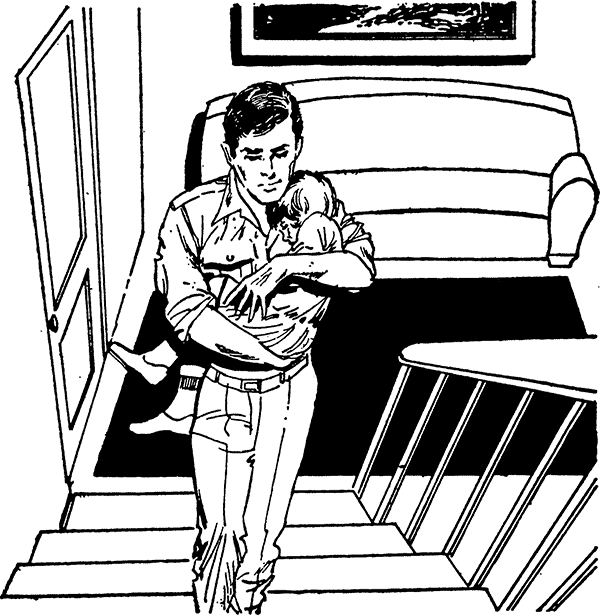
Entre tanto, Ricky encontró un aviso de telegrama en la puerta. El señor Hollister telefoneó a la central de telégrafos y supo que el telegrama era del señor Vega y decía así:
«No sé nada sobre nota burro. Agradeceré noticias cuando resuelvan misterio. Saludos a todos. Incluido “Domingo”».
—Vaya —murmuró Ricky—. Ahora tendremos que empezar todo otra vez. ¿Quién puede ser ese Y. I. F.? —murmuró hundiendo la barbilla entre las manos.
—Tengo una idea —dijo súbitamente Pam—. Puede que el piloto o alguna otra persona del avión lo sepan. Debemos llamar al aeropuerto para preguntarlo.
El señor Hollister hizo la llamada y habló con el capitán de las líneas aéreas. El hombre cotejó las iniciales de todas las personas que trabajaban con él, pero nadie tenía aquellas iniciales.
—¡Dios mío! —murmuró Pam, con desaliento—. ¿Cómo vamos a averiguarlo?
A la mañana siguiente, Ricky madrugó para limpiar el pesebre de «Domingo» y darle el pienso antes de ir al colegio. Y deseaba estar un rato a solas con el animal porque, en secreto, le estaba enseñando a hacer algunos ejercicios y piruetas.
—Un apretón de manos —ordenó. Y «Domingo», obediente, levantó su pezuña derecha. Como premio recibió una manzana.
Después, Ricky sujetó entre ambas manos la cabeza del burro y se la zarandeó de uno a otro lado, diciendo:
—¿Dos y dos son cinco?
Luego soltó la cabeza del burro, repitió la pregunta. «Domingo» se quedó mirándole sin moverse.
—No seas tonto, hombre. Bueno; tendré que darte otra lección al salir de la escuela. Tienes que saberte todos los trucos para Navidad.
Aquel día, la maestra de la clase de Ricky dijo que debían confeccionar cadenas de papel de colores para el gran árbol navideño que pondrían en el escenario el día de la representación. La maestra pasó tarritos de cola blanca y tijeras a los alumnos.
—Podéis empezar ahora mismo —dijo la señorita Berry.
Los ojos de Ricky despidieron chispitas de felicidad. Le encantaba manipular con la goma líquida. Estuvo un buen rato trabajando con todo interés, hasta que tuvo una larga tira de eslabones verdes, rojos y amarillos.
—Y ahora haremos unos farolillos de papel para el árbol —dijo la maestra, y añadió—: Así es como debéis pegar el soporte en la parte superior del farolillo.
Y para que todos lo aprendieran, pegó los extremos de una tirita de papel encima del farol.
Ricky hizo uno igual y luego decidió añadir una larga cadena al farolillo.
«Pero voy a necesitar más cola de pegar. Tomaré un poco del tarro de Jimmy» —se dijo.
Jimmy era el niño que se sentaba a su lado. Ricky se volvió velozmente y agachó la cabeza, en el preciso momento en que Jimmy levantaba de la mesa su tarrito de cola blanca.
¡PLOF! ¡La naricilla respingona de Ricky se sumergió en la blanda pasta!
—¡Bombas y granadas! —exclamó Jimmy, echándose a reír, sin poder evitarlo.
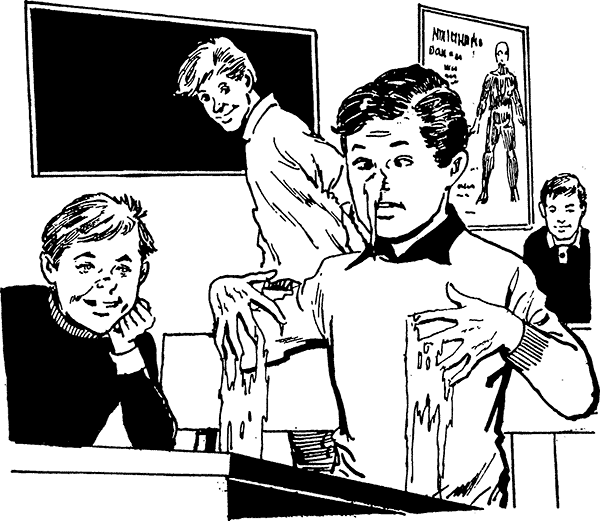
Todos los niños se volvieron a mirar, mientras Ricky se tocaba la nariz. Ahora, el pecoso tenía también los dedos blandos y pegajosos. Al verle así, todos sus compañeros se echaron a reír.
Aquello hizo que Ricky sintiera ganas de hacer tonterías. Por eso tomó la cadena de papel y se la pegó a la nariz.
—¡Miradme! ¡Soy un árbol de Navidad!
Y todos, hasta la maestra, rieron alegremente.
—Será mejor que vayas a lavarte la cara y las manos —dijo, luego, la señorita Berry.
Ricky hizo lo que ella le indicaba. Cuando el pelirrojo volvió, la maestra estaba diciendo:
—Ahora quería hablaros sobre adornos y regalos para las personas poco afortunadas.
Explicó que había una familia muy pobre que vivía a poca distancia de la escuela. ¿No sería hermoso preparar para ellos una buena cesta de alimentos? Todos los niños dijeron que sí, y la señorita Berry sugirió que los niños llevasen algún dinero que se hubieran ganado con su esfuerzo, si sus respectivos padres estaban de acuerdo. Todos palmotearon, diciendo que estaban dispuestos a ganar dinero para ayudar a aquella familia.
—Yo sé cómo conseguir dinero —anunció Ricky—. Con nuestro burro «Domingo». Veré si mi hermano me ayuda a construir un carrito; así podríamos ir a llevar encargos de la tienda de mi padre. Le traeré el dinero que ganemos, señorita Berry.
Jimmy Cox y los demás niños consideraron aquélla una gran idea, mucho mejor que quitar nieve a paletadas o fregar platos, para ganar algunas monedas.
—¡Qué gran idea! —dijo Pete, cuando el pelirrojo se lo explicó todo, según iban a casa—. Eh, Dave —llamó Pete, viendo pasar a su amigo—. Ricky y yo vamos a hacer un carrito para nuestro burro. ¿Quieres ayudarnos a buscar con qué hacerlo?
—Claro que sí —afirmó Dave, entusiasmado—. Ahora que me acuerdo, en la cuadra de casa hay dos ruedas viejas de carro y un eje. Puede que estén un poco herrumbrosas, pero creo que servirán.
—Estupendo —dijo Ricky.
Cuando las niñas de la familia Hollister conocieron el plan de los chicos, también quisieron participar. Holly dijo en seguida:
—He visto los restos de una carreta en el sótano de la casa de Donna Martin. Puede que su madre nos permita usarla.
Corrieron a casa de Donna y en seguida hablaron con la niña. La pequeña subió en busca de su madre, que apareció de inmediato.
—Sí. Claro que podéis usar esos restos de carro —dijo a los Hollister—. Yo jugaba con él cuando era niña. Siento que falten las ruedas.
—Ya tenemos ruedas —contestó Ricky—. Vamos, chicos: a recoger la carreta.
Todos los niños bajaron en tropel al sótano. Los chicos se encargaron de transportar la caja del carro hasta el patio y después fueron a casa de Dave, en busca de las ruedas y el eje. Lo encontraron todo en un viejo pajar, junto a un gran azadón.
—¡Canastos, si es precioso! —opinó Ricky.
Algo más arriba, colgados de un clavo, pendían algunos arneses.
—A lo mejor también podría serviros esto —ofreció Dave, descolgándolo, para quitarle el polvo.
—Seguro —asintió Pete.
Las dos ruedas estaban todavía en buenas condiciones, a pesar de la herrumbre y las telarañas que las cubrían. Parecían algo grandes para la carretilla de mimbre, pero eso no tenía importancia para los Hollister, que las transportaron, rodando, desde la cuadra de Dave a la casa de Donna. Les seguía Dave, cargado con un martillo, destornillador, llave inglesa, tornillos y tuercas.
Luego de volver la caja de carro boca abajo, Pete examinó la plataforma dé madera y decidió que el mejor sitio para colocar el eje era a treinta centímetros de la parte delantera. Olvidó por completo que había que pensar en un buen equilibrio. Una vez puesto el eje sobresalía algo más de un palmo por cada lado. Y, después de colocadas resultó que las ruedas levantaban la caja algo más de lo que todos habían imaginado.
—Está raro, pero muy bonito —opinó Holly.
Muy orgulloso, Pete se colocó entre las dos varas y tiró de la carretilla hasta su casa, seguido de los demás niños.
—Iré a buscar a «Domingo» —se ofreció Pam.
Ella se encargó de sujetar al burro, mientras los demás le colocaban los arneses. Cuando el animal quedó enganchado, el carrito se inclinó extraordinariamente hacia delante. Pero nadie se fijó en lo anormal que aquello era.
Ricky quería ser el primero en dar un paseo, pero Pete dijo:
—Pam, haz tú la prueba.
La niña soltó al burro, pero aún no había podido acomodarse en la carreta cuando llegó «Zip», corriendo. Con un gran salto, el perro se colocó en el carrito.
—¡Parece que «Zip» quiere ser el primero en probar! —rió Holly.
Pero las sonrisas se transformaron al momento en expresiones de preocupación cuando «Domingo», asustado por el salto de «Zip», emprendió la carrera. Los niños corrieron tras él, gritando a «Domingo» que se detuviera, y notando con asombro que «Zip» continuaba dentro de la carretilla. El hermoso perro pastor no parecía en absoluto preocupado por el hecho de que «Domingo» hubiera salido a la calle y corriera hacia el centro de la ciudad.
—¡Para, «Domingo», para! —gritaban los Hollister, pero el burro parecía resuelto a dar a «Zip» un largo paseo.
De repente apareció un coche que avanzaba en sentido contrario a la carreta. Los niños contuvieron la respiración. El burro se desvió hacia la derecha, pero la rueda del carro chocó con el bordillo. Un segundo más tarde se aflojaba la tuerca y la rueda salía disparada. El carrito se detuvo en seco, mientras la rueda saltaba al bordillo.
«Zip» saltó al suelo y corrió tras la rueda, que cruzó velozmente los jardines de varias casas.
Pete y Dave, que eran muy veloces, salieron en persecución de la rueda, para detenerla antes de que chocase con algo o con alguien. Pero la rueda les llevaba una buena delantera. De repente, Pete gritó:
—¡Mira, Dave!
La rueda acababa de patinar en un trecho de nieve y, tras cambiar de curso, avanzaba directamente hacia el porche encristalado de una casita blanca.
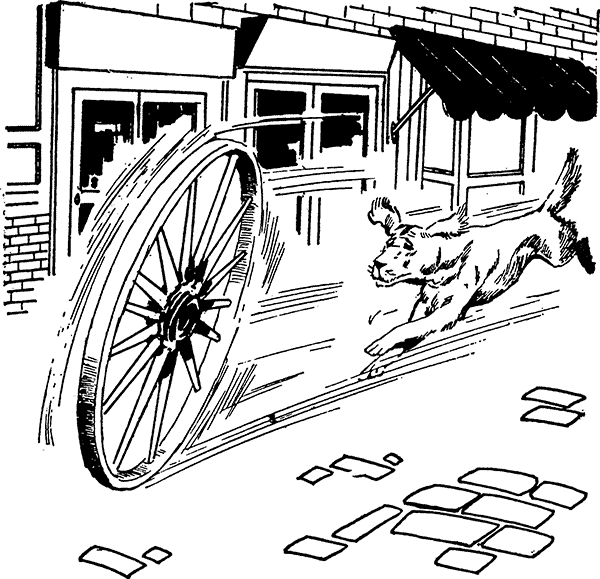
Holly se tapó los ojos con ambas manos y dejó escapar un grito. Era seguro que la rueda iba a romper todos los cristales. Para colmo de desgracias, el jardín de la entrada hacía un poco de declive y la rueda, al llegar allí, descendió aún con mayor rapidez.
Por lo visto, «Zip» consideraba que aquello tenía mucha gracia, pues seguía saltando y ladrando alegremente, detrás de la rueda.
De repente, Pam, que también corría y estaba casi a la altura de los chicos, tuvo una idea.
—¡«Zip», «Zip»! ¡Para esa rueda! ¡Coge la rueda, guapín! —gritó.