

—¿Quién ha dicho que no podemos quedarnos con nuestro burro? —preguntó Pete, sorprendido.
En aquel momento bajaban por las escaleras el señor y la señora Hollister.
—¿Qué estáis diciendo? —preguntó, al instante, el padre.
—Que… el Departamento de Higiene dice que… no podemos tener a «Domingo» —lloriqueó Pam.
—¿Cómo? —exclamó el señor Hollister, incrédulo—. ¿Quién ha dicho eso?
—Ese señor ha dicho que era del Departamento de Higiene.
—¿El señor Stone?
—No ha dicho su nombre, papá.
El señor Hollister dijo que el señor Stone, un cliente del Centro Comercial, era el presidente del Departamento de Higiene. Pocos minutos después, el señor Hollister estaba hablando con él por teléfono.
—No. Yo no he telefoneado a su casa —dijo el señor Stone—. Y no sé nada sobre su burro. En Shoreham no se pueden tener caballos, a menos que cuente con un establo especial para él. Pero la ley no incluye los burros —añadió, riendo—. Hablaré con los otros directivos, por si alguno ha telefoneado a su casa. Le llamaré a usted más tarde.
Cuando el señor Hollister estaba a punto de despedirse, el señor Stone añadió:
—Es extraño que dos personas me hayan telefoneado en tan breve espacio de tiempo, para hablarme de las ordenanzas con respecto a los establos.
—¿A qué se refiere? —preguntó el señor Hollister.
El señor Stone explicó que, poco antes, le había llamado un muchacho.
—Puede que tuviera algún potrillo nuevo —concluyó el hombre, antes de colgar.
Cuando el señor Hollister explicó a Pete y Pam lo relativo a la llamada del muchacho, Pete hizo un chasquido con los dedos, al tiempo que exclamaba:
—¡Apostaría algo a que ha sido Joey Brill! ¡Ya nos quiere gastar otra jugarreta!
—No os preocupéis de momento de eso, hasta que tengamos más noticias —dijo el señor Hollister, pasando un brazo por los hombros de su hijo.
Unos minutos más tarde telefoneaba el señor Stone para decir que ninguno de los miembros del Departamento de Higiene había telefoneado a los Hollister, y la familia podía tener al burro sin ningún problema.
—No necesitan ningún establo especial para él.
—Entonces, ¿podemos seguir teniéndolo en el garaje?
—Sí. Claro que pueden, señor Hollister, y deseo que sus hijos se diviertan mucho con él. Buenas noches.
El día siguiente fue un domingo soleado y resplandeciente, y los niños despertaron al sonido de las campanas de la iglesia. Encontraron a «Domingo» muy feliz y retozón, a la hora de darle de comer. Y cada niño dio un corto paseo sobre el animal.
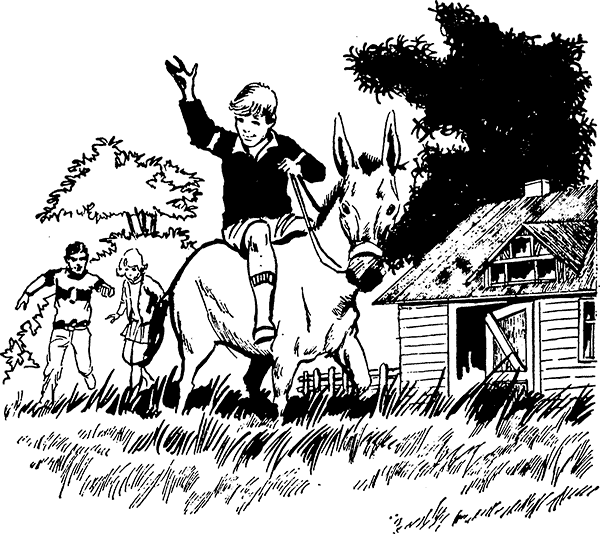
Toda la familia fue a la iglesia y comieron temprano. Después salieron para Clareton. Era una población pequeña y el señor Hollister no tuvo dificultades para encontrar la casa del señor Greer.
Todos salieron en tropel de la furgoneta, y Sue en seguida vio a un hombre que salía por la parte trasera de la casa, hacia un establo. La pequeña echó a correr por el camino y llegó a su lado.
—Venimos a comprar un Papá Noel, señor —anunció.
El hombre bajó la vista hacia la chiquitina y sonrió.
—Lo siento, nenita, pero se han agotado todos. Ayer vendí el último.
Sue hizo un puchero y por sus mejillas empezaron a resbalar lágrimas gordísimas. Luego, llorando ya con verdaderos alaridos, corrió al lado de su madre, que se acercaba por el camino.
—¡Ya han comprado nuestro Papá Noel, mamita!
Al oír aquello, el hombre se volvió y acudió a saludar a los visitantes. Cuando el señor Hollister dijo quiénes eran, el señor Greer se apresuró a pedir disculpas.
—¡Por el amor de Dios! No sabía que eran ustedes los Hollister. ¡Qué disgusto he dado a su hijita! Claro que tengo su Papá Noel. Vengan.
—¿Dónde tiene usted todos sus Papás Noel, señor Greer? —preguntó Ricky.
—En el establo, donde los hago —contestó el interrogado, abriendo la puerta.
Cuando entraron, los Hollister pudieron ver un trineo con ocho renos. Sentado en el trineo había un hombrecillo rechoncho y alegre, con traje y gorro encarnados.
—¿Es… es Papá Noel? —preguntó Holly, extrañada.
Porque la figura sentada en el trineo tenía, realmente, una expresión muy jovial y bonachona, pero si se trataba de Papá Noel, alguien le había afeitado el bigote, pensó Holly.
El señor Greer soltó una risilla. Se asomó a la puerta del establo y gritó en dirección a su casa:
—Emmy, Emmy, ¿quieres traerme los bigotes y un poco de cola? Es que, ¿sabéis? —añadió el señor Greer, dirigiéndose a los niños—; nunca pongo la barba y el bigote a Papá Noel hasta que está a punto de salir de aquí.
—¿Por qué? —quiso saber Sue.
—Porque a las golondrinas del establo les gusta hacer nidos en las barbas —fue la respuesta del señor Greer, que hizo reír a todos.
No le llevó mucho tiempo al hombre aplicar barba y bigote al mofletudo y colorado rostro de Papá Noel.
—¡Ahora sí que de verdad es él! —aprobó Holly.
El señor Hollister se sentía muy complacido con aquel conjunto de renos, trineo y muñeco.
—Es, exactamente, lo que me gusta para el Centro Comercial —dijo, sonriente.
Los ojos del señor Greer brillaban cuando pidió a sus visitantes que le observasen. Sacó un cordón eléctrico de debajo del trineo y pidió a Pete que lo conectase a un enchufe de la pared. El muchachito lo hizo así.
Al instante, el hocico del reno delantero se encendió, las cabezas de todos los animales empezaron a moverse de uno a otro lado y resonaron las alegres notas de la canción navideña «Alegres Campanas».
—¡Canastos! —exclamó Ricky, dando alegres saltos—. ¡Esto sí que está bien!
—¡Es lo mejor que he visto nunca! —confesó la señora Hollister.
—Supuse que les gustaría —sonrió el señor Greer, muy complacido.
—Pasaré mañana a recogerlo en la camioneta —dijo el señor Hollister.
Mientras los dos hombres se entretenían hablando unos momentos, los niños iban y venían en torno al trineo y se subían en él, imaginándose que viajaban con Papá Noel. Sue pidió a Ricky que la subiera en brazos para poder ver qué era lo que hacía que los renos moviesen el cuello. El chiquillo la subió tan alto como le fue posible, junto a una de las cabezas de renos. Sue prorrumpió en risitas de regocijo, cuando el hocico iba hacia un lado primero y luego hacia el otro, casi rozando su naricilla.
Cuando la pequeñita alargó un brazo para acariciar al animal, uno de los cuernos del reno se enganchó en el cuello del abrigo impermeable de Sue. La pobrecita Sue se vio arrancada de los brazos de su hermano y empezó a danzar por los aires, ahora hacia un lado, luego hacia el otro, enganchada en el cuerno del reno.
—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó la pequeña.
El señor Hollister corrió hacia la niña. En ese momento, el abrigo se desprendió del cuerno y… ¡PLOF! Por fortuna, Sue fue a parar a los brazos de su padre.
—¡Ay, papaíto, no me gustan nada estos paseos en reno! —dijo la pequeña, abrazándose con fuerza al señor Hollister.
—Bien. Creo que ya hemos visto bastante por hoy —dijo el padre—. Nos iremos ya.
Mientras él concretaba los últimos detalles respecto al Papá Noel, los demás echaron a andar hacia la furgoneta, sin cesar de hablar de su nueva adquisición. Pronto toda la familia estuvo en camino de regreso a casa. Esta vez pasaron por una carretera distinta y, en una gran pancarta situada junto a la calzada, Pam pudo leer:
¡DETÉNGASE AQUÍ!
¡CORTE SU ÁRBOL DE NAVIDAD!
—¿No te parece divertido, papá? —preguntó Pam—. ¿Por qué no nos detenemos?
El señor Hollister accedió y llevó la furgoneta al interior del sendero que llevaba a la granja.
—Pero ¿de verdad vamos a poder cortar nuestro árbol de Navidad? —preguntó Ricky, emocionadísimo.
A la izquierda de la casa había un bosquecillo de árboles de hoja perenne, de diversas variedades y tamaños. Un hombre con altas botas iba y venía entre ellos, colgando carteles en unos y otros.
Cuando el coche se detuvo, los Hollister salieron y se acercaron a aquel hombre. Él les dijo que su nombre era Quist.
—Elegid el que más os guste, hijos —dijo el señor Hollister.
—Éste es muy bonito —opinó Pete, señalando uno.
—Sí. Muy lindo —concordó la madre, contemplando el arbolillo de contornos uniformes—. Pero me parece un poco corto, ¿no crees, Pete?
—Me parece que tienes razón, mamá.
De repente, a lo lejos se oyó un gritito de regocijo. Todos se volvieron y pudieron ver a Holly que brincaba, contentísima.
—Mirad lo que he encontrado. ¡Venid en seguida!
Cuando llegaron junto a ella, Holly señaló a lo alto de unas ramas de un gran abeto.
—Tenemos que escoger este árbol, ¿verdad? Di que sí, mamá.
—Es un árbol imponente —declaró el señor Hollister—. Pero ¿qué harías con el nido?
—Sé un sitio donde podríamos ponerlo, papá —explicó Holly—. Lo llevaré a la escuela y la señorita Tucker Jo pondrá en nuestra exhibición de la naturaleza. ¡Yo seré la primera que habré encontrado un nido para esa exhibición!
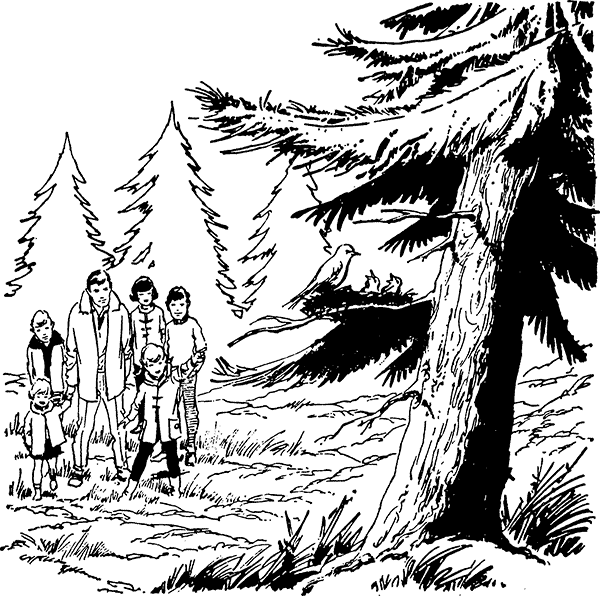
—¿Qué decís, hijos? —preguntó el señor Hollister—. ¿Cuántos votos a favor del árbol del nido para Holly?
Todos respondieron convencidos de que Holly había encontrado un árbol estupendísimo para su casa. Cuando preguntaron al señor Quist si el nido iba incluido en el árbol, el hombre respondió, jovial:
—Claro que sí, niños. Puede usted quedárselo, señorita. Yo la subiré para que lo tome. Puede llevarse el nido ahora y volver por el árbol más adelante.
Sostenida por las poderosas manos del granjero, Holly alcanzó el preciado nido. Lo tomó amorosamente y volvió a bajar al suelo. El granjero tendió una tarjeta al señor Hollister, diciéndole:
—Escriba aquí su nombre y dirección, y cuélguelo del árbol, por favor.
—¡Zambomba! ¡Huellas de conejo! —gritó Pete entonces.
—Vamos a seguirlas —sugirió Ricky—. Será divertido.
—Yo también quiero ir —dijo Pam.
Los tres hermanos corrieron entre los árboles, siguiendo las huellas zigzagueantes que se advertían entre la maleza. Cuando las pisadas del suelo se hicieron más visibles, Pete dio un silbido y exclamó:
—¡Se nota que el conejo corría a grandes saltos!
—¡Ya lo veo! ¡Allá va! —gritó Pam.
En lo alto de un montículo se veía un conejo blanquísimo. El conejo dirigió un vistazo a los niños y, en seguida, dio un gran salto. Lo último que desapareció al otro lado del montículo fue su cola.
—¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlo! —gritó Ricky.
Alejándose del bosquecillo donde crecían los árboles navideños, los niños se internaron en un maizal, en uno de cuyos extremos corría un arroyo. El conejo cruzó el helado arroyo y se perdió en algún trecho de boscaje, al otro lado.
—Lo rodearemos —propuso Ricky, muy eufórico.
—No estoy segura de que el hielo del arroyo soporte nuestro peso —objetó Pam.
Pero los chicos no querían interrumpir la persecución.
—El hielo tiene aspecto de estar muy sólido —afirmó Pete—. Voy a probar.
Abriendo la marcha, Pete se posó alegremente sobre la capa de hielo que cubría el riachuelo. En vista de que resultaba resistente, siguió adelante.
—Estupendo. ¡Seguidme!
Pero aún ni había acabado de decir esto cuando, ¡CRUNCH! El hielo se resquebrajó. Antes de que Pete tuviera tiempo de correr a la orilla, el hielo dio paso al agua y… ¡Al agua fue a parar Pete!