

—¡Mamita, por la puerta principal está entrando un «catero» de telegramas! —gritó la rubita Sue Hollister, que había entrado corriendo en la cocina, con su gato «Mimito» en brazos.
Impaciente, empezó a dar tirones de la mano de su madre, insistiendo:
—¡De prisa! ¡Debe de ser muy «portante»!
La señora Hollister sacó del horno una bandeja de dulces y fue con su hija hasta la entrada.
—Telegrama para la señorita Sue Hollister —dijo el muchacho, sacando un sobre amarillo del bolsillo de su chaqueta.
La señora Hollister tomó el sobre, dio las gracias al repartidor y cerró la puerta, porque era diciembre y soplaba un fuerte viento.
—¿Qué es, mami? —preguntó Sue, dando saltitos en torno a su madre.
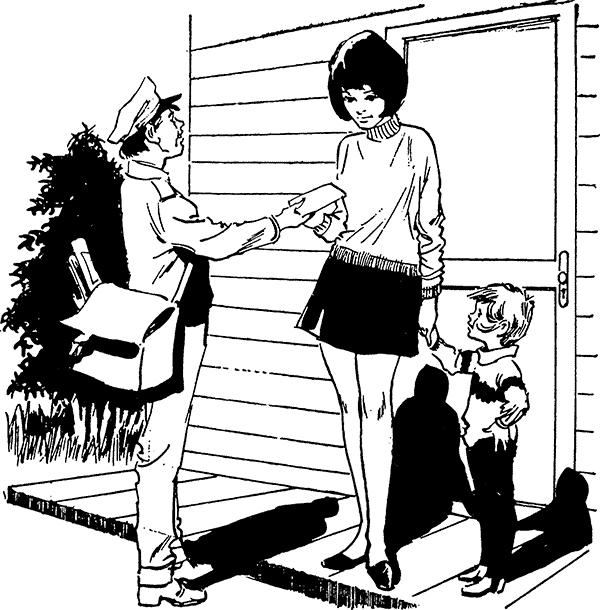
—No tengo la menor idea —contestó la guapa señora Hollister—. ¿Por qué no lo abres?
Sue dejó el gatito en el suelo, con toda delicadeza, y tomó el sobre con sus manitas gordezuelas. Abrió el telegrama, se lo tendió a su madre y pidió:
—Léelo, mamita.
Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de la madre cuando ojeó el papel.
—Es del señor Vega.
—¿El señor Vega, aquel que visitamos en el Oeste, este verano?
—Sí. Y ¿recuerdas que prometió regalarnos un burro?
—¿«Domingo»?
—Eso es. Pues el señor Vega nos envía a «Domingo» por avión. Llegará al aeropuerto de Shoreham mañana a las diez.
Sue estaba tan entusiasmada que gritó y dio varias zapatetas. Luego, al quedarse quieta, dijo a su madre:
—Es mi primer regalo de Navidad de este año.
Cuando, unos meses atrás, la familia Hollister visitó Nuevo Méjico, estuvieron viviendo con los señores Vega y sus hijos Diego y Dolores. Los Vega tenían siete burros, cada uno con el nombre de un día de la semana. A Sue le agradó «Domingo» en especial, al que a veces llamaba «Dominguito», y el señor Vega le dijo que podía quedárselo como regalo de él. Pero había transcurrido tanto tiempo que todos creían que el señor Vega se había olvidado de enviarlo.
Sue estaba deseando poder contar la novedad a sus hermanos. Y cuando oyó sus voces en el porche posterior, así como los pasos en el suelo de las botas para la nieve, corrió al encuentro de Pete, Pam, Ricky y Holly, Unos instantes después todos entraban apresuradamente en casa.
—¡Qué contenta te veo, Sue! —comentó Pam, morena de once años.
—¡Canastos! ¿Qué es lo que pasa? —preguntó el pelirrojo Ricky, de siete años, al quitarse la capucha y ver el telegrama en manos de Sue.
—Una «sorpresa».
Holly, de seis años, se retorció las trencitas y esperó, mientras Pete, un muchachito de doce años, con el cabello cortado a cepillo y una sonrisa franca y simpática, decía:
—Anda, Sue, ¿cuál es tu gran secreto?
—¡«Domingo»! ¡Vamos a tener al burrito «Domingo»!
—¿Cómo? —preguntaron los otros, a coro—. ¿Cuándo?
—Mañana por la mañana —replicó Sue, añadiendo que el animal llegaría por avión.
—¡Qué lío! —murmuró Ricky—. ¿Cómo vamos a meterle en casa?
—¿Y dónde dormirá «Domingo»? —comentó Pam.
—En mi cuarto, claro —contestó Sue, muy decidida.
Todos sus hermanos se echaron a reír.
—Me temo que «Domingo» tendrá que vivir al aire libre —dijo la señora Hollister.
—¡Ya sé! —dijo Pam—: Podemos construir un establo para «Domingo» en el garaje. Es bastante grande.
Durante los minutos siguientes, todos hablaron a un tiempo del estupendo regalo. Hasta que la señora Hollister dijo:
—Supongo que Pete y Ricky buscarán una solución para traer a «Domingo» desde el aeropuerto a casa, y las niñas le prepararán un lugar para dormir.
Las tres hermanas fueron al garaje, que estaba algo separado de la bonita casa que habitaba la familia a orillas del Lago de los Pinos. Entre tanto, los dos chicos saltaron la baranda del porche y estuvieron hablando.
—¿Se te ocurre alguna idea para traer a «Domingo» desde el aeropuerto, Ricky? —preguntó Pete.
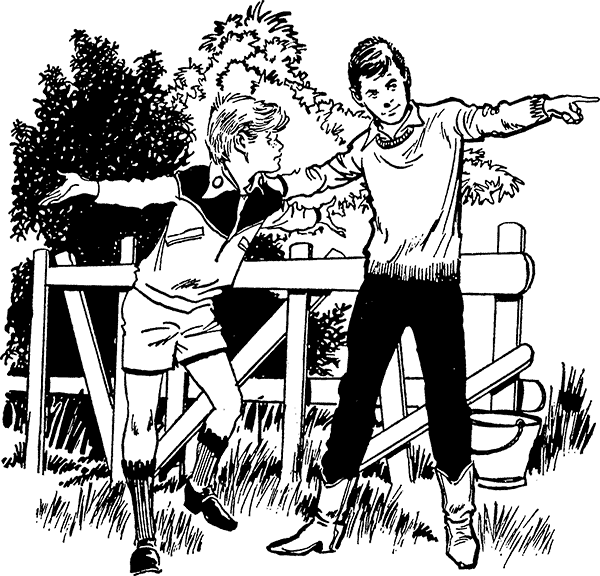
—Lo que nos haría falta es un remolque —replicó el pecoso.
Al oír estas palabras, Pete exclamó, jubiloso:
—¡Eso es! Y sé dónde hay uno. Vi un remolque frente al Servicio Estación de Keck, el otro día.
—Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos a telefonearle —propuso el pecoso, poniéndose en pie de un salto.
Cuando el señor Keck, quien se ocupaba de hacer todas las reparaciones del señor Hollister, supo lo que Pete necesitaba, se echó a reír y dijo que, sin duda alguna, los dos hermanos podían llevarse prestado el remolque para transportar el burro a casa.
—Voy a llamar ahora mismo a la tienda, para hablar con papá —decidió Pete.
Y marcó el número del Centro Comercial, la tienda donde se vendían juguetes, artículos de ferretería y objetos deportivos, situada en la zona comercial de Shoreham. Un momento después, el padre se ponía al aparato.
—Hola, papá. Tenemos una gran sorpresa —dijo Pete, contando a su perplejo padre lo relativo al burro «Domingo»—. Y ya sé cómo transportarlo desde el aeropuerto.
El muchachito explicó, también, el gentil ofrecimiento del señor Keck.
—Ésta es una gran noticia —afirmó el señor Hollister, riendo de buena gana—. Ya me disponía a marchar. ¿Qué os parece si os reunís conmigo, dentro de diez minutos, en el establecimiento del señor Keck, y me ayudáis a enganchar el remolque a la furgoneta?
Los dos muchachos salieron a toda prisa de su casa, hacia la gasolinera del señor Keck. Llegaron en el momento en que el señor Hollister frenaba allí su furgoneta. El padre de los Hollister era un hombre alto y atractivo, de risueños ojos castaños.
Todos se pusieron al trabajo de enganchar el remolque. Luego, después de dar las gracias al señor Keck, los dos muchachitos marcharon con su padre en la furgoneta. Cuando se detuvieron en el camino del jardín, Ricky fue el primero en bajar para ir a abrir la puerta del garaje. Cuando la puerta empezó a subir, el pecoso gritó, sorprendido:
—¡Canastos! ¿Qué es esto?
Bloqueando la entrada al garaje había un gran montón de paja. De pronto, de entre aquel montón salieron Pam y Holly.
—¡Mirad lo que hemos hecho para el burro! ¡Una cama! —anunció Holly.
—Es mejor que os apartéis para que papá pueda meter el coche —aconsejó Ricky—. Vamos. Yo os ayudaré.
—Podemos hacer un pesebre de verdad —propuso Pete—. Iré al sótano a buscar algunas cajas vacías.
Los otros le ayudaron a transportar y alinear los cajones alrededor de la paja.
—¡Huy! Si parece un pesebre de verdad —murmuró Pam—. Estoy deseando tener a «Domingo».
Al día siguiente, sábado, los cinco hermanos se levantaron más temprano que de costumbre. Antes de desayunar, incluso, ya salieron a hablar de «Domingo» a sus amigos. A las nueve, el señor Hollister, que había ido a abrir el Centro Comercial, volvió.
Los niños le estaban esperando y la señora Hollister ya se había arreglado y sólo tuvo que ponerse un grueso abrigo. La familia se alejó en la furgoneta.
Los caminos estaban cubiertos de una gruesa capa de nieve, que había caído unas semanas atrás, y les costó casi media hora llegar al aeropuerto, que se encontraba a varios kilómetros al norte de la población. El señor Hollister detuvo la furgoneta ante el edificio central y Pam y Pete entraron a preguntar sobre el vuelo 322. Una joven que estaba tras el mostrador, sonrió a los dos hermanos.
—El avión llega puntual —dijo—. Y supongo, por lo nerviosos que os veo, que sois los niños que están esperando el burro. —Cuando los Hollister dijeron que sí, la empleada explicó—: Hace una hora, el piloto nos ha hablado por radio de vuestro animalito.
Pete y Pam salieron en seguida para hablar con los demás.
Mientras esperaban, pudieron ver varios aviones que tomaban tierra. Al cabo de un rato, el señor Hollister miró su reloj y dijo:
—Falta un minuto para las diez.
Todos guardaron silencio entonces.
Un instante después, Holly cuchicheaba:
—Creo que lo oigo llegar.
¡Claro que sí! El zumbido del motor del avión fue haciéndose más sonoro cada vez.
—¡Ahí está! —gritó Ricky, señalando el gran aparato que describía círculos, disponiéndose a tomar tierra.
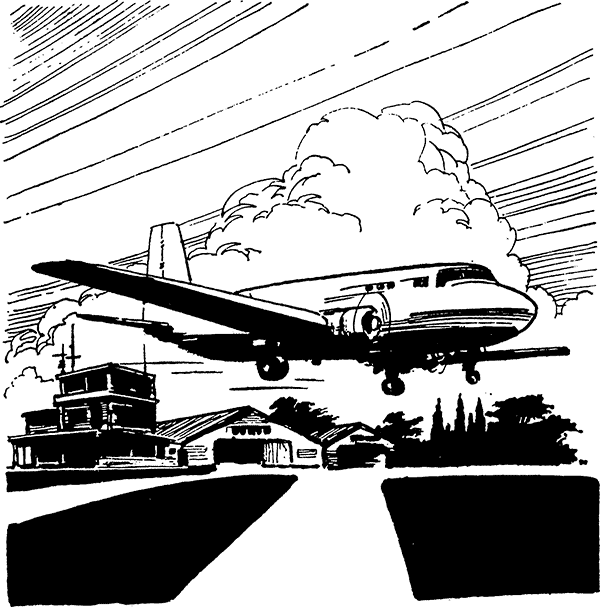
Cuando las ruedas del gran aparato de mercancías rozaron la pista, los Hollister bajaron de la furgoneta.
Pam acudió a un empleado para preguntarle:
—¿Podemos ir todos a buscar a nuestro burrito?
—Sí. En cuanto se detengan los motores.
Pam tomó a sus dos hermanitas de la mano y las tres corrieron alegremente hacia el avión. Pete y Ricky se adelantaron. Cuando el señor y la señora Hollister se acercaron, el copiloto estaba bajando una rampa desde la parte posterior del avión.
—¡Ahí viene «Domingo»! —chilló Sue.
—¡Lleva una cinta roja al cuello! —observó Pam.
Mientras el burrito negro, ensillado y embridado, posaba sus patas en la pista, los niños corrieron a abrazarle. El animal parecía acordarse de ellos y rebuznó sonoramente. Pete notó que había una nota sujeta a la cinta roja que adornaba el cuello de «Domingo».
—Es un verso —dijo. Y leyó, en voz alta:
SI ME CUIDAS CON ATENCIÓN,
TE QUERRÉ DE…
Y. I. F.
—¿Qué quiere decir eso? —preguntó Sue a su padre.
—No sé. Vosotros, hijos, ¿recordáis algo que dijesen los Vega, que pueda ser una pista?
Pam movió de un lado a otro la cabeza, y luego preguntó:
—¿Qué rima con atención?
—Camión, biberón, corazón… —dijo Pete.
—¡Corazón! ¡Eso es! —exclamó Ricky—. «Si me cuidas con atención, te querré de corazón».
—Ahora sólo nos falta saber quién es Y. I. F. —suspiró Pam.
Sue acompañó el burro al remolcador y dos empleados del aeropuerto ayudaron al señor Hollister y sus hijos a colocar sobre él a «Domingo». Le ataron el ronzal a una argolla metálica. «Domingo», alarmado por tan extraños sucesos, quiso libertarse. Pete decidió viajar con el burro en el remolque, y la presencia del chico calmó un tanto al burro.
Los demás se instalaron en la furgoneta y contemplaron a «Domingo» por la ventanilla trasera, mientras el señor Hollister conducía, camino de casa. Al llegar, bajaron todos, apresuradamente, y Pete desató a «Domingo». Estaba el burro inspeccionando sus nuevos territorios y Pete se encargaba de quitarle los arreos, cuando «Zip», el hermoso perro pastor, llegó corriendo. Los dos animales se frotaron el hocico.
—¡Ya son amigos! —gritó Sue, entusiasmada.
En aquel momento, por el camino llegaban otros niños.
—Es magnífico —declaró, muy serio, un muchachito alto, de unos doce años. Era Dave Meade, un gran amigo de Pete.
Detrás llegaban Jeff y Ann Hunter, que vivían a unas manzanas de distancia de los Hollister, en la misma calle. Ann, de cabello negro y ojos grises, tenía diez años; y su hermano Jeff, ocho.
—¡Qué bonito es! —dijo Ann, acariciando al burro.
—¿Dónde lo vais a meter? —preguntó Dave.
—Le hemos hecho un pesebre en el garaje. Venid y veréis —invitó Pete.
Estaban conduciendo a «Domingo» a su hogar, en el garaje, cuando una nueva voz, gritó:
—¡Eh! ¿Qué pasa? Dejadme ver.
Pam suspiró. ¡Ya estaba allí Joey Brill! Joey era un chico antipático y mal educado, que iba a la misma clase que Pete, en la Escuela Lincoln. Era un chicarrón ceñudo y de hombros poderosos, que no había cesado de molestar a los cinco niños desde que la familia Hollister se trasladara a Shoreham. Ahora Joey se abrió paso, a codazos, entre los demás niños, hasta el garaje.
—¡Vaya caballo birrioso! —se burló.
—Si no es un caballo. ¡Es un burro! —le rectificó Sue.
Sin previo aviso, el chicazo propinó a «Domingo» una fuerte palmada en el flanco y dio un grito. El animal, asustado, salió a toda velocidad del garaje. Viéndose libre, corrió patio adelante, dirigiéndose derecho al helado lago de los Pinos.
—¡«Domingo» se está escapando! —lloriqueó Sue.