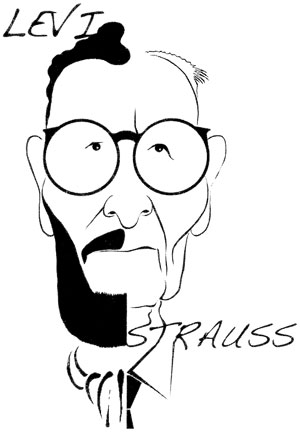
El antropólogo triste
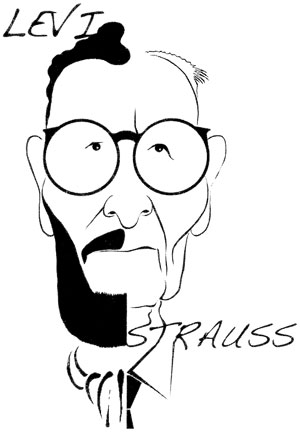
Mi mente guarda dos imágenes diferentes, casi contradictorias, de Claude Lévi-Strauss: la del joven explorador, con fular al cuello, barba y pipa, dispuesto a llegarse hasta el fin del mundo, y la del anciano profesor, que, como ponen de manifiesto las fotografías más actuales, transmite reposo, reflexión y paz, como si nunca hubiera estado en el fin del mundo. Allí buscó al «buen salvaje», del que había hablado Jean-Jacques Rousseau; pero lo encontró bruscamente civilizado. Al igual que sus Tristes trópicos, el antropólogo está triste: en sus viajes de exploración pudo comprobar cómo el etnocentrismo europeo había cubierto con su sombra la pureza de las culturas primitivas. La obra referida comienza con esta paradójica confesión: «Odio los viajes y a los exploradores…»; él, que había llegado a los más recónditos rincones del mundo; él, que había explorado las entrañas de la humanidad; él, que había viajado hasta el inconsciente de las culturas.
Lo que se denomina estructuralismo, más que una escuela o corriente filosófica, comprende un conjunto de autores preocupados por el estatuto epistemológico de las ciencias humanas: la lingüística, la antropología social, la etnografía, el psicoanálisis, etc. La diversidad de autores que pueden ser considerados estructuralistas coincide con la diversidad de ciencias humanas que han aplicado los principios del método estructuralista: Claude Lévi-Strauss, estructuralismo etnológico; Jacques Lacan, estructuralismo psicoanalítico; Louis Althuser, estructuralismo marxista, Michel Foucault, estructuralismo epistemológico.
Los desarrollos estructuralistas tienen su inspiración en la lingüística de Ferdinand de Saussure (1857-1913) y la Escuela de Praga. Saussure distinguió entre lengua, como sistema de signos, y habla, como el uso que cada hablante hace de la lengua. La lengua no es tanto un conjunto de elementos fijos, sino que, más bien, forma una estructura, un sistema en el cual los elementos se articulan y cobran sentido. Es como una partida de ajedrez en la que el valor de cada pieza depende de su posición en el tablero. Lo importante, por tanto, en una lengua no son los elementos, sino el sistema que rige sus relaciones.
Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Aceptó en 1934 el puesto de profesor de Antropología en Sao Paulo. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde conoció a Roman Jakobson (1896-1982). Sus múltiples viajes de exploración, así como sus obras, significaron una revolución en la etnografía y la antropología de mediados del siglo XX. Aparte de Tristes trópicos (1955), publicó Estructuras elementales del parentesco (1949), Antropología estructural (1958 y 1974), El pensamiento salvaje (1972) y su monumental Mitológicas (1964-1971). En la actualidad viven en París.
En el pensamiento de Lévi-Strauss, y por lo tanto del estructuralismo, han influido tres diferentes orientaciones, a las que se refiere como «mis tres amantes»:
La geología. Reconoce que desde su infancia la geología había despertado en él una gran curiosidad, una fascinación por una ciencia en la que la inteligibilidad de las apariencias naturales viene dada por lo oculto. La investigación geológica le inspira algunos principios del método estructuralista. En primer lugar, la geología enseña que la observación debe aplicarse al análisis de un caso dado; no es necesario el método comparativo, sino estudiar correctamente un caso preciso. En segundo lugar, el tiempo referencial para la geología es casi atemporal en relación a nuestra escala humana.
El psicoanálisis. Aparece ante los ojos de Lévi-Strauss como «la aplicación al hombre individual de un método cuyo canon estaba representado por la geología». Las capas profundas de la tierra son para Freud lo inconsciente. Este inconsciente será como la estructura de la vida social, la función simbólica que impone su sintaxis a contenidos no significativos.
El marxismo. La teoría marxista recusa la conciencia para explicar lo real, se ha de construir un modelo en el laboratorio que lo explique, sin recurrir a la vía empírica. Del mismo modo, Lévi-Strauss pretende construir un modelo y estudiar sus propiedades y reacciones en el laboratorio, para después aplicarlo a lo que sucede efectivamente.
La «estructura» no es una realidad empírica, sino un modelo teórico hipotético, en el que lo significativo no son los elementos, sino sus relaciones y transformaciones. Lévi-Strauss, en su obra Antropología estructural, afirma que para merecer el nombre de «estructura» los modelos deben satisfacer cuatro condiciones:
| — | Carácter de sistema: una modificación de un elemento entraña una modificación en todos los demás. |
| — | Carácter grupal: el modelo deber pertenecer a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto constituye un grupo de modelos. |
| — | Carácter predictivo: las propiedades del modelo deben permitir predecir cómo reaccionará el modelo en caso de modificación de uno de sus elementos. |
| — | Carácter explicativo: el modelo debe dar cuenta de todos los hechos observados. |
En un primer momento, el etnólogo debe llevar a cabo una descripción detallada de las costumbres, creencias, organización social, etc. de la población estudiada, pero el segundo paso debe consistir en buscar la unidad explicativa. Hasta el momento, este segundo paso se había llevado a cabo de dos maneras: por el método comparativo o por el funcionalista. El método comparativo era seguido por las escuelas evolucionistas y las difusionistas. Los evolucionistas buscaban el elemento primitivo y, a partir de él, construían una ley genética que explicara el caso. Lévi-Strauss, sin embargo, pensaba que esta «ilusión arcaica» postulaba hipótesis inverificables. La escuela difusionista, por su parte, suponía una difusión en los procedimientos por contactos y préstamos culturales. De esta forma, resulta fácil explicar, por ejemplo, las analogías entre el arte facial de los caduveos del Brasil y otras culturas como la China arcaica, los maoríes de Nueva Zelanda o los primitivos de la región de Amour en Siberia. Sin embargo, Lévi-Strauss siguía pensado que se trataba de una explicación conjetural e ideológica.
El método funcionalista, introducido por Malinowski, se preguntaba, desde un punto de vista sincrónico (en el momento presente), las funciones que cumplen en la vida tales costumbres, tales actos, tales instituciones, etc. Pero este método, a juicio del estructuralismo, «cae en un desorden de discontinuidad», en la trampa de la singularidad, y renuncia, en cierto modo, a alcanzar leyes generales.
Frente a estos dos métodos, Lévi-Strauss inicia un nuevo «discurso del método» aplicando la lingüística de Saussure y de Roman Jakobson a la antropología. Una sociedad ha de ser estudiada como un sistema de signos y, por tanto, se ha de buscar la estructura que explique los fenómenos sociales. En El pensamiento salvaje afirma: «La explicación científica no consiste en el paso de la complejidad a la simplicidad, sino en la sustitución de una complejidad menos inteligible por otra más inteligible». Este método estructuralista tiene tres pasos: primero, observación de lo real considerando los hechos en sus relaciones significativas; segundo, construcción de los modelos, y tercero, análisis de su estructura. La estructura nunca será la misma realidad empírica, pero será la única forma de entenderla, ya que en lo real sólo es inteligible su estructura. Para Lévi-Strauss, la estructura buscada debe ser la más profunda, que es lo mismo que decir la más inconsciente de la comunidad analizada.
En el caso de la antropología, esa ley inconsciente, que origina toda la organización social, es la prohibición del incesto, presente en todas las culturas. La obligación exogámica, la de buscar pareja fuera del círculo familiar, puede adoptar muchas formas diferentes, pero la regla es constante.
Pero el precio que tiene que pagar el estructuralismo es muy elevado, pues al explicar los fenómenos por su estructura inconsciente, la libertad del hombre queda abolida. El estructuralismo supone la prioridad de la estructura sobre lo individual, lo cual entraña, según Foucault, que el hombre está en peligro de perecer, de disolverse absorbido por la estructura. Lo dice al final de Las palabras y las cosas (Siglo XXI, Madrid, 1997): «El actor, el hombre, se borra como un rostro dibujado en la arena, a la orilla del mar». El hombre ha quedado disuelto como objeto de las «ciencias humanas», porque las estructuras propiamente no le pertenecen. A éstas las sitúa Lévi-Strauss en el espíritu humano, que lo califica de «huésped presente en nuestros debates sin haber sido invitado», una suerte de sujeto colectivo e inconsciente. Él mismo reconoce que el estructuralismo es un «kantismo sin sujeto trascendental».
El antropólogo quiere descubrir esas estructuras profundas, que explican los comportamientos humanos; pero enfocar la mirada allá a lo lejos, comporta que se ve borroso lo que se tiene cerca. Así, el sujeto queda disuelto porque no es al sujeto al que se mira.
Para meter las narices…
Propongo un viaje de exploración por la obra de Lévi-Strauss, comenzando por Antropología estructural, Las estructuras elementales del parentesco y Tristes trópicos (Paidós, Barcelona, 1995, 1998 y 2006) y siguiendo por El pensamiento salvaje (FCE, Madrid, 2005) y las Mitológicas, obra dividida en cuatro partes: Lo crudo y lo cocido, De la miel a las cenizas (FCE, México, 1968, 1972), El origen de las maneras de mesa y El hombre desnudo (Siglo XXI, México, 1970, 1974), donde el autor realiza, según sus propias palabras, «una excursión a través de las mitologías indígenas del Nuevo Mundo que comienza en el corazón de la América tropical y que nos lleva hasta la América del Norte». Los diferentes mitos expresan unas estructuras mentales inconscientes comunes a todos los hombres que no son irracionales, como se han interpretado generalmente, sino que manifiestan las mismas estructuras formales que la ciencia, sólo que con un modo expresivo diferente.
Otras obras interesantes son: El totemismo en la actualidad (FCE, Madrid, 2003), Mito y significado (Alianza, Madrid, 2002) y Mirar, escuchar, leer (Siruela, Madrid, 1994).
Véase también Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, de Georges Charbonnier (Amorrortu, Madrid, 2006). En una de esas entrevistas, el protagonista habla de la importancia de la escritura en la constitución y el progreso de las sociedades. Así, gracias a la escritura, los pueblos pudieron fijar sus ideas y transmitirlas, y sacar provecho de las adquisiciones anteriores. Pero los descubrimientos básicos de la llamada revolución neolítica tuvieron lugar sin esta habilidad, por lo que hay que reservar a la escritura otra función también esencial; inicialmente tuvo que ver con la jerarquización social: «Cuando observamos los primeros usos de la escritura —explica—, todo indica que estuvieron relacionados inicialmente con el poder» y fueron utilizados para el control de los bienes y de los hombres. Curiosamente, la propia evolución ha llevado a la escritura (y a la lectura) a desempeñar una función totalmente opuesta: la democratización y el acercamiento entre los hombres.
El centenario Claude Lévi-Strauss ilustra el pensamiento del siglo XX; él pasó por el siglo, pero también pasó el siglo por él. En 2005 recibió el Premio Internacional Cataluña, motivo por el que fue entrevistado por Octavi Martí (El País, «Babelia», 7-5-2005). Al final de esa entrevista comprobamos que el antropólogo triste se ha vuelto escéptico: «El escepticismo llega con la edad. El espectáculo que ofrece la ciencia contemporánea invita a ello. Durante el siglo XX, esa ciencia ha progresado mucho más que en todos los siglos anteriores, una aceleración enorme en la producción de conocimientos y, al mismo tiempo, ese progreso vertiginoso nos abre abismos insondables, cada descubrimiento nos plantea diez enigmas, de manera que el esfuerzo humano está abocado al fracaso. Pero está bien que sea así».