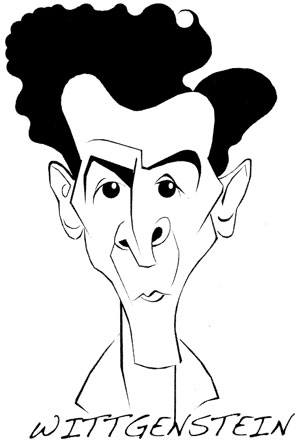
Nariz lógico-filosófica
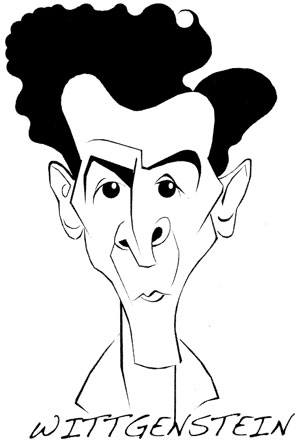
Los retratos o bustos de los filósofos habitualmente muestran hombres barbiluengos y sesudos que suelen rondar el final de la edad madura si no es que están ya metidos en la senectud. Claro que hay excepciones, pero lo son por razón de una vida corta, como ocurre con Pico della Mirandola, que murió a los treinta y un años, con Pascal, muerto a los treinta y nueve, con Kierkegaard, que vivió cuarenta y dos, o con Spinoza y Mounier, que no llegaron a los cuarenta y cinco. El repertorio de efigies de filósofos demuestra a las claras que en filosofía no hay niños prodigio. Sin embargo, el caso de Ludwig Wittgenstein es una excepción: su fotografía más conocida es la de un hombre maduro, pero joven. La foto de Wittgenstein contrasta con las que conservamos de Bertrand Russell, ya entrado en años. Al compararlas, a uno se le representa la imagen del nieto y su abuelo, cuando la diferencia de edad no era tanta.
Quizá lo que nos ocurre con estos dos personajes es que sabemos que la filosofía ganó para sí al «joven» Wittgenstein gracias a los Principia mathematica de Russell. La lectura de esta obra hizo emerger a la agazapada nariz del discípulo, quien escribió un libro asombroso: el Tractatus logico-philosophicus (que junto con un artículo fue todo lo que publicó en vida).
El Tractatus es fruto de los cuadernos de notas que, según propia confesión, escribía en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889 en el seno de una familia aristocrática. Estudió ingeniería, pero siempre tuvo inquietudes filosóficas. La guerra le pilló en el momento en que estaba madurando su pensamiento. Tras la etapa del Tractatus, empezó su labor de maestro de enseñanza primaria en un pueblo austríaco, distanciándose del mundo académico. A partir de 1929 vuelve al estudio de la filosofía y comienza a criticar la visión de su primera obra. Prepara las Investigaciones filosóficas, que se publicarán postumamente en 1953, y deja, entre otros, dos manuscritos, que aparecerán en 1958: Cuaderno azul y Cuaderno marrón. Murió en 1951.
El arranque del Tractatus es sorprendente: «El mundo es todo lo que acaece». Y sigue: «El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas». ¡Casi nada! Pero eso no es todo, porque la proposición 1.13 (todo el libro está dividido en proposiciones numeradas) dice: «Los hechos en el espacio lógico son el mundo». ¡Como para darse con un canto en las narices! ¿De qué mundo estaba hablando este intrépido joven? No de las casas, los hombres, las calles, los árboles o la lluvia, sino del «espacio lógico». ¿Habría que ser un osado astronauta para explorar ese «espacio»? En cierto modo, sí. Quien quiera conocer el mundo, avisa Wittgenstein, debe vestirse el traje de cosmonauta, un traje cuya escafandra nos permite ver un espacio compuesto por signos lingüísticos.
Como el pescador que utiliza un tipo de red dependiendo de los peces que quiera pescar, para conocer el mundo nosotros nos hacemos «figuras de los hechos», es decir, esquemas lógicos que representan modelos de la realidad que queremos conocer. Esas figuras las expresamos por medio de proposiciones lingüísticas que se ajustan o no a la realidad. Las proposiciones desajustadas son de dos tipos: las que contienen signos carentes de significado, como las mal construidas o las de carácter metafísico, y las que apuntan a objetos fuera del mundo queriendo expresar lo inexpresable, como las proposiciones sobre ética o las que pretenden esclarecer el sentido del mundo. Esto significa que «los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo». Esta conclusión elimina muchos problemas filosóficos que no son sino seudoproblemas causados por un uso indiscriminado del lenguaje.
Los filósofos han metido las narices en territorios vedados, se han saltado las normas lógico-filosóficas y han sembrado la confusión. Los filósofos han penetrado en el territorio de lo místico, de lo que está más allá de lo pensable y expresable con claridad, de lo que no puede ser dicho, aunque sí mostrado, del campo ontológico que está más allá de la experiencia y que indaga no ya cómo es el mundo, sino qué es. Pero sobre «eso» sólo cabe el silencio; es la última proposición del Tractatus: «De lo que no se puede hablar, mejor es callarse».
De pronto, el ingeniero-filósofo decidió cambiar de aires y se recluyó en un pueblo austríaco dedicado a la enseñanza primaria. El contacto con los niños que comienzan a usar el lenguaje le hizo replantearse algunas cosas y desarrollar su teoría de los juegos del lenguaje.
El aprendizaje de una lengua es similar a un juego; no basta con conocer el significado de las palabras, sino que hay que conocer también su uso o aplicación en el entorno, es decir, en las circunstancias de cada lenguaje. Como consecuencia, no existe un metalenguaje, un lenguaje ideal, sino diversos usos. La función principal del lenguaje no es reflejar ni describir el mundo, sino que es una forma de conducta con muchas funciones, como describir, informar, contar historias y chistes, ordenar, adivinar, relacionar… Las proposiciones lingüísticas, entonces, no son significativas sólo porque expresen figuras de la realidad, sino sobre todo porque expresan diferentes funciones o juegos del lenguaje.
El significado de una palabra viene dado por el uso que de ella se hace en el lenguaje y su sentido viene determinado por el contexto. El problema surge cuando confundimos los contextos y jugamos a un juego con las reglas de otro. La nariz lógico-filosófica de Wittgenstein acaba metida de lleno en la pragmática: para clarificar lo que pensamos debemos aclarar lo que decimos y para aclarar lo que decimos debemos atender a su uso.
Wittgenstein encomienda a la filosofía dos misiones: por una parte, describir los hechos: «Toda explicación debe desaparecer y no ser reemplazada sino por la descripción»; y por otra, una misión terapéutica: debe curar y purificar al lenguaje de los excesos metafísicos que lo distorsionan. En este sentido, afirma en las Investigaciones filosóficas: «Los problemas filosóficos nacen cuando el lenguaje se va de vacaciones».
Para meter las narices…
La puerta de entrada a la obra de Wittgenstein es su famoso Tractatus logico-philosophicus (Alianza, Madrid, 2002). Escrito en cuadernos de campaña durante la Primera Guerra Mundial, fue prologado por Bertrand Russell, quien afirma que el mensaje exacto del libro es «la teoría de lo que puede ser dicho en las proposiciones y lo que no puede ser dicho, sino solamente mostrado». Consta de 527 parágrafos en numeración decimal (1, 1.1, 1.11, 1, 12, 1.13, 1.2…), distribuidos en siete proposiciones principales.
Cruzado el umbral, se puede uno adentrar por las Investigaciones filosóficas (Crítica, Madrid, 1988), Los cuadernos azul y marrón (Tecnos, Madrid, 1984), la Conferencia sobre ética (Paidós, Barcelona, 1995) o los Diarios secretos (Alianza, Madrid, 1998), donde anotó sus experiencias en la guerra.
Sobre el pensador austríaco véase el libro de Wilhelm Baun, Wittgenstein (Alianza, Madrid, 1988), el clásico de Allan Janik y Stephen Toulmin, La Viena de Wittgenstein (Taurus, Madrid, 1998) o la extensa biografía de Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: el deber de un genio (Anagrama, Barcelona, 2002).
Ludwig Wittgenstein pertenecía a una de las familias más ricas de Europa. Era el menor de ocho hermanos. Su padre, Karl Wittgenstein, fue un magnate de la industria del acero en Austria y un mecenas de las artes, especialmente de la música. Cuando murió el padre, Ludwig renunció a la parte de su herencia a favor de sus hermanas. Gustav Klimt retrató a una de ellas: Margaret Stonborough en 1905. Tres de sus hermanos, Hans, Rudolf y Kurt, acabaron suicidándose. Paul, dos años mayor que nuestro filósofo, era un joven pianista con un futuro prometedor, pero perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial. Su tesón le hizo trabajar de firme para componer y adaptar piezas musicales y poder tocarlas con una sola mano. Si Ludwig se instaló en Inglaterra, Paul lo hizo en Estados Unidos, continuó dando conciertos y muchos compositores escribieron obras para él, por ejemplo, Maurice Ravel compuso su Concierto de Piano para la Mano Izquierda en Re Mayor.
Wittgenstein mantenía que propiamente no existían los problemas filosóficos, en todo caso, se producía un mal uso del lenguaje. Ese convencimiento le llevó, en cierta ocasión, a perder los estribos y a alzar en tono amenazante el atizador que tenía en la mano contra su compatriota Popper. La anécdota es muy conocida, aunque presenta tantas versiones como personas la presenciaron. David Edmonds y John Eidinow, dos periodistas de la BBC, escribieron un libro titulado Wittgenstein’s Poker, El atizador de Wittgenstein. Los hechos acaecieron la noche del 25 de octubre de 1946 en el Club de Ciencia Moral de la Universidad de Cambridge. Allí estaban reunidos unos cuantos profesores y estudiantes, presididos por Wittgenstein, para escuchar a Karl Popper, invitado por Bertrand Russell. Popper, que acababa de llegar a Inglaterra para ocupar una cátedra de la London School of Economics, tenía que hablar sobre el tema previsto: «¿Hay problemas filosóficos?».
Popper comenzó a justificar que la filosofía se enfrenta a verdaderos problemas que van más allá de la solución de adivinanzas: la objetividad de la ciencia o las reglas morales, por ejemplo. Wittgenstein, que no estaba de acuerdo, se puso en pie e interrumpió al conferenciante alzando mucho la voz, como era su costumbre cuando estaba nervioso. Popper, lejos de calmarlo, continuó manteniendo su postura, a lo que el autor del Tractatus respondió asiendo el atizador de la chimenea y levantándolo a la vez que inquiría: «¡Deme usted un ejemplo de regla moral!». Popper respondió mirándole a los ojos: «No se debe amenazar a los conferenciantes con el atizador». Wittgenstein no aguantó más y, lleno de ira, arrojó el atizador contra las brasas de la chimenea y salió de la habitación dando un portazo tras de sí.
No quedó, sin embargo, del todo claro si «amenazar a los conferenciantes con el atizador» era una regla moral o una cuestión de malos modales.
Wittgenstein buscó siempre la soledad. Vivió sus últimos años solo en una cabaña en la costa de Irlanda. No veía a nadie, no hablaba con nadie: le bastaban sus pensamientos.