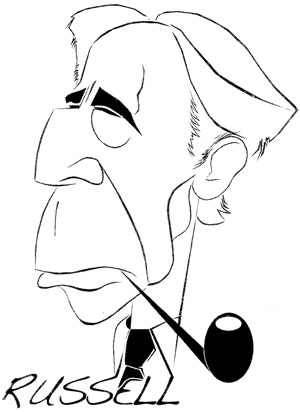
Un excéntrico sumamente respetable
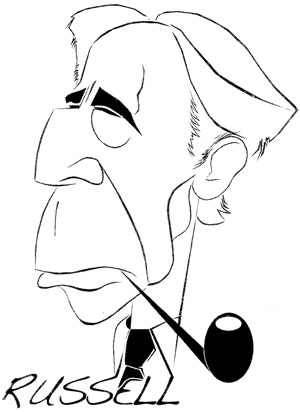
«Muy inglés, muy aristócrata, muy empiriocriticista, ha sido un excéntrico sumamente respetable.» Así lo describía José Luis Aranguren, quien también decía de él que al final de su vida se convirtió en «el viejo más popular entre los jóvenes». La verdad es que la aristocrática nariz de sir Bertrand Russell estuvo metida en todos los berenjenales de su tiempo, tanto en los de la lógica más pura como en los asuntos más terrenales. En las alturas académicas llegó a ser una autoridad incontestable, amigo de los principales científicos del momento, precursor de la filosofía analítica y apoderado de Wittgenstein; obtuvo el Nobel de Literatura y fue investido Lord. En el terreno social, se comprometió al máximo: su pacifismo militante le llevó a la prisión. Aunque anciano y respetable, no le importaba encabezar una manifestación o una sentada antimilitarista, rodeado de jóvenes, con su porte inglés y su pipa siempre humeante.
Bertrand Russell nació en Trelleck (País de Gales) en 1872. Fue matemático, filósofo y ensayista, incansable viajero, seductor empedernido, comprometido con la lucha por la paz y el desarme. Fue promovido a la dignidad de Lord y en 1950 obtuvo el premio Nobel de Literatura. Entre sus numerosas obras destacan: los Principia mathematica (1910-1913), en cuya elaboración colaboró Alfred North Whitehead, La filosofía del atomismo lógico (1918), Introducción a la filosofía matemática (1919), Por qué no soy cristiano (1927), Matrimonio y moral (1929), Historia de la filosofía occidental (1946). Murió en 1970.
Russell estaba convencido de que la lógica se había convertido en la gran libertadora. La lógica libera a la filosofía de sentirse al servicio del hombre, pues su función consiste en elaborar construcciones lógicas libres, entre las que tiene que decidir la experiencia. Porque lo que experimentamos no son cosas, sino qualia, cualidades sensoriales siempre cambiantes, pero no de los objetos existentes en un espacio común, pues esas qualia constituyen la única realidad de mi mundo, de mi espacio privado. Por tanto, el objeto es una construcción lógica y la realidad un gran sistema lógico de todas las apariencias percibidas privadamente, pero que coincide con el sentido común general. Esta doctrina se ha llamado construccionismo lógico, ya que todo lo que observamos es una «construcción lógica» por la que enlazamos todas las percepciones que tenemos de un objeto.
La lógica, por tanto, otorga a la filosofía una claridad que ha ido perdiendo a lo largo de los siglos. Contaminada por el lenguaje común, los problemas filosóficos se han complicado y se han vuelto irresolubles. La lógica, sin embargo, ofrece un lenguaje científico lógico y unívoco. Con esta finalidad, Russell desarrolló un método de análisis del lenguaje, llamado atomismo lógico.
El análisis filosófico ha de llegar a átomos, que no son ni físicos ni psíquicos, sino lógicos. Este atomismo se fundamenta en la teoría del lenguaje ideal, según la cual, como la realidad se expresa en el lenguaje, de la estructura del lenguaje debe poder deducirse la estructura de la realidad. Pero para conseguir un lenguaje lógicamente perfecto —«que sólo posea sintaxis, sin vocabulario»— ha de llevarse a cabo un análisis reductivo, que reduzca el lenguaje a sus proposiciones atómicas. Una proposición atómica es aquella que expresa un hecho atómico, por ejemplo, «esto es rojo». Junto a las atómicas están las proposiciones moleculares o compuestas. Por último, el lenguaje ordinario contribuye con proposiciones generales cuya expresión lógica es incorrecta. La metafísica tradicional, según Russell, está «plagada de errores» porque su gramática es la gramática del lenguaje ordinario.
Influenciado por el «empirismo radical» de William James (1842-1910), Russell mantuvo el monismo neutral, teoría que suprime la dualidad de mente y materia. Se puede conocer a una persona, piensa Russell, sin suponer «un diminuto e imperceptible ego subyacente a las apariencias». Sin embargo, la conciencia no queda totalmente eliminada, como en el planteamiento de James, sino relegada a lo cognoscitivo. Los deseos y tendencias son explicados al margen de la conciencia, como puras reacciones a estímulos externos, siguiendo la psicología conductista de John B. Watson (1878-1958).
Bertrand Russell también metió las narices en cuestiones de ética, pasando de una «ética objetiva», que considera el bien y el mal como cualidades pertenecientes a los objetos —tesis que defendió en sus primeros escritos sobre el tema—, a una «ética subjetivista», según la cual el sujeto es el único árbitro y el creador de los valores. Los deseos son los que confieren valor a una acción: lo bueno y lo malo se derivan del deseo, y no de principios morales establecidos. La lógica no nos puede ayudar en los juicios de valor, pues, como ya vio Hume, en ellos se produce una falacia naturalista, un salto ilegítimo del plano descriptivo al prescriptivo. Aunque los juicios morales no son otra cosa que expresiones del deseo, Russell cree que se puede superar el subjetivismo, puesto que aunque todo deseo es subjetivo, el objeto del deseo es universal. En eso consiste la ética, en el intento de conseguir que los deseos colectivos sean aceptados por los individuos, o, al revés, que los de los individuos sean los del grupo.
La ética debe preocuparse ante todo de la conquista de la felicidad, como reza el título de una de sus obras publicada en 1930. En ella analiza las causas de la infelicidad, como son el byronismo (el sentimiento de culpabilidad), el hastío, y su contrario, la excitación buscada con intensidad, el afán de competición y el egocentrismo, la fatiga, la envidia, el concepto de pecado, la manía persecutoria y el miedo a la opinión pública; y también las de la felicidad, entre las que se encuentran: el gusto por la vida, el entusiasmo, el afecto, la familia, el trabajo y el ocio. «Los hombres —escribe— no son felices en una prisión, y las pasiones encerradas dentro de nosotros mismos constituyen la peor de las prisiones.» De ahí que en una obra, en su tiempo escandalosa, Matrimonio y moralidad (1929) , se proponga liberar a la moral sexual de la época de las cadenas que la oprimen: los tabúes culturales, las supersticiones religiosas y los prejuicios sociales. Russell consideraba urgente una desmitificación del sexo a través de la educación sexual, de la normalización de ciertas conductas demonizadas por la sociedad, como el divorcio, la prostitución o las relaciones prematrimoniales, y el mayor protagonismo de la mujer.
La liberación sexual traerá irremediablemente la felicidad, porque los seres humanos (sobre todo las mujeres) ya no estarán pervertidos por el sentido del pecado, que para nuestro autor es uno de los mayores males que la religión ha hecho a la humanidad (tal como explica en Por qué no soy cristiano). Russell estaba convencido de que con la liberación sexual mejorarían las relaciones personales y sociales, y que se reduciría drásticamente el ejercicio de la prostitución.
Sir Bertrand Russell fue un pensador comprometido socialmente. Lo vemos, a sus ochenta y ocho años, protagonizando una sentada en Great George Street de Londres como protesta por la proliferación nuclear, y, a sus noventa, encarcelado. Rechazó tanto el credo capitalista como el comunista, lo que le situó fuera de la política en sentido convencional. No fue un político; en todo caso, un reformador social, que defendió sus ideas de forma pacífica e inteligente, con excentricidad, rayando en la desobediencia civil, pero siempre manteniendo ese porte de filósofo ilustrado en pleno siglo XX.
Para meter las narices…
El Russell lógico-matemático es más arduo que el Russell, digámoslo así, instigador moral. Por eso, resulta más fácil (e interesante) comenzar por La conquista de la felicidad (Espasa-Calpe, Madrid, 2000), por ejemplo, para seguir después con Matrimonio y moral (Cátedra, Madrid, 2001) y ¿Por qué no soy cristiano? (Edhasa, Barcelona, 1995). Ahora ya se puede pasar a temas más específicos, como Ensayos filosóficos (Alianza, Madrid, 2003), Ensayos impopulares (Edhasa, Barcelona, 2004), La perspectiva científica (Ariel, Barcelona, 1989) y, finalmente, Los principios de la matemática (Círculo de Lectores, Barcelona, 1996).
La lógica es, para Russell, la gran libertadora, como hemos visto; sin embargo, también nos puede poner entre la espada y la pared, como en la famosa paradoja creada por él. Dice así: «Los conjuntos se pueden dividir en dos tipos: los que se contienen a sí mismos como miembros y los que no. Un ejemplo de los primeros sería el conjunto de las cosas pensables, pues a su vez es una cosa pensable. Un ejemplo de los segundos podría ser el conjunto de los filósofos, pues el conjunto en sí no es un filósofo y, por tanto, no pertenece al conjunto como miembro. Si consideramos ahora el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros, ¿él está contenido en sí mismo como miembro? Si lo está, por definición no se contiene a sí mismo, luego no lo está. Pero si no lo está, por definición, debe estar».
La versión popular de la paradoja de Russell es la del barbero. En cierto pueblo, el alcalde publicó el siguiente decreto: «El barbero afeitará solamente a los varones del pueblo que nunca se afeiten a sí mismos, y además, quien no se afeite a sí mismo deberá ser afeitado siempre por el barbero del pueblo». ¿Qué hará el barbero, que es un varón del pueblo, cuando ya tenga las barbas crecidas y quiera afeitarse?
Russell tuvo fama de agnóstico y ateo, lo que le trajo algunos problemas, pero también le ocasionó algunas jugosas anécdotas, como la que cuenta Martin Gardner, en su libro ¿Tenían ombligo Adán y Eva? (Debate, Barcelona, 2001): cuando Bertrand Russell fue encarcelado por oponerse a la entrada de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, el alcaide de la prisión le preguntó cuál era su religión. Russell le respondió: «Agnóstico». Después de pedirle que lo deletreara, el alcaide suspiró y dijo: «Bueno, hay muchas religiones, pero supongo que todos adoramos al mismo Dios». «Aquel comentario —dice Russell en su autobiografía— me mantuvo animado durante aproximadamente una semana».
Cuentan que durante la celebración de su noventa aniversario, una dama le preguntó qué haría si, al morir, se diese cuenta de que estaba equivocado y se encontrara con Dios cara a cara. Russell, imaginando un diálogo con Dios, respondió: «Le preguntaría por qué no nos ha dado pruebas más claras de su existencia».
Muchas otras anécdotas y vivencias se encuentran en su monumental Autobiografía, publicada en 3 volúmenes por Edhasa (Barcelona, 1991). Es célebre el debate radiofónico que mantuvo con Frederick Copleston en la BBC sobre la existencia de Dios (publicado en la revista Humanitas en 1948), donde defendió y argumentó su agnosticismo: «Yo no afirmo dogmáticamente que no hay Dios —decía—. Lo que sostengo es que no sabemos que lo haya» (Debate sobre la existencia de Dios, Cuadernos Teorema, Valencia, 1978).
Otra de las muchas formas que tiene Russell de hacernos pensar es esta hipótesis filosófica: «¿No podría ser que el mundo hubiera sido creado hace escasos minutos, pero provisto de una humanidad que recuerda un pasado ilusorio? ¿No podría ser que todos hubiéramos aparecido en el mundo hace cinco minutos, pero con la memoria que actualmente tenemos, o como si se hubieran injertado en nuestra mente imágenes pasadas que no son reales?».
La pipa, como un interrogante, acompañó a Russell durante toda su vida. Parece que el tabaco no hizo mella en su salud ni en su sentido del humor. Sobre este tema solía decir: «Dejar de fumar es fácil, yo lo hago cada lunes».