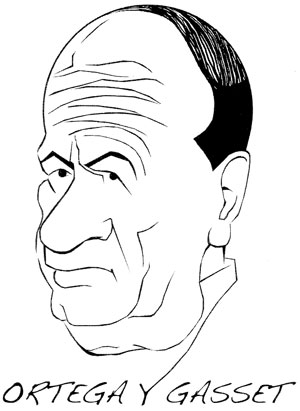
Rino-vitalismo
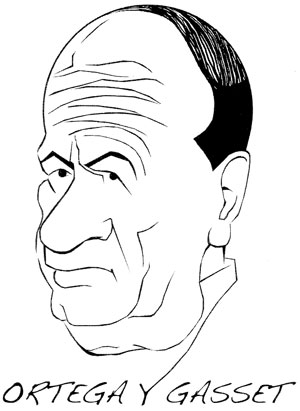
Don José Ortega y Gasset tenía «la nefasta manía de pensar», rareza que le convirtió en uno de nuestros más insignes pensadores y ensayistas. Fue a doctorarse a Marburgo (Alemania) y de allí importó la filosofía europea de principios del siglo XX a una España adormecida intelectualmente. Tras un periodo «objetivista» y otro «perspectivista», adoptó lo que se ha dado en llamar «racio-vitalismo» (rino-vitalismo, entre nosotros). La nariz del joven Ortega debía de tener algo especial, porque, a pesar de su condición de español, la engreída Alemania no le dio con la puerta en las narices; antes al contrario, la crème de la crème de la filosofía le acogió como a uno de los suyos. Vuelto a la patria, desde su cátedra en la Universidad de Madrid, comenzó a hablar y a escribir filosofía en español y a meter las narices para sacar a España de la sequía intelectual que padecía.
José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Tras doctorarse en Filosofía marchó a ampliar sus estudios a Alemania. Desde 1910 fue catedrático en la Universidad Central de Madrid. Gran ensayista y extraordinario escritor, importó la filosofía europea de principios de siglo a una España adormecida filosóficamente: «Dilecto de Sofía», le llama Antonio Machado. Entre su abundante bibliografía, destacan: Meditaciones del Quijote, El espectador, España invertebrada, La rebelión de las masas, ¿Qué es filosofía? y El hombre y la gente. Murió en 1955.
En su estancia en Marburgo se nutrió de una formación neokantiana, que pronto abandonó. Reaccionó contra el idealismo, porque vio que si bien no puede haber cosas sin yo, tampoco se puede dar un yo sin cosas. Nunca me encuentro un yo solo, abstracto, sino siempre un yo con cosas. De ahí su famosa frase: «Yo soy yo y mi circunstancia». Las cosas, la circunstancia, la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona: la circunstancia es la sombra del yo. La realidad radical no es el yo, sino la vida. La vida es lo que hacemos y lo que nos pasa; vivir es tratar con el mundo, actuar en él, ocuparse de él. La vida es tragedia o drama, algo que hace el hombre y le pasa con las cosas. No hay por tanto, ni prioridad del yo sobre las cosas, como piensa el idealismo, ni prioridad de las cosas sobre el yo, como cree el realismo: la realidad radical y primaria es la vida: el yo y las cosas son sólo momentos abstractos.
La realidad sólo puede ser captada desde la perspectiva de cada uno (perspectivismo). Esto significa que la perspectiva es un ingrediente constitutivo de la realidad, la cual se multiplica en mil caras, en mil puntos de vista, ya que cada cual la percibe desde sus pupilas. Del mismo modo que la realidad necesita de la perspectiva, la razón pura, que Ortega encontró moribunda en Alemania, necesita convertirse en razón vital, porque «la razón es sólo una forma y función de la vida».
Que la vida es la realidad radical significa que en ella arraigan todas las demás realidades de que se compone el hombre, es decir, que lo real sólo se comprende, en su sentido último, dentro de la vida.
Ortega piensa que la razón se ha empeñado durante siglos, desde la antigua Grecia hasta ahora, en considerar las cosas sub specie aetemitatis, es decir, sin tener en cuenta su radical temporalidad. Por eso, la razón pura no ha sido capaz de captar la realidad cambiante y temporal de la vida humana. Esta misma cuestión ya había sido denunciada por Kierkegaard y Nietzsche; sin embargo, Ortega, aun rechazando el racionalismo, no quiere abandonar la razón. Pero no es cuestión de desecharla, porque existe una función de la razón que no es pura o matemática; se trata de una forma particular: la razón vital.
¿Qué es la razón vital? Para Ortega no es otra cosa que el vivir mismo, pues cuando se vive no queda otro remedio que razonar. No puedo vivir sin entender que estoy viviendo y sin referir todo a mi vida. La vida misma hace inteligibles las cosas al insertarlas en su proceso. Por tanto, se puede decir que la vida es el órgano mismo de la comprensión o, de otra manera, que la razón es la vida humana. La vida tiene un horizonte histórico, como ya señaló Dilthey, por lo que la razón vital es también constitutivamente razón histórica.
La obra más conocida de Ortega fuera de nuestras fronteras fue La rebelión de las masas (publicada en 1929). En ella mantiene que mientras la gran masa hace lo que se hace y dice lo que se dice, es decir, tiene seudo-ideas, opiniones o creencias, una minoría selecta es la que dota a la sociedad de ideales e ideas nuevas. Las masas nunca han creado valores nuevos; esa función ha recaído siempre sobre individuos que se han constituido en modelos o ejemplos de acción para los demás. Pero este aristocratismo que defiende Ortega se encuentra amenazado por el fenómeno de la «rebelión de las masas», algo peculiar de nuestra época, que se da cuando el número se toma como criterio, cuando el ciudadano asume su docilidad y pretende instaurar lo que él llama «el derecho a la vulgaridad o la vulgaridad como derecho». La masa rebelde renuncia a la excelencia como modelo de conducta y estima la mediocridad de la propia masa. Esta actitud de cerrazón produce una «obliteración del alma», que se opone a la apertura propia del individuo selecto capaz de «transmigrar» fuera de sí y ponerse en lugar de los otros.
Parece como si Ortega no nos incitara a meter las narices, sino a sacarlas de la masa. (El lector ya entiende que es lo mismo.) Quizá de esa manera el pensamiento español pueda llegar a firmar un artículo en una futura Revista de Occidente.
Para meter las narices…
El carácter ensayístico de la obra de Ortega la aleja de la oscuridad y complejidad de los tratados filosóficos, a la vez que la acerca al lector poco ducho en la materia. El que quiera «entrar por su obra» (la expresión es de Ortega) puede comenzar por Meditaciones del Quijote, El espectador, La deshumanización del arte, España invertebrada, ¿Qué es filosofía?, El tema de nuestro tiempo, Historia como sistema, En tomo a Galileo, Meditación de la técnica, La rebelión de las masas, El hombre y la gente, editadas por Paulino Garagorri en Revista de Occidente y Alianza Editorial. Acaban de aparecer sus obras completas en Taurus.
La preocupación patriótica de la que he hablado al principio queda clara en este texto de la introducción de Meditaciones del Quijote. «El lector descubrirá, si no me equivoco, hasta en los últimos rincones de estos ensayos, los latidos de la preocupación patriótica. Quien lo escribe y a quienes van dirigidos, se originaron espiritualmente en la negación de la España caduca. Ahora bien, la negación aislada es una impiedad. El hombre pío y honrado contrae, cuando niega, la obligación de edificar una nueva afirmación. Se entiende, de intentarlo. Así nosotros. Habiendo negado una España, nos encontramos en el paso honroso de hallar otra. Esta empresa de honor no nos deja vivir. Por eso, si se penetrara hasta las más íntimas y personales meditaciones nuestras, se nos sorprendería haciendo con los más humildes rayicos de nuestra alma experimentos de nueva España».
Un interesante y extenso libro sobre nuestro autor: Ortega y Gasset, de Javier Zamora Bonilla (Plaza & Janés, Barcelona, 2002).
Ortega ha influido notablemente en la filosofía española del siglo XX, especialmente en la llamada «escuela de Madrid» a la que están vinculados pensadores como Manuel García Morente, Xabier Zubiri, José Gaos, José Ferrater Mora, Julián Marías, Pedro Lain Entralgo y María Zambrano. Esta última habla de él como del «maestro que más hondo les había llegado», «uno de esos raros escritores que permiten creer que uno ha escrito lo que lee».
La ignorancia es atrevida y a veces cómica. Un alumno un tanto despistado comenzaba un comentario de un texto de Ortega y Gasset de esta manera: «Estos dos autores escriben sobre la función de la filosofía…». Es verdad que don José Ortega y Gasset fue uno de nuestros pensadores más ilustres y reconocidos fuera de nuestro país, contribuyó a sacar a España de sí misma y a meterla en Europa, fue el gran renovador de la prosa filosófica en castellano, pero no fueron dos. Aquí la cantidad no cuenta.