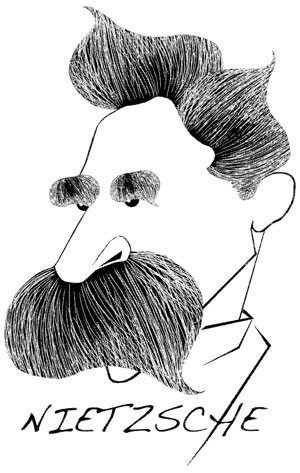
Más allá de las narices
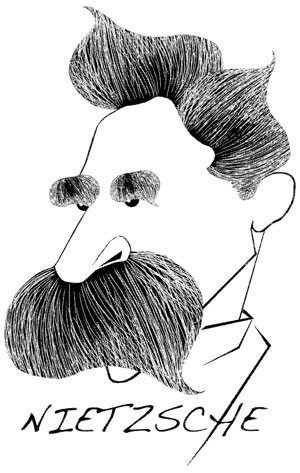
Hay bigotes que son una continuación de la nariz. Son una mata de pelo que alarga la nariz y oculta la boca. Incómodos para comer sopa, para besar, pero atrevidos y rotundos, que encubren las más de las veces la disimulada timidez de sus dueños. En la historia de la filosofía hay un bigote con mayúsculas, desmedido y rimbombante, un bigote de morsa que se abre camino más allá de las narices dispuesto a llegar hasta las entrañas de la conciencia de Occidente: me estoy refiriendo a Friedrich Nietzsche. Hans Olde lo retrata fiero, como su filosofía, hundido en un mostacho entrecano, con los ojos casi tapados por unas cejas que emulan al bigote. La misma imagen nos la dan los bustos de Kruse y de Klinger, así como su máscara mortuoria. Edvard Munch colorea el fondo, pero no puede evitar dibujar la mente atormentada que hace que se busquen las cejas.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue un filólogo que comenzó estudiando la tragedia griega. En ella encontró la contraposición de dos ideales estéticos: lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolo representa la versificación y el diálogo, la luz, la armonía, el orden, la forma, la proporción, que como el Velo de Maya recubre lo crudamente vital. Dionisos, en cambio, representa la música y la danza, la embriaguez, el entusiasmo desmedido, el delirio, el arrebato, el gozo desenfrenado, y descubre la esencia vital. El primero enmascara la vida; el segundo la presenta en su cruda realidad y con toda su fuerza. Apolo simboliza la moral; Dionisos, la vida.
El análisis de lo apolíneo y lo dionisiaco lleva al filólogo alemán a una posición radical: «La moral es el reverso de la voluntad de vivir», puesto que «mientras creemos en la moral condenamos la vida». El que cree en la moral es el pusilánime, el viejo, el decadente al que le molesta la vitalidad juvenil, porque no puede disfrutar de su exuberancia.
La culpa de todo la tuvo Sócrates. Él «inventó» la moral. Por eso, representa un monumento de profunda perversión en la historia de los valores. El intelectualismo socrático no hizo sino poner en marcha una concepción del mundo negativa que cifraba la esperanza en la huida de él. Como era de esperar, el filósofo alemán carga las tintas contra el discípulo, pues es Platón, quien, con la invención del mundo de las ideas, ha creado la humanidad abstracta y ha eliminado (lo ha colocado en ese mundo perfecto) del hombre todo lo auténticamente humano.
En Occidente ha vencido la moral de los esclavos, la que nace en el alma del vulgo, en el alma de los oprimidos y resentidos, subyugados por los verdaderos dominadores, cuya actitud fundamental es el pesimismo y la desconfianza, y sus «virtudes»: el servilismo, la diligencia, la amabilidad y el temor. La «fuerza» de los resentidos ha sepultado la moral de los señores, que representa, muy al contrario, la exaltación del individuo. El «señor» corresponde en la visión nietzscheana al «bárbaro primitivo», al «noble» que impone por la fuerza sus propios valores. El poderoso es el creador de valores, él decide qué es bueno y qué malo, porque no son las acciones buenas las que hacen al hombre bueno, sino, al revés, es el hombre noble, dominante y fuerte el que determina la bondad de las acciones. Actúa de acuerdo con lo que le dicta el corazón, demuestra gratitud por el bien recibido, pero también tiene derecho a la venganza. Sus acciones no deben ser juzgadas por nadie, porque nadie tiene autoridad sobre él.
Nietzsche se sorprende de que, a lo largo de la historia, la debilidad de los esclavos haya podido vencer a la fuerza de los señores. ¿Cómo ha sido eso posible? Debido a la influencia del cristianismo, la moral de los débiles ha suplantado a la de los fuertes. Urge, por tanto, una transmutación de los valores. Para ello, propone un método capaz de detectar el origen de los conceptos de bien y mal. Este método, llamado genealógico, tiene dos pasos.
Se trata, en primer lugar, de olfatear la etimología de las palabras «bueno» y «malo» que ponga de relieve que lo «bueno» significaba originariamente blanco, noble, distinguido, privilegiado, al mismo tiempo que lo «malo» era sinónimo de negro, vulgar, bajo, plebeyo.
Después de esta investigación semántica, queda la vía histórica, que pone de manifiesto la existencia de dos periodos antes de la instauración de la moral del superhombre: un periodo premoral, donde el mal moral no ha aparecido todavía, y un periodo de la moral de las costumbres, que surgió con la aparición del Estado, donde la moralidad es impuesta por la fuerza hasta que se va convirtiendo en costumbre.
Fue «el aburrido Platón» quien despreció la moral de los señores —la del héroe homérico— y siguió fiel a Sócrates en la defensa de los esclavos. De esta manera, el platonismo preparó el terreno para que el cristianismo sembrara el nihilismo más radical: aquel que consiste en negar la vida y el mundo. El cristianismo surge del moralismo de la Antigüedad, echa raíces en un suelo corrompido de platonismo e introduce en la historia de la humanidad «la gran mentira»: la sustitución de la vida real por la vida eterna, la invención del «mundo-verdad», la creación de Dios para defenderse de los fuertes, de los dominadores auténticos, la introducción, en definitiva, del concepto de trascendencia.
Esta lamentable historia es la historia del hombre que desprecia al hombre, que inventa un mundo para poder calumniar y salir de este mundo, que extiende siempre la mano hacia la nada y de esta nada saca un Dios.
En fin, el problema es Dios, porque Dios representa la negación del mundo, de la vida. Así las cosas, la «muerte de Dios» es la única forma de «recuperar» el mundo y la vida. Esta situación es comparable a la de un deudor que tras ímprobos esfuerzos ha logrado reunir la suma necesaria para saldar su deuda y que al ir al banco a pagarla, le comunican que su acreedor ha muerto. De modo semejante, con la «muerte de Dios» quiere Nietzsche recuperar para el hombre la propiedad sobre su existencia. Ahora comienza la transmutación de todos los valores. El filósofo alemán proclama el «Viernes Santo» de la filosofía occidental, el momento a partir del cual se podrá comenzar a construir un mundo, una nueva cultura, sin tener que recurrir a ninguna trascendencia. Por eso, se puede decir que el Dios al que se refiere Nietzsche no muere de muerte natural, sino, más bien, de muerte cultural.
En un famoso pasaje de Así habló Zaratustra titulado «De las tres transformaciones», describe el proceso de inversión de los valores, simbolizado por el camello, el león y el niño. El camello es el asceta que echa sobre sus corcovas todo el peso de los imperativos morales. «Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu paciente: semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto.» De esta manera, se le transforma esta vida en un desierto: árida, vacía, sufrida… El camello es la imagen de la voluntad sometida a la moral y a la religión.
Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: el camello entonces se transforma en león que quiere conquistar su libertad como se conquista una presa, y ser señor en su propio desierto. La voluntad del león ha sido capaz de oponerse al «tú debes», de robar la emancipación. Contra ese «gran dragón» del «tú debes», el león afirma: «¡Yo quiero!». De esta forma, comienza por negar toda trascendencia e invertir todo el sentido de la valoración. La «muerte de Dios» representa para esta osada voluntad, voluntad infinita; ahora todo está permitido, todo es posible.
La misión del espíritu transformado en león termina ahí, porque no puede arrogarse el derecho de establecer nuevos valores. Por eso el león se transforma en niño. Pero ¿qué es capaz de hacer el niño que no pueda el león? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse en niño? El niño, para Nietzsche, es inocencia, olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. La última imagen es el niño jugando, símbolo de la espontaneidad creadora de una voluntad que está más allá de la lucha a muerte contra el dragón del deber, más allá del bien y del mal.
«¡Bien! —grita Zaratustra—. ¡Adelante! ¡Vosotros, hombres superiores! Ahora es cuando la montaña del futuro humano está de parto. Dios ha muerto: ahora nosotros queremos que viva el superhombre.» Ésta es la proclamación de la «muerte de Dios». Su sucesor, su heredero: el superhombre (Übermensch). El deicidio es un acto tan terrible, tan grande, que el hombre deberá hacerse Dios para ser digno de tal hazaña.
El superhombre defiende la vida, que no es otra cosa que voluntad de poder. La propiedad de todo viviente no es otra que voluntad de poder, que no puede interpretarse exclusivamente como dominio, sino también como afirmación y proyección del viviente. Esta voluntad será el motor para llevar a cabo toda la transmutación de los valores. «¿Qué es lo bueno? —se pregunta en El Anticristo—. Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo aquello cuyas raíces residen en la debilidad… ¡Que los débiles y fracasados perezcan!, primer principio de nuestro amor a los hombres. Y que se les ayude a morir».
El superhombre es el sentido de la tierra; no hay que creer en falsas esperanzas supraterrenales. Los que nos invitan a creerlas son hombres decadentes, causantes del nihilismo pasivo, que Nietzsche rechaza por ser signo de decadencia y retroceso del poder del espíritu. En cambio, el superhombre representa el nihilismo activo, positivo, que es signo de un aumento de poder en el espíritu, que no «inventa» otra vida para explicar ésta, sino que asume el mal, la miseria, el horror, que hay en el mundo.
El superhombre tiene que afirmar la temporalidad como esencia de la vida, pero, a la vez, su voluntad de poder ansia la eternidad. No puede estar más claro, Nietzsche repite hasta siete veces: «Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo: ¡pues yo te amo, oh, eternidad!». El anhelo natural de eternidad del hombre, más la arrogancia de una voluntad que ha negado la trascendencia, llevan al pensador alemán a una sustitución forzada: la eternidad es eterno retorno de lo mismo.
Como si sacara fuerzas de su propio orgullo, el superhombre quiere recuperar todo el pasado, quiere eternizar el tiempo. El único modo de salvar este deseo es afirmar el «eterno retorno de lo mismo», el concepto más oscuro y el más decisivo a la vez del pensamiento nietzscheano. Sólo la eterna recurrencia del tiempo puede garantizar la esencial temporalidad de una voluntad que ansia la plenitud en este mundo. La última y más vigorosa expresión de la voluntad de poder es la afirmación del eterno retorno.
Con Nietzsche, la razón ha entrado en crisis, ha dejado de ser «dogma de fe», se ha descubierto la contradicción interna de una «fe ciega en la razón». Su asistematismo, su método fragmentario y aforístico, su pensamiento inmediatista, rompe definitivamente con el logos, cuyo rastro han seguido las narices de todos los filósofos occidentales. Nietzsche ha puesto todo patas arriba convirtiéndose en el profeta de la postmodernidad.
Para meter las narices…
La pluma de Nietzsche tiene una fuerza impresionante. Sus escritos remueven nuestra cabeza y nuestro corazón. Es muy difícil leer uno de sus libros y quedar indiferente. «Yo no soy un hombre; soy dinamita», solía decir de sí mismo, y no se refería a su persona, sino a sus obras.
Dispuestos a seleccionar las obras imprescindibles, recomendaría centrarse en el periodo de 1883-1888, cuando escribió Así habló Zaratustra («Una de esas obras que justifican por sí solas toda una cultura», según Fernando Savater), Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral. El 3 de enero de 1889, en Turin, Nietzsche vio cómo un cochero fustigaba a un caballo, al que intentó proteger rodeándole el cuello con sus brazos, pero cayó al suelo llorando. Desde aquel momento, su equilibrio mental se vino abajo y vivió el resto de su vida enajenado («reblandecimiento cerebral», fue el diagnóstico), aunque con intermitentes periodos de lucidez. De esta época destacan: La gaya ciencia, El crepúsculo de los ídolos y La voluntad de poder. Todas estas obras, y más, se encuentran editadas en la Biblioteca Nietzsche de Alianza Editorial.
La bibliografía sobre Nietzsche es muy abundante y resulta difícil recomendar un libro. Aunque es obligatorio citar la monumental obra de Martin Heidegger, Nietzsche (Destino, Barcelona, 2005), La filosofía de Nietzsche de Eugen Fink (Alianza, Madrid, 1984) y la obra de Rüdiger Safranski, Nietzsche: biografía de su pensamiento (Tusquets, Barcelona, 2002); me gustan especialmente el estudio de Javier Hernández-Pacheco titulado Friedrich Nietzsche. Estudio sobre vida y trascendencia (Herder, Barcelona, 1990) y el de Fernando Savater: Idea de Nietzsche (Ariel, Barcelona, 1995).
En el Prólogo a la edición citada, Fernando Savater escribe: «Lo que siempre me ha interesado de Nietzsche es su carácter dinamizador (y no sólo “dinamitador”, como él irónicamente apuntó), su peculiarísima utilidad como vitamina intelectual. Me parece evidente que no puede uno alimentarse sólo de Nietzsche, pero el pensamiento contemporáneo que le ignora o le rechaza padece irremediablemente anemia».
Se ha especulado mucho sobre la relación de Nietzsche con su hermana Elisabeth, quien cuidó de él en sus últimos años, le ayudó a escribir sus últimas obras y las editó. Algunos hablan de un amor desordenado que pudo llegar al incesto y que habría marcado a Nietzsche de por vida. Sea como fuere, el caso es que el filósofo nunca se casó, aunque estuvo enamorado de la bellísima Lou Andreas Salomé, joven rusa de gran inteligencia y refinada cultura, con la que mantuvo una profunda relación intelectual, pero que por dos veces rechazó sus propuestas matrimoniales, como años antes las había rechazado Matilde Trampedach, a quien asustó el apremio de Nietzsche, como si para él el matrimonio fuera poco más que un contrato de trabajo. (Sobre la relación entre el filósofo y Lou Salomé, véase la obra citada de Rüdiger Safranski, pp. 263-275.)
La dialéctica entre la moral de los esclavos y la moral de los señores fue llevada al cine en 1983 por Woody Allen en su comedia Zelig, donde presenta la historia de un hombre guiado por normas ajenas, tradicionales y obsoletas, carente de criterios propios y con una personalidad camaleónica. Zelig comienza a curarse cuando empieza a guiarse por normas propias, cuando, obedeciendo a sus instintos, él es quien crea los valores que van a conducir su vida.
También en la película de Alfred Hitchcock, La soga (1948), encontramos la dramática situación que puede generar el intento de llevar hasta las últimas consecuencias la moral nietzscheana.
Por último, vale la pena meter las narices en el libro de René Girard, Veo a Satán caer como el relámpago (Anagrama, Barcelona, 2002), en concreto en el capítulo XIV titulado «La doble herencia de Nietzsche», donde aparece una novedosa lectura del pensamiento de nuestro autor. Girard piensa que lo que pretende Nietzsche es volver a la violencia mitológica, por lo que se atreve a destruir la preocupación por las víctimas, la gran herencia del cristianismo. La exposición de Girard ayuda a entender la relación entre Nietzsche y Hitler: «Para que nuestro mundo se libre realmente del cristianismo, tendría que renunciar de verdad a la preocupación por las víctimas, y así lo comprendieron Nietzsche y el nazismo».
Los escritos de Nietzsche fueron utilizados por el nazismo para defender sus ideas, de tal modo que, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados alemanes llevaban en su mochila una antología de Nietzsche titulada Espada del espíritu: palabras para el combatiente y soldado alemán (Schwert des Geistes: Worte für den deutschen Kämpfer und Soldaten). Se trataba de una selección de textos del filósofo que ayudaban, por su enaltecimiento de la raza aria y el encomio de lo irracional, a luchar y morir por la patria. Como es lógico, este hecho no inculpa a Nietzsche ni de antisemita ni de nazi. En todo caso, nos sirve para darnos cuenta de que las ideas también pueden ser manipuladas.