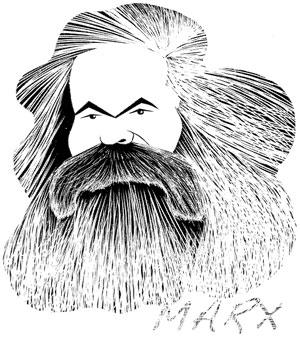
La nariz entre las barbas
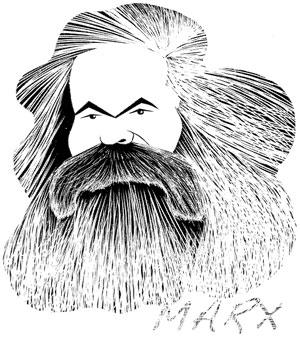
Debido a su barba abundante, la nariz de Marx pasa desapercibida. En este recorrido por la historia de la filosofía, el apéndice nasal nos está sirviendo como metáfora del filósofo, capaz de captar los mil olores que despide la realidad y de seguir el rastro de la verdad. La nariz del filósofo tiene la osadía de meterse en camisa de once varas y de presentarse allí donde no ha sido invitada. Pero a veces las narices no son suficientes, porque hay que poner en práctica lo que se cree y llevar a las manos lo que se ha visto con la inteligencia. En este caso, nuestra metáfora se queda corta y se echa las manos a las barbas. Sin duda, las barbas más famosas de la historia reciente son las de Karl Marx: abundosas y reivindicativas, evidencian que, además de un filósofo y economista, estamos ante un político y revolucionario.
Karl Marx nació en Tréveris en 1818. Estudió en Bonn y Berlín. Allí frecuentaba el Doktorklub, dirigido por Bruno Bauer, donde se criticaba duramente a la religión y se respiraban las ideas de los socialistas utópicos —Saint Simon, Fourier y Owen—. En París conoció a Friedrich Engels (1820-1895), con quien mantuvo una estrecha relación y con quien colaboró en algunos escritos. Después de varios viajes por Europa se instaló en Londres, donde murió en 1883.
Marx encontró al hombre de su tiempo insatisfecho, infeliz y alienado, es decir, fuera de sí, sin posibilidad alguna de autorrealización. En sus Manuscritos de economía y filosofía utiliza el concepto de alienación refiriéndose a la pérdida de la esencia humana que se produce en realidades fuera de ella. Hay varios tipos de alienaciones:
La alienación del trabajo, que reduce al trabajador a una mercancía más que se compra y se vende, mortifica su cuerpo y arruina su espíritu, aniquila al trabajador mientras que el producto de su trabajo parece cobrar vida propia.
La alienación religiosa, expresada por la conocida fórmula «la religión es el opio del pueblo», provoca el adormecimiento del espíritu revolucionario del proletariado; es, como la droga, un modo de evasión de los problemas reales.
La alienación social o estatal, que pretende superar la «lucha de clases» mediante el concepto de Estado, pero fracasa rotundamente porque esa lucha es el motor mismo de la historia y no se puede ocultar bajo la sombra del Estado.
La alienación cultural o filosófica, que adormece nuestro espíritu al limitarse a contemplar la realidad como un objeto estático en vez de llevar a cabo una praxis sociopolítica. Dicho de otra manera: «Los filósofos se han contentado con interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo».
Marx se mueve en los círculos hegelianos de izquierda o «jóvenes hegelianos», donde se asume la dialéctica hegeliana, pero invirtiéndola en su arranque inicial: la realidad material tiene prioridad sobre las ideas. Marx le da la vuelta a la dialéctica hegeliana: el hombre es un animal de necesidades, cuya actividad está encaminada al dominio y transformación de la naturaleza. Las ideas —epifenómenos de la materia, superestructuras alienadoras— son productos enmascaradores de la dialéctica interna de la realidad económica —infraestructura.
Esta inversión se ha dado en llamar materialismo dialéctico, fundamento teórico del materialismo histórico, según el cual no son las ideas las que mueven la historia, sino los sistemas y modos de producción. La historia de la humanidad responde a un determinismo económico y se rige por la dialéctica de la lucha de clases. Esta lucha determina el sistema político y todo el conjunto de ideas y creencias de una sociedad determinada. Es decir, es el modo de producción de la vida material lo que condiciona el proceso de la vida tanto social y política como espiritual. «No es la conciencia de los hombres la que determina el ser; al contrario, es el ser social el que determina la conciencia.»
La libertad, por tanto, no es más que pura apariencia; el hombre está determinado por las estructuras socioeconómicas. Cada época histórica contiene en sí su propia negación: su desarrollo interno culmina con su autodestrucción y da paso a la siguiente. Así, la sociedad feudal surgió de la esclavista, y la feudal dio paso a la burguesa, que, a su vez, genera el proletariado, el cual llevará a cabo la destrucción de la burguesía.
¿Cómo tendrá lugar la destrucción de la burguesía? La respuesta está en la economía. La plusvalía, es decir, el beneficio que resulta de la diferencia entre el trabajo incorporado a un objeto (valor-trabajo) y el valor que adquiere en el mercado, tiende a crecer incesantemente, con lo que se llega a la extrema pauperización del proletariado y al incesante enriquecimiento del empresario capitalista. Ello supone la autodestrucción del propio sistema burgués, que no puede ya controlar las fuerzas que él mismo ha desatado y se prepara para su definitiva defunción: «La burguesía crea sus propios sepultureros».
Pero para destruir la sociedad burguesa hace falta poner manos a la obra y generar la revolución comunista. El olfato del filósofo y del economista debe dejar paso a las híspidas barbas del político revolucionario. El proletariado como agente de esa revolución alterará el orden económico, suprimirá la propiedad privada e instaurará su propia dominación. Gracias a esta dictadura del proletariado, tanto el Estado como la lucha de clases serán eliminados definitivamente, para dar paso a una sociedad sin clases y sin ningún tipo de dominación. Ésta es la sociedad comunista donde quedarán conciliados todos los antagonismos y donde el hombre vivirá feliz y satisfecho. «En esta versión secular del Reino de los Cielos podré —afirma Marx en La ideología alemana— dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, por la mañana podré cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico.»
En 1847, la Liga de los Comunistas encargó a Marx y Engels la redacción de un manifiesto de los principios ideológicos en que se basa la lucha del proletariado contra la burguesía. Al año siguiente, 1848, un año revolucionario, apareció el Manifiesto del Partido Comunista, que supuso una introducción al marxismo. Sus tesis principales son:
La sociedad burguesa ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal, pero no ha suprimido los antiguos antagonismos de clase, sino que los ha simplificado, ha establecido nuevas condiciones de opresión y ha creado una nueva clase oprimida: el proletariado. Los medios de producción y la riqueza están en manos de la burguesía, que, como el encantador incapaz de dominar los poderes infernales que ha conjurado, no sabe qué hacer con ellos, pues a la larga se volverán contra él. El proletariado es la única clase capaz de enfrentarse a la burguesía, es una clase eminentemente revolucionaria porque no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. El movimiento proletario, el movimiento autónomo de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría, debe hacer saltar en pedazos la superestructura social. El hundimiento de la burguesía y el triunfo del proletariado son inevitables.
Mediante el valor-trabajo, el obrero asalariado se apropia del mínimo imprescindible para subsistir miserablemente mientras que, gracias a él, la clase dominante se enriquece más y más. La forma de acabar con esta dominación despótica pasa por suprimir la propiedad privada. El proletariado arrancará a la burguesía todo su capital y centralizará todos los medios de producción en manos del Estado. «En lugar de la vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de los demás.»
La consecución de la sociedad comunista era para el marxismo una consecuencia histórica lógica. La praxis histórica es el hilo argumental del marxismo: esto significa que son los hechos sociopolíticos los que tienen la última palabra. Siendo esto así, los recientes (aunque ya no tan recientes) acontecimientos (caída del muro de Berlín, desmoronamiento de la URSS) son argumentos incontestables. Y ello es debido, en definitiva, a que el marxismo tuvo que convertirse en ideología para poder sobrevivir, si es que no nació ya siéndolo. La ideología transforma las ideas y los ideales en creencias, de forma que las ideas ya no son pensadas, sino creídas. La ideología convierte las ideas en un bloque compacto, de tal manera que las preserva de toda crítica y les otorga una inmunidad impropia en la historia de la filosofía. El marxismo necesitó ideólogos, es verdad, pero, ante todo, precisó de líderes como Vladimir Ulianov Lenin (1870-1924), Stalin (1879-1953), Mao Tsè-tung (1893-1976) o Fidel Castro.
Bien se puede decir que la filosofía de Marx ha revolucionado la historia reciente. Los principales acontecimientos sociopolíticos del siglo XX no se entienden sin él. Mientras Freud y Nietzsche meterán la mano en la llaga profunda de la conciencia, Marx lo hace en la de la sociedad. Estaba convencido de que la naturaleza humana se puede cambiar si se transforman las condiciones materiales y sociales, y se empeñó en llevarlo a la práctica. Sin embargo, no lo consiguió plenamente, porque no tuvo en cuenta que el hombre puede saltar más de lo que barbea, es decir, más allá de donde llega con la barba.
Para meter las narices…
El número correspondiente al 26 de noviembre de 1871 del semanario catalán La Campana de Gràcia trae una foto de Carlos Marx (Gefe [sic] de la Internacional) ya entrado en los cincuenta, así como una prosopografía de su persona en la que encontramos una descripción de su apéndice nasal de esta guisa: «La nariz, ancha en su raíz como la de Balzac, signo evidente de grandes facultades intelectuales según los fisonomistas, deslizase por una suave pendiente entre las dos megillas (sic) pronunciadas y musculosas, como se ve en el tipo eslavo». Respecto a la barba, se dice que es «espesa, canosa, larga y casi patriarcal».
Si no lo tuvimos como lectura obligatoria en el instituto (como ocurría con el Discurso del método, pero con otras connotaciones), vale la pena leer el Manifiesto comunista (Alianza, Madrid, 2002), donde el lector encontrará las piedras angulares del marxismo. El nostálgico saboreará su rancio regusto decimonónico.
Los más atrevidos pueden olisquear La ideología alemana (L’Eina, Barcelona, 1988) o, incluso, El capital (Ediciones Folio, Barcelona, 1997, 3 vols.).
Una obra sobre Marx: Karl Marx de Isaiah Berlin (Alianza, Madrid, 2000).
Muchos han visto en el marxismo la última gran utopía, y en su disolución, la muerte de la única alternativa sólida al omnipotente capitalismo. Tras el fracaso del proyecto comunista, tanto la izquierda como la derecha se han desorientado y la política ha perdido su carácter de riesgo y lucha. Sin embargo, no hay que pensar que la retirada del marxismo haya dado la victoria al capitalismo, puesto que desde la última batalla lleva un arpón clavado en sus entrañas. En este sentido son ilustrativas las palabras de David Denby en su obra Los grandes libros (Acento, Madrid, 1998): «La crítica marxista al capitalismo y de lo que éste les hace a los seres humanos no puede desecharse a base de burlas e ironía. Los fracasos del comunismo no desautorizan todas y cada una de las frases que escribió Karl Marx. […] Marx, el profeta fallido, está siendo ridiculizado no sólo por sus errores, sino también por sus aciertos. Marx hirió el orgullo del victorioso orden capitalista».
Más optimista se muestra el politólogo Giovanni Sartori, quien en su librito La democracia después del comunismo (Alianza, Madrid, 1993) mantiene que la caída de la ideología marxista no significa que el marxismo, como filosofía, haya perecido: «Debe quedar claro, además, que el fin del marxismo como ideología no es el fin del marxismo como filosofía. La caída del “filósofo revolucionario” no implica también la del filósofo. Es cierto que la derrota del primero transformará al segundo. Pero incluso así se continuará discutiendo sobre lo que está vivo y lo que está muerto del pensamiento de Marx».