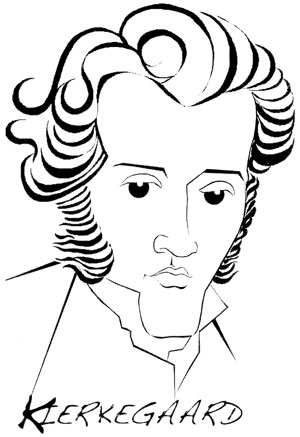
Tocar las narices
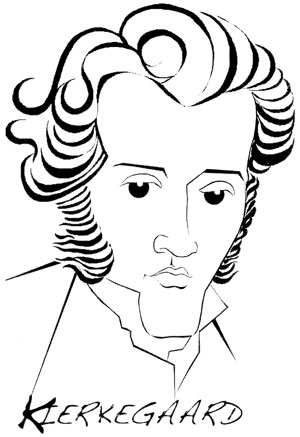
Refiere Kierkegaard que se le ocurrió dedicarse a la filosofía el día que se dio cuenta de que la gente se preocupa por hacer que las cosas sean más fáciles, y él quiso hacer justamente lo contrario. De cuantas narices hemos visto, quizá la más intrépida sea la del joven pensador danés. De carácter débil y enfermizo, inclinado a la melancolía, pero con una pluma genial, se hizo famoso en Copenhague por su obsesión por tocar las narices. A plumazo limpio, no dejó títere con cabeza, pues no podía entender que las cabezas fueran títeres de los prohombres de moda, como Hegel. Hizo caso omiso del quijotesco «Con la Iglesia hemos dado» y se enfrascó en una lucha personal contra la «cristiandad establecida», que vino a saldarse, como era de esperar, con una vida solitaria, un compromiso roto con Regina Olsen y una existencia desgraciada que se apagó demasiado pronto.
Para mejor tocar las narices Kierkegaard desdobló su personalidad creando muchos seudónimos, quienes firmaron algunas de sus obras: Víctor Eremita, Constantin Constantius, Johannes de Silentio, Virgilius Haufniensis, Johannes Climacus, Nicolaus Notabene, Hilarius Bogbinder, Frater Taciturnus y Anti-Climacus. Ninguno de ellos es Kierkegaard, y todos lo son. Estas «obras seudónimas» conformaron una estrategia literaria que le sirvió para comunicar de manera indirecta lo que él consideraba que era la verdad del cristianismo (que, por otra parte, al tratarse de una «verdad subjetiva» no se puede comunicar de manera directa). Aparte de éstas, firmó con su propio nombre un sinnúmero de Discursos edificantes y un Diario íntimo, que nos descubren la interioridad de un hombre que sólo quiso para su tumba este epitafio: «Aquel particular».
Ya se ve que estamos ante un pensador bien peculiar, que se consideraba «autor religioso» por elección (según él, por elección de Dios) y filósofo «a pesar de sí».
Søren Kierkegaard había nacido en Copenhague en 1813. Fue el hijo menor de un próspero negociante de la capital danesa que inculcó en el niño un fuerte sentimiento de culpabilidad, así como el gusto por las disquisiciones teológicas. En 1840 se comprometió con Regina Olsen, pero un año después rompió el compromiso. Estaba convencido de que tenía una misión religiosa que cumplir y veía el matrimonio como un obstáculo. Después de una intensa actividad literaria y de haberse instaurado en enemigo filosófico de Hegel y de la «Cristiandad establecida», murió a los cuarenta y dos años de edad, en 1855.
Una de sus doctrinas más populares es la conocida como los estadios en el camino de la vida, según la cual, la existencia humana pasa por tres etapas o estadios: estético, ético y religioso.
El hombre estético vive en la inmediatez, busca el instante placentero, es hedonista, está pegado a las cosas, no se compromete con nada ni con nadie. Pero desespera necesariamente ante la imposibilidad de encontrar la eternidad en el instante. La única forma de huir del tedio, la inquietud y la inestabilidad propios de esta esfera es optar por una vida ética auténtica.
El hombre ético, en cambio, está instalado en lo general: actúa como todo el mundo, es el hombre del compromiso matrimonial. El matrimonio refleja claramente esta esfera en que se recupera la sensibilidad estética en un orden más elevado y racional, representa la realización concreta del ideal ético, donde las demandas estéticas legítimas pueden ser llevadas a su plenitud. La existencia ética aporta a la esfera estética un bien del que ésta carecía: la libertad. El hombre auténticamente libre no es el esteta, que vive esclavizado por los placeres, sino el ético, que es capaz de escoger responsablemente.
Pero cuando la ética tiene que afrontar el problema del pecado, surge en el alma del hombre «un temblor de tierra» que le lleva al arrepentimiento, lo que lo «obliga» a optar por una esfera superior. Ante el pecado, el hombre se queda «solo ante Dios» y la universalidad de la moral ya no puede ayudarle.
El hombre religioso, el Singular, la excepción ética, ha hecho una elección absoluta por el Absoluto. No lo ha elegido entre otros absolutos, sino que en cierto modo ha sido él el elegido. El norte de su vida es Dios, y su única arma la fe. Ha escogido el absurdo, la paradoja. Ha renegado de la razón. Por eso se encuentra solo, «solo ante Dios».
Desde su pequeña Dinamarca, Kierkegaard se propuso tocar las narices de los encopetados idealistas alemanes. La guerra contra el sistema hegeliano se tradujo en una batalla contra la cristiandad establecida, y ésta en una refriega con los obispos de Copenhague, Mynster y Martensen, que pretendían subsumir las categorías netamente religiosas en un sistema absolutamente racionalista. Pero aunque la lucha contra el racionalismo provinciano fue abierta, Kierkegaard apunta más alto, porque sabe que el enemigo a batir es Hegel, a quien pone en jaque con una objeción capital y, para él, definitiva: la razón absoluta es incapaz de captar la existencia concreta del hombre real. La prueba más fehaciente del error idealista estriba en que esa idea de Razón no puede ser vivida: nadie es idealista en la práctica.
La historia de Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac por orden del mismo Dios que prohíbe el filicidio, pone de manifiesto que la Razón no nos ayuda en los problemas existenciales. El sacrificio no puede justificarse humanamente, pues ninguna instancia superior a la razón puede reclamarse en su ayuda. Cualquier Singular, como Abraham, que represente una excepción ética, está perdido según la ética racionalista.
Para Kierkegaard, Abraham es el prototipo de «caballero de la fe», porque no sólo es capaz de la resignación infinita, como el «héroe trágico», sino de iniciar el movimiento de la fe. Gracias a este movimiento, en virtud del absurdo, el «héroe religioso» es el único capaz de recuperar lo temporal y finito, es el único capaz de llevar a cabo la auténtica repetición. Por haber confiado en lo eterno, Abraham recupera, en el tiempo, a su hijo. La fe obra en virtud del absurdo, exige un salto irracional. Este «ciclo de la fe» tiene dos momentos: la resignación infinita, por la cual se rechaza todo lo temporal y finito, y el salto de la fe, por el cual no se pierde la finitud, sino que se recupera en su integridad. El caballero de la fe realiza continuamente el «movimiento del infinito» y obra siempre «en virtud del absurdo».
En El concepto de la angustia (1844) expone su concepción antropológica: el hombre es una síntesis de lo corpóreo y lo psíquico sustentada por el espíritu. No es un simple ser natural, porque es espíritu, pero tampoco es un ser angélico, porque el espíritu pone la síntesis de cuerpo y alma. El espíritu es, a su vez, una segunda síntesis de tiempo y eternidad, por lo que el hombre, siendo temporal, tiende a la eternidad; siendo limitado, se sabe libre; pero también es el único animal que tiene conciencia del abismo de la nada que se abre a sus pies, por lo que es presa de la angustia.
El hombre auténtico, el «genio religioso», es aquel capaz de realizar existencialmente la síntesis y de descubrir en sí mismo la realidad del pecado y de la angustia. Estas realidades le llevan a experimentar en sí mismo la presencia de Dios. Presencia que se descubre ligada a la experiencia del pecado y de la culpa.
Cuando la conciencia percibe en su seno la escisión entre finito e infinito, y busca el equilibrio en lo finito, aparece la desesperación. Sólo cuando el hombre se deja fundamentar en Dios, es salvado de la desesperación. El existente individual alcanza su yo auténtico al autorrealizarse como «único ante Dios». Sin relacionarse con Dios, el hombre puede seguir viviendo, pero sin espíritu. Pero esta nueva determinación del yo «ante Dios», lo que Kierkegaard llama yo teológico, es lo que hace que la desesperación sea pecado. Y justamente en el pecado descubre el yo su infinitud y la posibilidad de ser salvado de la desesperación. Sólo Dios que se ha encarnado puede salvar al hombre de su desgracia.
La etapa culminante de la existencia humana es el estadio religioso. El existente llega así a la interiorización máxima: el amor. Sólo si se entiende que Dios es amor, se puede comprender todo lo demás. Sólo un Dios amoroso puede explicarlo todo: desde la creación hasta la redención, desde el escándalo hasta la paradoja. En el amor se tocan el tiempo y la eternidad. Su origen es la eternidad, pero el amor se desarrolla en el tiempo. Por amor, Dios, el eterno, se hace temporal, se encarna. Por amor, el hombre, en el tiempo, se hace eterno. Las obras del amor, entonces, siendo temporales, tienen un valor eterno.
Para meter las narices…
Difícil lo tiene el lector inquieto para meter las narices en la obra de Kierkegaard. Las traducciones al castellano son escasas y deficientes. Por desgracia, la labor de traducción iniciada por Demetrio Gutiérrez Rivero quedó interrumpida tras haber visto la luz diez volúmenes (Obras y papeles de Søren Kierkegaard, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1969).
Ultimamente la editorial Trotta ha retomado esta iniciativa; hasta el momento han aparecido Migajas filosóficas o un poco de filosofía (1997) y tres volúmenes de Escritos de Søren Kierkegaard: De los papeles de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía (2000), O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I y II (2006 y 2007), así como dos obras más: El instante (2006) y Los lirios del campo y las aves del cielo (2007).
Otras obras a las que se puede acceder son: Diario de un seductor (Espasa-Calpe, Madrid, 2001), Estudios estéticos 1 y 2 (Agora, Málaga, 1996-1997), La enfermedad mortal (Alba Libros, Barcelona, 1998), Temor y temblor (Alianza, Madrid, 2007), El concepto de la angustia (Espasa-Calpe, Madrid, 1982). Una selección de textos de su monumental Diario se encuentra en Diario íntimo (Planeta, Barcelona, 1993).
El interés por Kierkegaard es creciente y sobre él se escribe cada vez más. Sirvan de ejemplo estas obras: Søren Kierkegaard o la subjetividad del caballero, de Celia Amorós (Anthropos, Rubí, 1987), Kierkegaard: el divino burlador, de M. Holmes Hartshorne (Cátedra, Madrid, 1992), Kierkegaard, de Peter Vardy (Herder, Barcelona, 1997), Poética de la libertad, de Francesc Torralba (Caparros, Madrid, 1998), el libro de Rafael Larrañeta La lupa de Kierkegaard (San Esteban, Salamanca, 2002) o nuestro estudio El valor eterno del tiempo. Introducción a Kierkegaard (PPU, Barcelona, 1996).
Søren Kierkegaard fue objeto de mofa pública desde un semanario satírico llamado El Corsario. A partir del 2 de enero de 1846, y durante cuatro meses, el rotativo se dedicó a satirizar la persona y los escritos del filósofo de Copenhague; varios de ellos iban acompañados de caricaturas donde mostraban a Kierkegaard en posiciones o formas ridiculas, exageraban sus defectos físicos —tenía una pierna más corta que la otra y era excesivamente cargado de hombros— o se burlaban de sus escritos. Para colmo, mucha gente que lo reconocía por la calle se mofaba de él, incluso los niños. Así de cruel es el vulgo con los filósofos.