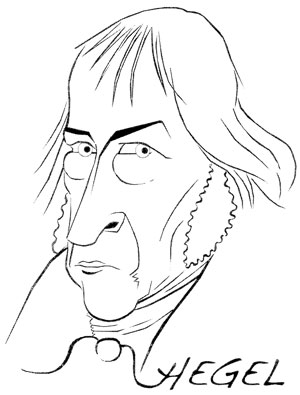
La astucia de la razón
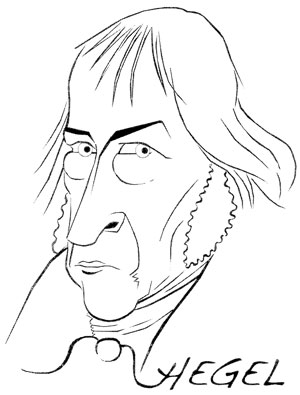
El doctor Gall no pudo cotejar la nariz de Kant con la de Hegel. Si lo hubiera hecho habría percibido enseguida las diferencias. La naricilla ilustrada kantiana parece encogerse por timidez ante las napias casi agresivas que presiden el rostro de Hegel, un rostro amargo y arrugado, con unas ojeras hinchadas que sostienen la pesadez de los ojos. Según él, Kant fue demasiado «puritano» y no se atrevió a eliminar la cosa en sí, con el pretexto (contaminado de prejuicios realistas) de que el conocimiento no depende sólo de la subjetividad, sino también del noúmeno, el cual, aunque permanece incognoscible en sí, es la fuente última del conocer. En definitiva, que, a pesar de sus esfuerzos, Kant no logró zafarse de un pensamiento dependiente de la realidad, lo que le impidió construir la perfecta autonomía de la razón. Ésa será la tarea reservada a la imponente nariz de Hegel.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el más eminente de los idealistas alemanes, nació en Stuttgart en 1770. Estudió con Schelling y el poeta Hölderlin en el Seminario de Tubinga. Ejerció como profesor en Jena y Núremberg, hasta que obtuvo la cátedra en la Universidad de Heidelberg. Desde 1818 enseñó en Berlín, ciudad donde alcanzó gran prestigio y donde murió en 1831, probablemente por el cólera.
Dejémonos de mojigaterías, piensa Hegel, y atrevámonos a pensar con valentía: la realidad es una creación del espíritu: «Todo lo racional es real y todo lo real es racional». El absoluto es Razón, por tanto, el saber del absoluto encierra el conocimiento de toda la realidad en su articulación con la Totalidad. Así, la verdad de lo finito consiste en estar subsumido en la racionalidad de lo infinito. La realidad consiste en un despliegue necesario, sometido a estrictas leyes lógicas («todo lo real es racional»): no hay cabida para la libertad; el ser y el deber ser coinciden.
Esto da lugar a un panlogismo: todo lo que puede ser integrado en el despliegue de la Razón es real, es decir, las leyes del ser coinciden con las leyes del pensar («todo lo racional es real»). Aquello que no puede ser deducido por las leyes de la Razón debe ser rechazado como irreal, fantasmagórico e ilusorio.
De este modo, la función de la filosofía será explicitar la Razón. La filosofía ya no es «amor a la sabiduría», sino «saber absoluto del Absoluto». Por medio del espíritu humano que filosofa, el Absoluto se conoce a sí mismo, se convierte en Espíritu Absoluto.
El pensamiento de Hegel tiene afán de sistematicidad: nada puede quedar fuera, inexplicado, hay que mantener un equilibrio perfecto, una armonía racional. Este sistema es la historia del Absoluto que se rige por una ley inmanente que es la dialéctica. El motor de la dialéctica es la contradicción: la razón avanza mediante negaciones. Cualquier sistema o estilo de vida se encontrará antes o después con su contrario y del hostigamiento entre ambos surgirá otra cosa que incluye lo mejor de cada uno. Pero, tarde o temprano, esta nueva síntesis se encontrará también con su opuesto. Como hemos dicho, Hegel retoma el principio spinoziano que reza así: «Toda determinación es negación».
La dialéctica tiene tres momentos: tesis o posición inmediata, antítesis o negación de la tesis, síntesis o identidad en la diferencia. La síntesis tiene tres funciones: negar, conservar y elevar; con lo cual los momentos intermedios quedan justificados lógicamente. Gracias a la síntesis los momentos dejan de ser abstractos y se concretizan formando parte del sistema total. Los momentos fuera del sistema son irracionales, pero gracias a la síntesis son integrados en la lógica de la Razón.
En un sistema tan cerrado resulta difícil integrar la libertad humana. Sin embargo, Hegel lo intenta. Comienza por distinguir tres formas de libertad: la libertad natural, que no es sino la simple capacidad de elegir; la libertad de capricho, que se mueve por inclinación e interés; y la libertad absoluta, que es la voluntad del espíritu universal que vuelve a sí misma a través de sus tres etapas: el Derecho, la Moralidad y la Eticidad.
El primer paso hacia la libertad absoluta es el Derecho como conjunto de leyes. Se trata de un Derecho abstracto que no tiene en cuenta la individualidad. Este Derecho abstracto debe ser completado por la Moralidad (Moralität) donde aparece la conciencia y la decisión personal. Sin embargo, este momento tiene el peligro de llevar a la disgregación individualista, por lo que se necesita la síntesis de la Eticidad (Sittlichkeit). Con el concepto hegeliano de Eticidad quedan superados, a la vez que asumidos, tanto el Derecho como la Moralidad. Ello ocurre gracias al Estado, en el que son sintetizados el derecho y la moral. Los individuos, la familia y la sociedad civil quedan subsumidos bajo la idea de Estado, que es para Hegel como el alma para las partes del cuerpo.
Hemos visto que para Hegel toda la realidad es proceso. Conocer la realidad no será otra cosa que conocer su historia. La historia de la humanidad se convierte, entonces, en la automanifestación del Espíritu Absoluto. Por ello, la historia se rige por leyes necesarias y la libertad de los hombres concretos no es sino pura apariencia. La «astucia de la razón» hace que pensemos que somos libres, cuando estamos «astutamente» utilizados para cumplir inexorablemente los planes que la Razón ha trazado. Por ejemplo, cuando César decidió cruzar el Rubicon, la «astucia de la Razón» hizo que se creyera libre al hacerlo. Es decir, César creyó actuar libremente, pero era racionalmente necesario («estaba escrito», podríamos decir) que realizaría la acción que «voluntariamente» hizo. La razón es tan astuta que utiliza nuestra libertad para que se cumplan sus designios.
Hegel ha sido capaz de idear un gran sistema de pensamiento, que supone la culminación del pensamiento moderno; sin embargo, su sistema adolece de demasiada artificiosidad. Quizá también el propio Hegel ha utilizado en su favor la «astucia de la razón».
El «sueño de la Razón Ilustrada» se personificó en el sistema filosófico de Hegel. La Razón es capaz de subsumir dentro de sus categorías todos los ámbitos de la realidad: científico, filosófico, teológico, artístico, cultural… Nada, absolutamente nada, queda fuera de su tupida malla conceptual. Si algo parece escapársele, es tachado de irracional o considerado como una realidad «en vías de racionalización», algo que se producirá en un futuro más o menos próximo.
Para meter las narices…
Hegel es el más difícil de los pensadores contemporáneos. Sus obras resultan arduas, no sólo para los no iniciados, sino también para los filósofos de profesión. Antes de asomarse a sus obras más importantes, como la Fenomenología del espíritu (FCE, México, 1966), las Lecciones sobre la filosofía de la historia (Alianza, Madrid, 1980) o El sistema de la Eticidad (Editora Nacional, Madrid, 1982) (la más accesible), sería más aconsejable leer el capítulo dedicado a él en una Historia de la filosofía.
Para entrar en la dialéctica hegeliana, puede venir bien el librito de George Gadamer: La dialéctica de Hegel (Cátedra, Madrid, 1988), y para hacerlo en su vida y su filosofía puede venir bien leer la obra que le dedica Jacques d’Hont: Hegel (Tusquets, Barcelona, 2002).
Según el pensador danés Sören Kierkegaard, la filosofía de Hegel no puede ser vivida, el sistema hegeliano se construye de espaldas a la existencia real del individuo, por eso afirma en su Diario: «Con la mayoría de los filósofos sistemáticos, lo mismo que con sus sistemas, sucede como con aquel que construyese un castillo y después se fuese a vivir en un pajar: por la cuenta que les trae, ellos no viven en aquella enorme construcción sistemática. En el campo del espíritu esto constituye una objeción capital. Las ideas, las ideas de un hombre deben ser la habitación en la que vive: de otra forma, peor para ellas» (Diario, VII, 1 A 82).
Paul Strathern en su librito Hegel en 90 minutos (Siglo XXI, Madrid, 2000) cuenta que en 1831 se extendió una epidemia de cólera por toda Alemania, y Hegel se trasladó fuera de Berlín durante el verano; sin embargo, sus ansias de enseñar le llevaron a dejar el campo y volver en noviembre a la universidad. Según su biógrafo Rosenkranz, dictó las dos primeras clases «con un fuego y una energía en la expresión, que sorprendieron a sus oyentes» (quizá efecto ya del cólera), pero al tercer día cayó enfermo. El 14 de noviembre de 1831 moría en paz mientras dormía. Fue enterrado, como era su deseo, al lado del también filósofo idealista Johann Gottlieb Fichte. Su tumba puede visitarse en el cementerio de Dorotheenstadt, al norte de Berlín, y es considerada un monumento nacional.