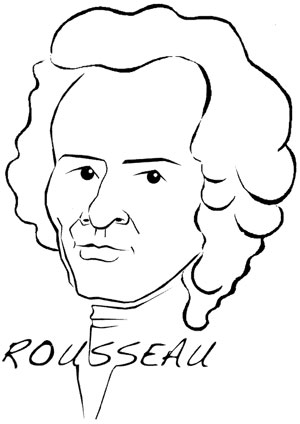
El hombre es bueno por naturaleza
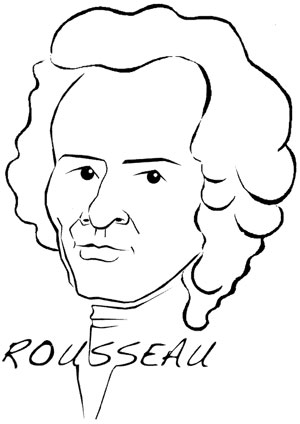
Eso es lo que nos está diciendo el retrato de Jean-Jacques Rousseau, realizado al pastel por Quentin de La Tour. Una mirada clara, una frente sosegada, una sonrisa inocente, una nariz no pequeña pero tímida y un rostro tiernamente iluminado, no pueden sostener, como el viejo Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre; no, el ser humano es bueno por naturaleza. («El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado.») Ya se encargará la sociedad, con todas sus trampas y mentiras, de enseñarle las artimañas y malicias que necesite para sobrevivir entre los refinamientos y buenos modales de los hombres ilustrados. Y es que no podemos decir que la de Rousseau fuera una nariz ilustrada al uso del siglo XVIII; antes al contrario, muchas veces se muestra como un perfecto antiilustrado, eso sí, con todos los ademanes y lustrosos hábitos de la Ilustración.
Jean-Jacques Rousseau irrumpió en la escena intelectual europea (es decir, en Francia) con un Discurso sobre las ciencias y las artes (1750), en el que mantenía que las artes y las ciencias son la causa primera de los males del hombre, argumento que le valió el premio en el concurso anual de la Academia Dijon de París.
Había nacido en Ginebra en 1712. Hijo de un relojero, dejó su tierra natal para huir de los malos tratos a los que le sometía el maestro grabador en cuya casa vivía como aprendiz. Llegado a París, aprovechó la protección de Madame de Warens, de la que fue amante, para estudiar música e introducirse en la vida social. Tras el éxito de su Discurso, escribió el Discurso sobre la desigualdad entre los hombres (1754), El contrato social (1761) y, un año más tarde, el Emilio. La publicación de esta obra casi le lleva a la cárcel; por suerte pudo huir a Suiza. Pero también fue expulsado de Suiza, por lo que se refugió en Inglaterra, en casa de Hume. Volvió a París, donde vivió una vida inquieta, que describió en Las ensoñaciones del paseante solitario. Murió en Ermenonville, bajo la protección del marqués de Girardin, en 1778.
El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo hace egoísta y malo. En un estado anterior a la historia, vivía en contacto con la naturaleza, que le proporcionaba la satisfacción inmediata de sus necesidades. El hombre era irreflexivo y se guiaba únicamente por el sentimiento, se encontraba en un estado de feliz ignorancia y su vida era dichosa y despreocupada. Por ser una criatura puramente instintiva, estaba dotado del sentimiento de piedad, es decir, sentía una repugnancia innata ante el sufrimiento de los otros. Esto hacía que se tratara de un estado de perfecta igualdad.
Rousseau se lamenta de que, si esta situación existió alguna vez, se perdió definitivamente cuando apareció la sociedad y el hombre quedó en manos del propio hombre. Este paso del estado presocial al social se debe al desarrollo de la perfectibilidad, humana (mediante la ciencia y las artes), de las cualidades innatas del hombre que habían permanecido adormecidas en el estado natural. Este perfeccionamiento trae consigo la desigualdad moral y política, pero a la vez es lo que diferencia al ser humano de los animales. En la nueva situación, el hombre artificial no está mejor que el hombre natural, sino que ahora emergen todos los males y vicios que antes no existían: el ansia de propiedad y de lujo, la vanidad, el egoísmo, la envidia… Por eso, el hombre ansia la vuelta a la naturaleza, donde pueda recuperar la paz, la libertad y la igualdad perdidas, donde, mediante el perfeccionamiento cultural, se reparen los daños causados por la socialización.
Para alcanzar la nueva etapa, Rousseau propone una reforma contenida en dos obras fundamentalmente: el Emilio y El contrato social. En la primera desarrolla el aspecto educativo de esta reforma y en la segunda el aspecto social.
En el Emilio nos presenta su ideal educativo, que aspira a formar al hombre de acuerdo con la naturaleza evitando la corrupción que supuso la entrada en la sociedad. Lo primero que habrá que hacer es alejar a Emilio —el protagonista de la obra— de su entorno familiar y social y llevarlo al campo. Allí dispondrá de un preceptor que le ayudará a desarrollar sus facultades siguiendo un ritmo acorde con la naturaleza y teniendo en cuenta las diversas etapas evolutivas del niño. Con esta obra, Rousseau se convirtió en el pionero de la moderna pedagogía y tuvo intuiciones muy valiosas como precursor de la psicología evolutiva.
En El contrato social, Rousseau advierte que el hombre como ser individual y natural es libre, pero como ser social se halla encadenado, y se pregunta cuál es la razón de que los hombres se reúnan en sociedad. En un primer momento, esta unión no es voluntaria, sino forzada, pero cabe convertirla, en un segundo momento, en algo voluntario que dé lugar a una sociedad fundada en el derecho, de tal manera que el tránsito del estado de naturaleza al estado social sea beneficioso y enriquecedor.
Para ello, se debe establecer un pacto o contrato social entre iguales, los cuales entregarán su voluntad particular a la voluntad general. Ésta no supone que aquélla quede anulada, sino que las voluntades particulares son asumidas en la voluntad general e identificadas con ella. De suerte que cuando el ciudadano obedece a sus representantes y a las leyes que ellos promulgan (expresión de la voluntad general) está obedeciéndose a sí mismo.
La voluntad general es más que la simple suma de las voluntades particulares, es algo cualitativamente distinto que hace que cada individuo se convierta en parte de un todo mayor que es el cuerpo moral y colectivo que llamamos comunidad política. El contrato se establece exclusivamente entre los miembros de la sociedad y el poder no recae sobre un soberano exterior al pacto, como pensaba Hobbes, sino que la soberanía reside en el pueblo. La acción de gobernar es simplemente una función encomendada por el pueblo soberano a unos pocos, sus representantes, los cuales son elegidos mediante sufragio universal.
El pacto no destruye la igualdad natural que había entre los hombres, sino que sustituye lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física por una igualdad moral y legítima. Por tanto, gracias al pacto, aquellos que hubieran podido ser desiguales en fuerza o en talento se convierten en iguales por convención y derecho. El pacto es un acto de soberanía, es decir, no un convenio del superior con el inferior, sino del cuerpo social con cada uno de sus miembros. En este sentido, es un convenio legítimo, pues se funda en el contrato social; equitativo, porque es común a todos; útil, pues su objetivo es el bien general; y firme, porque está garantizado por la fuerza pública y el poder supremo.
Para meter las narices…
Para comprobar que los fundamentos de nuestra democracia se hallan en Rousseau, hay que leer El contrato social (Edaf, Madrid, 1982). No deja de tener interés la utopía pedagógica del Emilio (Alianza, Madrid, 1995). Resulta curioso el libro quinto, donde Emilio se encuentra con Sofía y Rousseau escribe sobre la educación femenina. Aunque lo que de verdad resulta curioso, por no decir contradictorio, es que el afamado pedagogo dedicó su esfuerzo en educar a un ser imaginario mientras se desentendía totalmente de sus propios hijos.
El Discurso sobre las ciencias y las artes, con el que ganó el concurso de la Academia Dijon, está editado por Alba (Madrid, 1987). Pero es quizá más interesante su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (Tecnos, Madrid, 1987), que también concursó años después, pero, tras el escándalo del primero, los académicos le negaron el premio.
Las ensoñaciones del paseante solitario están editadas por Alianza (Madrid, 1998).
No satisfechas con estas obras, las narices del lector pueden meterse en Las confesiones (Edaf, Madrid, 1980), una extensa autobiografía que pretende ser tan sincera como laudatoria. Al final, Rousseau confiesa: «He dicho la verdad. Si alguien sabe cosas contrarias a lo que acabo de exponer, aunque fuesen mil veces probadas, sabe mentiras e imposturas, y si rehúsa profundizarlas y ponerlas en claro conmigo, mientras estoy vivo, no ama la justicia ni la verdad. Por mi parte, lo declaro orgullosamente y sin temor: quienquiera que, aun sin haber leído mis obras, examine por sus propios ojos mis sentimientos, mi carácter, mis costumbres, mis inclinaciones, mis placeres y mis hábitos, pueda creerme un malvado, es un hombre digno de la horca».
En 1741 Rousseau conoció a una lavandera analfabeta, llamada Thérèse le Vasseur, con quien mantuvo una larga relación y con quien tuvo cinco hijos. El flamante autor del Emilio, sin embargo, los recluyó en un orfanato. Pero quizá todo sea una «mentira» o una «impostura» inventada por la Historia.