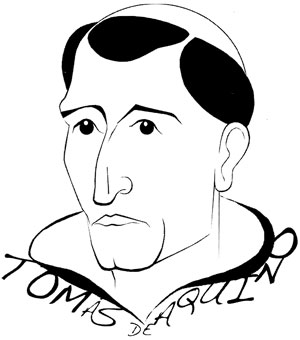
Nariz escolástica
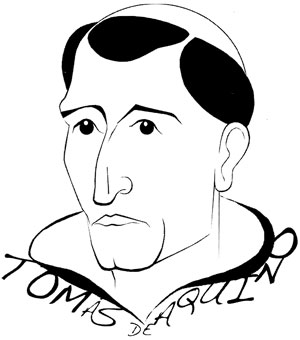
Utilizamos palabras que, sin ser conscientes de ello, se asientan en nuestras mentes con un matiz determinado que no siempre corresponde a su sentido original. Esto pasa con la palabra «escolástica». Nos imaginamos una nariz escolástica como una turgencia recta, rígida y regia a la vez que sumisa, como un cabo de la cara que viene a resaltar las facciones serias, hieráticas y sombrías de un rostro románico. Pero nada más lejos de la realidad: la escolástica representa uno de los momentos culminantes de la historia de la filosofía occidental —comparable a la Antigüedad griega o al apogeo de la modernidad—, donde se pensó con rigor lógico, con profundidad filosófica, con respeto y libertad espiritual. El tema de Dios está sobre el tapete, es cierto, pero también lo están otras cuestiones cosmológicas, antropológicas, éticas, políticas, psicológicas… Entre las narices escolásticas, destaca sin duda la de Tomás de Aquino.
La Suma Teológica de Tomás de Aquino (1224/5-1274) es un claro ejemplo de cómo metían los escolásticos las narices en las grandes cuestiones filosóficas y teológicas. La Suma está dividida en cuatro partes. Cada parte se distribuye en cuestiones y cada cuestión en artículos. Los artículos presentan una estructura que muestra un método riguroso y sistemático. Primero, se enuncia la tesis que se pretende demostrar. En segundo lugar, se presentan las dificultades o argumentos contrarios a la tesis. En tercer lugar, se pone una opinión que apoye la tesis inicial (sed contra). En cuarto lugar, como respuesta (respondeo) se expone el «cuerpo del artículo», donde se argumenta en favor de la tesis inicial. Por último, se resuelven cada una de las dificultades planteadas al principio (ad primum…, ad secundum…, ad tertium…).
Sin duda, Tomás de Aquino es el gran sistematizador de la filosofía medieval. No fue ajeno a ninguna corriente filosófica, conocía todos los autores y todas las posiciones. Se puede decir que el Aquinate se tomaba en serio todo lo que leía y buscaba la verdad por encima de todo. En su filosofía confluyen los padres de la Iglesia, especialmente san Agustín, los filósofos árabes y judíos, los neoplatónicos y Aristóteles. El resultado es un pensamiento original, rico y profundo. Con él llega la metafísica a sus más elevadas cotas, hasta reclamar ser coronada por la teología.
Tomando como base la composición aristotélica de todo el universo material en materia y forma (teoría hilemórfica), el Aquinate va más allá, hasta descubrir la distinción real de esencia (essentia) y acto de ser (actus essendi) en todo ser creado. La esencia es lo que le hace a un ente ser tal ente y el actus essendi es el acto por el cual ese ente es. Imaginemos que el ser es el agua de una fuente que sólo podemos coger si disponemos de una concha (esencia): en este caso, es claro que sólo podremos tomar el agua que quepa en la concha. La concha sin agua no quita la sed, el agua sin concha no se puede coger. El ser (el agua), por tanto, se da en cada ente limitado por su esencia (la concha). En este sentido, los entes finitos tienen el ser, no lo son, a diferencia de Dios que es el Ser. Ese ser infinito y perfecto es su propia subsistencia (ipsum esse subsistens); su esencia no lo limita porque se identifica con su ser, digamos que su esencia es su ser.
Ese Ser es imparticipado y causa todo lo demás ex nihilo. No tiene necesidad de crear porque es perfecto, pero su Bondad hace que todas las cosas sean por participación de su Ser. En el universo creado hay una gradación desde el Ser increado hasta la materia, porque el actus essendi es un acto intensivo. Así, el hombre participa del ser con mayor intensidad que los animales, y los ángeles con mayor intensidad que los hombres.
Siguiendo muy de cerca a Aristóteles, el Aquinate entiende el hombre como la unión sustancial de cuerpo y alma. El alma por ser espiritual no se agota en informar al cuerpo, sino que es super formam, tiene una sobreabundancia de actualidad por la que es capaz de conocimiento intelectual y de inmortalidad. Pero al ser la forma sustancial del cuerpo, el conocimiento intelectual tiene su causa en el conocimiento sensible. De aquí la máxima: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos.
El hombre no tiene un conocimiento innato de Dios —como pensaba Anselmo de Canterbury, por ejemplo—, pero lo puede descubrir por cinco vías que se remontan de los efectos a su Causa. Las famosas cinco vías tomistas son pruebas metafísicas que culminan con la existencia de un Primer Motor Inmóvil (vía del movimiento), una Causa Incausada (vía de la causalidad), un Ser Necesario (vía de la contingencia), una Ser Perfectísimo (vía de los grados de perfección) y una Inteligencia Universal Ordenadora (vía del orden del universo). A partir de estos datos podemos arribar al conocimiento —imperfecto, pero verdadero— de la esencia divina; podemos descubrir que Dios es simple, eterno, uno, creador, providente…
Fray Tomás de Aquino fue el gran sistematizador del pensamiento escolástico. A pesar de sus vastos conocimientos y de su fina intuición, permaneció siempre como un humilde fraile dominico dedicado al estudio y la oración. Su humilde vocación le llevó a rechazar el ofrecimiento del papa de ser abad de Montecasino, así como el arzobispado de Nápoles. Fray Tomás tomó la firme decisión de permanecer como fraile, aunque se le ofreciese el capelo cardenalicio.
Cuentan que fray Tomás levitaba y que gozaba de arrebatos místicos. Al final de su vida tuvo una visión que le llevó a querer quemar todos sus escritos y a tomar la decisión de no seguir escribiendo porque, según confesó a su secretario, «todo lo que he escrito me parece paja respecto de lo que he visto y me ha sido revelado». Murió, según todos los indicios, asesinado en 1274.
Para meter las narices…
La obra clave de Tomás de Aquino es su monumental Suma teológica, editada por B.A.C. (Madrid, 1988-1994) en cinco volúmenes. Si las narices del lector no están muy duchas en asuntos filosóficos y teológicos, aconsejo acceder a uña colección de textos como la que presenta Francisco Canals en Textos de los grandes filósofos. Edad Media (Herder, Barcelona, 1979), donde también se recogen jugosos pasajes de las obras de san Agustín, san Anselmo, san Buenaventura, Ramon Llull, Duns Escoto, Guillermo de Ockham y el escolástico español Francisco Suárez.
Sobre la vida y el tiempo de Tomás de Aquino se puede leer la novela de Louis de Wohl, La luz apacible (Palabra, Madrid, 2000).
La forma de escribir de los escolásticos, concisa, precisa y rigurosa, ha hecho que la lectura y estudio de nuestro filósofo haya quedado en manos de los especialistas. La reclusión en el ámbito de lo especializado ha hecho que no sólo Tomás de Aquino, sino todos los pensadores escolásticos, sean los grandes desconocidos por los lectores con inquietudes filosóficas. Para acercarnos a la figura y al pensamiento del Aquinate contamos con numerosas obras como: Santo Tomás de Aquino, de Chesterton (Espasa, Madrid, 1985), Santo Tomás de Aquino. El oficio de sabio, de Eudaldo Forment (Ariel, Barcelona, 2007), o la monumental obra de James A. Weisheipl, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina (Eunsa, Pamplona, 1994).
Todos sus biógrafos cuentan que su familia había previsto para él el ingreso en la regla de san Benito, razón por la que a los cinco años entró como oblato en el monasterio benedictino de Montecasino. Sin embargo, cuando, siendo adolescente, fue a la Universidad de Nápoles, conoció la Orden de predicadores y decidió hacerse dominico. Aquel cambio de rumbo disgustó a su familia, ya que los frailes predicadores hacían voto de pobreza y renunciaban a los cargos eclesiásticos. Entonces Doña Teodora, su madre, ordenó a los hermanos de Tomás que lo raptasen y lo llevaran al monasterio de Roccasecca. Los raptores, junto a su víctima, hicieron noche en el castillo que la familia Aquino tenía en Montesangiovanni, y allí se las apañaron para introducir a una prostituta en la habitación del raptado. Tomás reaccionó orando y amenazando a la que creía una visión con un leño ardiendo. La mujer huyó despavorida y la castidad del joven fraile quedó ilesa. A la mañana siguiente fue trasladado a Roccasecca, donde permaneció recluido todo el verano, hasta que una noche, compinchado con sus hermanos, no los de sangre sino los de religión, se descolgó con una soga por la muralla y huyó.
Para valorar en su justa medida el rigor lógico, la riqueza temática y la apertura intelectual de los escolásticos, como Tomás de Aquino, conviene pararse a considerar las llamadas quaestiones quodlibetales. Dos veces al año, en Adviento y en Cuaresma, se fijaba un día para que los maestros disputaran sobre cualquier tema propuesto por los alumnos u otros maestros. M.ª Angeles Galino, en su Historia de la educación (Credos, Madrid, 1988, pp. 523-524) escribe: «Lo que caracteriza a las sesiones de quodlibet es su aire caprichoso y la incertidumbre que se cierne sobre ellas. En la disputa quodlibética cualquiera puede suscitar cualquier problema. El maestro puede esperarlo todo; pues debe disputar de quo libet en relación con la teología. Pero la restricción no tranquiliza mucho, porque pocos son los temas que no se relacionan con la teología, siendo ésta la ciencia de las ciencias. El maestro necesita una gran presencia de espíritu y una competencia casi universal. Tiene derecho a prescindir de las preguntas que estime inoportunas o que juzgue indiscretas, pero no debe abusar de este expediente. Su dialéctica debe abrirse camino respondiendo a las objeciones que los asistentes, opponentes, ocasionales o adversarios, serios y convencidos le hayan formulado con todo derecho, y también aprovechará para exponer o refutar otras tesis que le interesen».