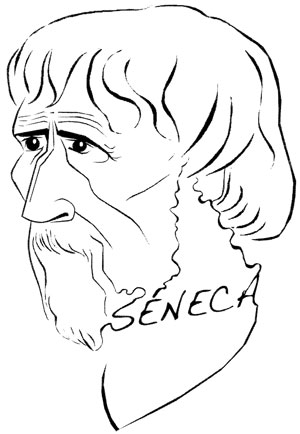
Echarle narices
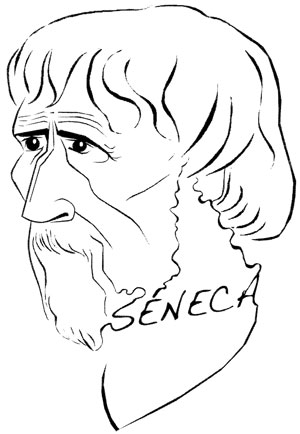
La primera vez que los habitantes de Hispania metimos las narices en este asunto de narices fue en los albores de nuestra era, cuando el joven Lucio Anneo Séneca se trasladó junto con su familia de su Córdoba natal a la capital del Imperio. Brillante abogado, refinado cortesano y millonario (que predicaba la austeridad pero que vivía ricamente), llegó a ser preceptor de Nerón, nefasto privilegio que le llevó a la muerte, pues su caprichoso preceptuado le ordenó quitarse la vida. Nuestro paisano no lo dudó un momento y, tras la cena, entre sentencias y palabras de buen augurio, cumplió él mismo la sentencia: de esta forma tan estoica (¿tan tonta?) finó sus días. La verdad es que Séneca le echó narices al asunto, unas narices estoicas, firmes, imperturbables, que han pasado a la historia entre los signos de admiración de unos y las muecas de indiferencia de otros.
Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, en el año 4 a.C., en la provincia romana de Hispania, y murió en Roma, en el año 65 de nuestra era. En la forma de asumir su propio fin, y en muchas cosas más, Séneca siguió al fundador de la Estoa, Zenón de Citio (335-263 a.C.), quien tras haber naufragado a pocas millas del Pireo se instaló con lo puesto, es decir, con absolutamente nada, en Atenas, y comenzó a enseñar en el Pórtico de las Pinturas, que, por cierto, en griego se dice stoa.
La moral estoica aconseja una actitud de imperturbabilidad frente al destino, aceptando todo lo que necesariamente ha de ocurrir. Para ello se debe vivir según la naturaleza, que, en el caso del hombre, es vivir según la razón y la virtud. Mediante la virtud, el sabio eliminará las pasiones y, de este modo, podrá mantener un equilibrio interior impasible y ajeno a lo exterior.
Según el estoicismo, existen cuatro virtudes primarias de las que derivan todas las demás: la sabiduría práctica, la justicia, la moderación y el coraje. La virtud es un modo de saber, así la sabiduría práctica consiste en conocer las cosas que se han de elegir; la justicia en advertir lo que corresponde a cada uno; la moderación en saber los placeres que deben ser rechazados, y el coraje en percatarse de las penas que han de ser soportadas. En esta doctrina de la virtud no existen principios universales, sino que se ha de seguir en todo momento los consejos del hombre sabio para aplicarlos a las situaciones concretas. El ideal consiste en la «conducta oportuna», es decir, en adecuar la forma de actuar a las diversas circunstancias; así, la «conducta oportuna» puede exigir, en algunos casos concretos, el suicidio, el incesto o el canibalismo. No significa, por supuesto, que estas conductas sean deseables en sí mismas, sino únicamente en relación a la situación de cada individuo, siguiendo siempre la conformación con la naturaleza.
En este contexto, la felicidad consistirá en la imperturbabilidad, la indiferencia y la despreocupación, que se logra tras superar todos los sentimientos y pasiones. No podemos cambiar la norma o logos universal, pero sí nuestros deseos. Se trata, en definitiva, de no desear. Este estado se parece a la ataraxia epicúrea y, de hecho, algunos estoicos utilizan este mismo nombre. «Sustine et abstine», «soporta y renuncia», aconsejarán los estoicos latinos. Es cuestión de echarle narices.
El sabio, si quiere ser feliz, debe comprender y asumir la ley universal del Destino, de la cual nadie puede escapar. El Destino no es una fuerza sobrenatural, sino la misma naturaleza en cuanto aúna todas las causas. La identificación de la naturaleza con Dios hace que el Destino sea sinónimo de providencia divina, una sabiduría superior a la nuestra, ante la cual sólo podemos someternos.
Ante este determinismo, ¿en qué queda la libertad? En muy poca cosa. La imagen del perro atado a la carreta del cíngaro puede servir para entender el estrecho margen de libertad que tiene el ser humano. Quiera o no, el perro ha de seguir a la carreta; si lo acepta con resignación, sufrirá mucho menos que si intenta marchar en otra dirección. Si se empeña en esto último será arrastrado y probablemente morirá estrangulado. La libertad queda reducida a un fenómeno de conciencia, a hacer conscientemente lo que ocurrirá de todos modos. El estoico razona así: si estoy enfermo y me he de curar, me curaré aunque no llame al médico. El espacio de libertad del ser humano tiene la holgura de la cuerda que une al perro con la carreta.
El tiempo limó las rigurosas aristas que presenta el primer estoicismo de tal manera que cuando llegó a Séneca lo encontramos ya mucho más humanizado. El ideal del sabio senequista no radica tanto en el logro de la imperturbabilidad frente al destino y la aceptación de todo lo que necesariamente ha de ocurrir, cuanto en saber encontrar esa fuente de paz interior. El sabio es el hombre libre y señor de sí mismo, que menosprecia los temores del vulgo y que aprecia más la amistad que las riquezas. Séneca defendió una moral personalista, significando que el bien personal está por encima del bien común, y elogió las virtudes, las cuales aprendemos gracias al ejemplo de los hombres virtuosos.
Muchos le reprochaban que siendo estoico tuviera tan gran fortuna. Para justificar que las riquezas en nada afectan a la vida interior, escribió De vita beata (Sobre la felicidad), un pequeño tratado en el que podemos encontrar casi todas las tesis estoicas.
En esa obrita, Séneca apela al hombre independiente, capaz de vivir separado de la masa, pues el vulgo es un «pésimo intérprete de la verdad». Está de acuerdo con todos los estoicos en que la sabiduría consiste en no apartarse de la naturaleza y seguir su ley, y que la felicidad sólo acaecerá si vive conforme a la naturaleza. El sabio no debe dejarse dominar por nada: «El día que lo domine el placer —dice—, lo dominará también el dolor». La impasibilidad es fuente de felicidad, porque el verdadero placer es el desprecio de los placeres.
El sabio estoico, a diferencia del epicúreo, recomienda abstenerse de los placeres. Los que no lo hacen, más que tener placer, son tenidos por él, ya que, o se atormentan cuando falta, o se ahogan en su abundancia. Sacrifican su libertad por su vientre, se venden a los placeres. Bien al contrario, el sabio domina los placeres, y son para él como en campaña los auxiliares y las tropas ligeras, es decir, tienen que servir, no mandar.
Existe un acuerdo, un vínculo connatural entre el sabio y Dios, entre el sabio y la naturaleza. Por eso, Séneca recomienda: «Sigue a Dios», porque «¡qué locura es preferir ser arrastrado a seguir!». ¿Qué otra cosa puede hacer el perro del cíngaro sino seguir al carro al que está atado?
Respecto a las riquezas, tema que motivó el tratado De vita beata, Séneca mantiene que el sabio las ha de despreciar, lo que significa, no que no se han de tener, sino que no se han de tener con afán. Las riquezas no son un bien, pues si lo fueran harían buenos a los que las poseen, y los malos no las poseerían. El sabio no lechaza las riquezas, pero «cuando se van las sigue con la mirada tranquila». Para entendernos: se queda con un palmo de narices, eso sí, unas narices estoicas.
Para meter las narices…
Las obras de Séneca son abundantes. Entre ellas, vale la pena rastrear sus Epístolas morales a Lucilio (Gredos, Madrid, 1989), su tratadito Sobre la felicidad (Alianza, Madrid, 1999) o alguna de sus Tragedias (Credos, Madrid, 1988), que evocan la trágica existencia de los hombres. También pueden consultarse en sus Obras completas, editadas por Aguilar (Madrid, 1943).
A todos nos vendría bien leer De la brevedad de la vida, donde el pensador cordobés nos enseña que no es que la vida sea breve, como nos lo parece, sino que perdemos mucho (demasiado) tiempo en cosas superfluas y no vivimos lo importante.
Sin duda, el estudio más interesante sobre el filósofo español es el realizado por la pensadora española María Zambrano: Séneca (Siruela, Madrid, 1994).
Para los amantes de la pintura: en el Museo de Bellas Artes de Jaén se encuentra el óleo de Manuel Domínguez, La muerte de Séneca (1871), que nos traslada al ¿trágico? final del filósofo. En el año 65 Nerón envió un centurión a la casa de Séneca con la orden de que se quitara la vida por ser uno de los conspiradores contra el emperador. Séneca se lo tomó estoicamente y, rodeado de sus amigos, se cortó las venas allí mismo, primero las de las muñecas, pero después las de los tobillos y las de detrás de las rodillas. Pasó el tiempo y, como la sangría no hacía efecto, mandó a su médico que le preparase una copa de cicuta con el fin de remedar a Sócrates. Sin embargo, tampoco la cicuta pudo con él, así que ordenó que le prepararan un baño de vapor donde fue ahogándose poco a poco. Tácito cuenta el final y recoge lo que dijo a sus amigos que lloraban por él: «¿Adonde ha ido a parar vuestra filosofía y aquella decisión ante las desgracias que os habéis infundido los unos a los otros durante tantos años? Todos saben que Nerón es cruel. Tras haber asesinado a su madre y a su hermano, sólo le quedaba asesinar a su maestro y tutor».
Las doctrinas estoicas no sólo sedujeron al preceptor de Nerón, sino también al mismísimo emperador Catilio Severo, que tomó el nombre de Marco Aurelio y gobernó Roma desde 161 hasta 180. En los descansos entre batalla y batalla escribió en griego un libro de meditaciones titulado Para sí mismo (en las librerías hay que pedir las Meditaciones de Marco Aurelio, Alianza, Madrid, 1999), donde el lector encontrará un conjunto de soliloquios o meditaciones escritas, no para publicarse, sino para consolarse a sí mismo, pues para un estoico, la filosofía es fuente de resignación y de consuelo. Si se le toma aprecio al emperador-filósofo (¡qué perfecta conjunción!, diría el viejo Platón), no conviene perderse el «Homenaje a Marco Aurelio» que hace J. Brodsky en Del dolor y la razón, pp. 262-291 (Destino, Barcelona, 2000).
Con Marco Aurelio desaparece la escuela estoica, pero eso no significa que deje de influir en muchas de las mentes más preclaras del final de la Antigüedad, como Boecio o los primeros pensadores cristianos: Clemente de Alejandría, Tertuliano o san Ambrosio. Más adelante, veremos aparecer elementos estoicos en Tomás Moro, Pascal, Montaigne, Erasmo de Rótterdam, Descartes, Spinoza… y probablemente en el lector que va aguantando estoicamente el paso de estas páginas.