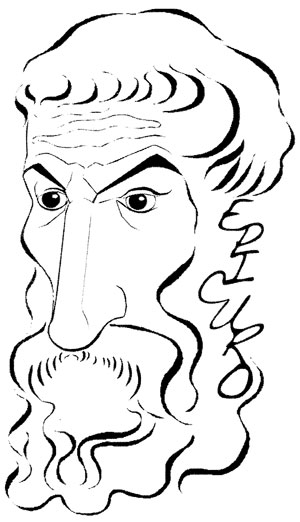
¿A qué huele la felicidad?
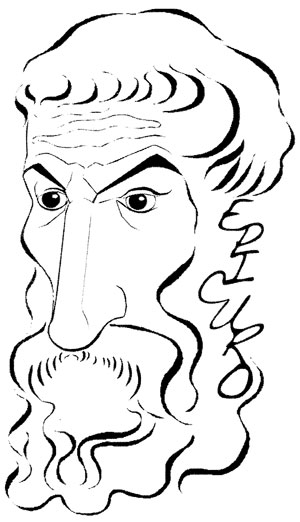
A Epicuro le tocó vivir el desmoronamiento de la Grecia esplendorosa. Nació en Samos en el año 341 a.C., llegó a Atenas para hacer el servicio militar justo cuando acababa de morir Alejandro Magno (323 a.C.). En ese momento, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles (que acababa de morir en el destierro) disputaban una carrera cultural en franca decadencia. Académicos y peripatéticos habían construido soberbios edificios donde albergar la sabiduría, pero habían dado la espalda a los problemas reales de la gente, se habían preocupado más de la teoría que de la práctica, de los libros que de la vida. Entre la Academia y el Liceo, Epicuro fundó al cabo de los años su Jardín: no era una universidad, ni una escuela, sino un lugar de reunión de amigos en tomo a un sabio que metió las narices tanto en lo humano como en lo divino.
No le convencían ni las doctrinas platónicas ni las aristotélicas, por lo que volvió a un materialismo de corte atomista, según el cual no tiene sentido hablar de realidades suprasensibles, porque lo único que existe es lo material. Estas ideas las expuso en una obra llamada Canon, es decir, norma a seguir o criterio de conocimiento; de aquí que su teoría del conocimiento se conozca con el nombre de «canónica».
Según la «canónica», conocemos gracias a sensaciones producidas por átomos que se desprenden de los objetos y afectan a los sentidos. Esas sensaciones provocan sentimientos o pasiones, es decir, reacciones de placer o dolor, y anticipaciones (prolepsis) o imágenes por las que la mente se anticipa al conocimiento sensible. Gracias a estas anticipaciones, cuando oímos pronunciar la palabra «hombre», como ya tenemos la imagen anticipada de hombre, lo conocemos inmediatamente. Estos tres grados cognoscitivos son siempre objetivos y nunca nos llevan a engaño. En cambio, el cuarto grado, a saber, las representaciones imaginativas de la mente, por las cuales imaginamos, pensamos y proyectamos, nos conducen muchas veces a error por cuanto están separadas de los sentidos. Evitar las representaciones erróneas (opiniones) será primordial a la hora de alcanzar la ataraxia o imperturbabilidad propia del sabio. La seguridad de no haberse equivocado fortalece el ánimo para luchar contra los fantasmas del miedo producidos por una cosmovisión contaminada de elementos míticos e imaginativos.
La Física de Epicuro es deudora del atomismo de Demócrito, aunque con algunas rectificaciones. Epicuro parte de que todo son átomos o agregados de átomos, los átomos se mueven constantemente en el vacío, chocan entre sí y producen todas las cosas. La naturaleza entera tiene la misma composición: también el alma y los dioses están compuestos por átomos; lo que pasa es que los átomos del alma son muy sutiles y los dioses tienen la capacidad de regenerarse continuamente, por lo que son inmortales y felices. Los átomos, aunque son indivisibles, constan de un número finito de partes, lo que hace que, al mezclarse, formen cosas diferentes.
Epicuro añade a los átomos una cualidad que no tenían en la física atomista: el peso. Esta cualidad hace que los átomos caigan verticalmente en el vacío. Pero la simple caída vertical de los átomos no explica que choquen entre sí y produzcan diferentes objetos. Para dar razón de ello, Epicuro explica que mientras los átomos van cayendo verticalmente se produce una inclinación azarosa que los desvía de su trayectoria provocando los choques. Esa inclinación o, mejor dicho, declinación (parenklisis), será bautizada por Lucrecio con el nombre latino clinamen.
Pero donde Epicuro metió las narices de lleno fue en la ética. Lo que realmente importa no son las abstractas teorías, sino encontrar una forma de vida, un «ideal del sabio», que lleve a la tranquilidad de ánimo y a la felicidad. Lo que ocurre es que esta forma de vida no está al alcance de todos, sino sólo de los que logran alejarse del sufrimiento, causado fundamentalmente por el temor a la muerte, a los dioses y al dolor. El remedio, para Epicuro, no podía ser otro que la filosofía, ya que gracias a ella llegamos a conocer qué es la muerte, qué el destino y en qué consiste el dolor. Lo que realmente nos atemoriza es enfrentarnos a lo desconocido, pero cuando lo conocemos ya no nos parece tan terrible.
Vayamos por partes. En primer lugar, la muerte no ha de preocupar al sabio porque ésta realmente no existe, pues en ella no hay ningún tipo de sensación. Cuando estás vivo no estás muerto y cuando estás muerto no te enteras; por tanto, ¿a qué tanta preocupación?, ¿a qué tanto miedo? «Acostúmbrate a pensar —escribe Epicuro a Meneceo— que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y mal está en el sentido, y la muerte no es otra cosa que la privación de este sentido mismo. Así, el perfecto conocimiento de que la muerte no es nada para nosotros hace que disfrutemos la vida mortal, no añadiéndole tiempo ilimitado, sino quitando el amor a la inmortalidad. Nada hay que cause temor en la vida para quien está convencido de que el no vivir no guarda tampoco nada temible.»
El ansia de inmortalidad debe ser excluida del ánimo del sabio y aceptar que la muerte acaecerá como algo natural. Así como no se han de desear alimentos abundantes, sino los más sabrosos, del mismo modo, se ha de vivir la vida lo mejor posible sin que nos perturbe si es larga o breve.
En segundo lugar, tampoco el temor al destino ha de perturbar la paz del sabio. Pensamos que los dioses se preocupan de nosotros, pero la Física nos ha demostrado que no es así, que ellos tienen su propia vida y buscan su propia felicidad.
Por último, el dolor nos perturba a menudo y pone una nota discordante en la melodía de nuestra felicidad. Además, parece muy difícil de eludir. Sin embargo, aunque muchas veces no podemos evitarlo, lo que sí podemos es sortear sus consecuencias. Por tanto, Epicuro aconseja, por una parte, asumir que hay dolor y, por otra, intentar esquivar sus efectos.
La receta contra los males del hombre —la muerte, el destino y el dolor— es doble: el conocimiento de la causalidad necesaria en la naturaleza, por una parte, y la libertad, por otra. Para explicar la libertad, Epicuro echa mano de la teoría del clinamen; así, la acción libre resulta de las pequeñas variaciones que podemos provocar en la caída de los átomos del alma. Un gato que cae de un árbol no puede evitar el desplome, pero sí realizar ciertas variaciones que le hagan caer sobre sus patas (sabemos que los gatos son expertos en tales movimientos); tampoco los copos de nieve pueden evitar caer sobre el camino, pero, si tuvieran conciencia, podrían «elegir» posarse un poco más acá o un poco más allá. En esa ligera posibilidad de modificar el destino consiste la libertad humana.
La libertad sigue el criterio del placer, considerando bueno aquello que causa bienestar y malo aquello que provoca dolor. «Por este motivo —sigue diciendo a Meneceo— afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor.»
Pero ¿a qué huelen el placer y el dolor? El placer despide un aroma de bienestar corporal y mental, mientras que el dolor desprende un hedor putrefacto que advierte de la existencia de una perturbación del estado natural. Técnicamente, si puede hablarse así, el placer se obtiene con la adecuada colocación de los átomos dentro del cuerpo (y del alma) o, en caso de no lograrse la quietud, su movimiento apropiado.
Epicuro hace la siguiente distinción de placeres: por una parte, están los placeres del cuerpo y, por otra, los espirituales, que se combinan con los cinéticos —en movimiento— y los catastemáticos —en reposo—. Esta combinación da como resultado cuatro estados placenteros con una gradación de menor a mayor. La euphrosyne —placer cinético del cuerpo—, que incluye las sensaciones producidas por un movimiento del cuerpo, como por ejemplo, el baile. La khara —placer cinético del espíritu—, que son las imágenes placenteras, como sería ver una película o escuchar una sinfonía. La aponia —placer catastemático del cuerpo—, que busca la ausencia de dolor, como el descanso o el sueño. La ataraxia —placer catastemático del espíritu—, que es la felicidad.
El placer más alto será la ataraxia o imperturbabilidad, que sólo conseguirá el hombre sabio. La felicidad consistirá en alcanzar ese estado mediante la selección de los placeres, pues no hay que dejarse embaucar por todas las cosas agradables ni asustarse por los dolores que se nos puedan presentar. El sabio deberá saber seleccionar los placeres lo que significa que ni se han de elegir todos los placeres ni cualquier placer; además, a veces, puede ser más útil un dolor que una satisfacción inmediata.
El sabio debe tener un agudo olfato para distinguir entre todos los deseos los que son necesarios y naturales y los que son vanos. El deseo de alimento es necesario y natural, ya que si no lo satisfacemos se produce un dolor; en cambio, desear alimentos exquisitos es un deseo vano, cuya satisfacción produce un placer cinético, es decir, de un grado inferior al que se tenía. El movimiento hace variar el placer, pero no aumentarlo. Esto significa que el sabio debe saber rechazar algunos placeres y controlar sus deseos; de esta forma llegará a la autarquía, al autodominio y a la independencia perfecta.
La autarquía implica un «vivir escondido», ajeno a la vida política. La participación en la vida pública conlleva grandes perturbaciones para el espíritu, por eso es impropia del sabio. Epicuro fue testigo de una época en decadencia y de gran inestabilidad política, ante la cual, como el avestruz, esconde la cabeza y se refugia en la amistad de un reducido grupo de seguidores en su jardín. Epicuro saca las narices de todo lo concerniente a la política (¡para qué complicarse la vida!), con el fin de olfatear sin preocupaciones el aroma del placer. La única preocupación social que ha de tener el sabio es la de cultivar la amistad, porque los amigos hacen que el placer sea mayor y más duradero, pues comparten las mismas convicciones y los mismos gustos.
Esta es la buena vida a la que aspira el sabio epicúreo. Pero queda una cuestión pendiente: ¿la buena vida no nos impedirá lograr la vida buena?
Para meter las narices…
Diógenes Laercio, en el libro X de su Vida de los filósofos más ilustres, dedicado a Epicuro, nos dice que Epicuro escribió muchas obras (unas 300), pero sólo se conservan tres cartas: a Heródoto, sobre Física y Canónica; a Pítocles, sobre los fenómenos celestes; y a Meneceo, sobre moral; además de cuarenta y cuatro sentencias reunidas bajo el nombre de Máximas capitales. Pero el pensamiento de Epicuro también puede encontrarse en la obra de Lucrecio, De rerum natura, en el De finibus de Cicerón y en las inscripciones del «mural» de Diógenes de Enoanda, descubiertas en 1884, y en las Sentencias vaticanas, halladas en un códice vaticano en 1888.
Tanto la clasificación de los placeres como la selección que propone Epicuro muestran que su hedonismo no es tan absoluto y tosco como se ha interpretado históricamente. Un ejemplo de la mala fama del epicureismo la encontramos en El Quijote de Avellaneda, donde el ingenioso hidalgo recrimina a Sancho Panza con estas palabras: «¡Oh, gran bestia! —dijo don Quijote—, ¡y la rebanada había de abrasar! Por ahí se echa de ver que eres goloso, y que no es tu principal intento buscar la verdadera honra de los caballeros andantes, sino, como epicúreo, henchir la panza» (Alonso Fernández de Avellaneda, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cap. X). Esta avellanada interpretación contrasta con la declaración del mismísimo Epicuro: «Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas, como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma» (Carta a Meneceo, en Diógenes Laercio, X, 97).
Para nuestro premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, resulta un tanto dudosa la sinceridad de Epicuro cuando mantiene que no hay que temer a la muerte aduciendo que cuando llega, nada somos y nada sentimos. «Todo esto es retórica vacía —escribe don Santiago—. En realidad, nos espanta la idea de la muerte a causa de los atroces dolores y angustias que suelen precederla y, sobre todo, porque al apagarse para siempre nuestra conciencia terrena muere para nosotros todo lo que amamos: la familia, la Patria, la fama, etc. Bien miradas las cosas, no sentimos tanto nuestra muerte como la de toda la Humanidad, de cuyo seno se nos desgarra, arrebatándonos para siempre la esperanza de asistir al desenlace de la noble y épica lucha entablada entre el pensamiento y las ciegas energías naturales» (Charlas de café, en el capítulo IV, titulado: Alrededor de la muerte, la inmortalidad y la gloria).
Muchos han intentado poner en su justo lugar el pensamiento de Epicuro. Sirvan como ejemplo tres obras: Defensa de Epicuro contra la común opinión, de Francisco de Quevedo (Tecnos, Madrid, 1986); Epicuro, de Carlos García Gual (Alianza, Madrid, 2002) y El epicureismo, de Emilio Lledó (Montesinos, Barcelona, 1984).
Existen muchas formas de vivir el ideal de Epicuro. La más ordinaria y grosera es la de muchos de nuestros contemporáneos, que confunden el «ideal del sabio» con el «ideal del vividor». Un hedonismo más refinado y más acorde con el sentir del maestro nos lo presenta Manuel Vicent en el «Inventario» de su libro A favor del placer (Aguilar, Madrid, 1993).
Los olfatos exigentes pueden husmear, si se atreven, en la tesis doctoral de Karl Marx: Diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro (Ayuso, Madrid, 1971).