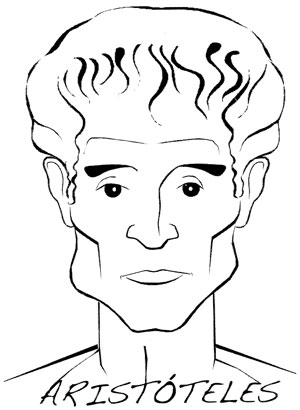
Olfato científico
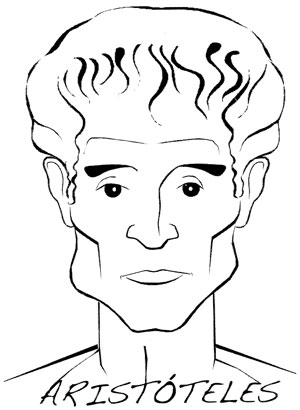
Hay futbolistas con olfato de gol, inversores con olfato para las finanzas, periodistas con olfato informativo, detectives con olfato policial. Estas personas disponen de un don natural, de una intuición especial que les hace estar siempre en el lugar oportuno, en el momento preciso, con la compañía apropiada. Sólo a ellas se les presenta la ocasión calva y saben aprovecharla. El fino sentido del olfato que han desarrollado les ha otorgado una facilidad congénita para habérselas con el gol, las finanzas, las noticias importantes o los crímenes perfectos. A veces decimos que tienen suerte, y con razón, porque les ha tocado en suerte un sexto sentido que se activa con mayor frecuencia que en el resto de los mortales. Uno de estos hombres con un olfato especial fue Aristóteles: él disponía de un instinto excepcional, de una predisposición innata para la ciencia, en particular y en general.
Tras la muerte de sus padres en Macedonia, el adolescente Aristóteles fue adoptado por su tío Proxeno, quien descubrió su excepcional talento para la ciencia y lo envió de Estagira a Atenas, a la Academia de Platón, para que se convirtiera en médico. Me imagino al jovenzuelo macedonio haciendo las maletas y llegando a la capital del mundo con el corazón palpitante, conmovido al llegar al puerto del Pireo, al entrar en el Ágora y subir a la Acrópolis, impresionado por el ir y venir de tanta gente, el bullicio de las calles y el ambiente del mercado, donde vería grupos de filósofos barbudos discutiendo sobre algún asunto trascendental o astrónomos explicando sus teorías. También me imagino al recién llegado absorto ante la inscripción del dintel de la entrada a la Academia, donde se podía leer: «Que nadie entre sin saber geometría», y presentándose ante el maestro, ante el tribunal mismo de la sabiduría, con las manos vacías pero con unas ganas inmensas de aprender.
Pronto daría muestras de un olfato especial para la ciencia y se convertiría en un discípulo privilegiado, cambiando su vocación médica por la Ciencia con mayúscula. Debo aclarar que existe una diferencia esencial entre el olfato científico de Aristóteles y los otros tipos olfativos a los que me he referido al principio. Mientras que estos tienen el carácter de una intuición, el olfato propio de los científicos es de otra clase: se parece más al de los perros rastreadores que husmean a ras de suelo para encontrar la pista de su presa. Una de las manías de Aristóteles era coleccionar cosas, desde especies animales y vegetales hasta constituciones de diferentes polis, y creo que lo hacía para poder pasar su olfato una y otra vez por todos y cada uno de los elementos coleccionados a fin de clasificarlos y estudiarlos.
En fin, ese olfato privilegiado le preparó para coronar la filosofía griega. Disponía de una mente privilegiada, abierta y ordenada, justo lo que necesitaba la filosofía platónica para no perderse en un exceso de idealismo. Los veinte años en la Academia le sirvieron para conocer en profundidad el platonismo y renovarlo desde dentro, logrando una filosofía original e integradora de todo el saber de la época. Si Platón nos enseñó a filosofar, Aristóteles nos preparó para pensar científicamente.
Aristóteles (384-322 a.C.), discípulo de Platón (y, por tanto, nieto filosófico de Sócrates), también se nutrió de las doctrinas de su maestro, pero no admitió el dualismo ontológico. Pensó que las ideas correspondían a las esencias de las cosas y que no se encontraban en un mundo aparte, sino en los mismos seres sensibles. Las construcciones teóricas de maestro y discípulo se han considerado tradicionalmente como antagónicas, y la verdad es que, en los temas centrales, no están de acuerdo. Esto no significa, empero, que Aristóteles pueda ser entendido sin Platón, sino que se podría decir que la filosofía del discípulo es el «resultado lógico» de un estudio profundo de las doctrinas del maestro. Así como Platón nos ayuda a conocer a Sócrates, del mismo modo, Aristóteles nos ayuda a comprender mejor a Platón.
No cabe duda de que con Platón y Aristóteles la historia de la filosofía ha llegado a uno de sus momentos de esplendor. Nos podemos imaginar al maestro ya anciano discutiendo con su discípulo, cada uno con su estilo propio, pero con una misma mentalidad y un mismo afán: el amor a la verdad. Los vemos en el fresco de Raphael, La escuela de Atenas, ocupando el centro y rodeados de múltiples filósofos: el maestro, con el Timeo bajo el brazo, señalando el mundo de las Ideas; el discípulo, portando la Ética, señala el suelo con la palma de la mano.
Así como Platón dio valor ontológico a la definición socrática, Aristóteles se lo quitó. Las esencias de las cosas no están en un mundo aparte, ideal y suprasensible, sino que forman las sustancias del mundo sensible, individuales y materiales, y las podemos conocer formando conceptos mentales. La idea de caballo no existe en sí, sino en cada caballo (es su forma sustancial) y en la mente de quien posee su concepto. Por tanto, el discípulo no niega las ideas, sino que las escribe con minúscula, pues no acepta que sean seres independientes de las cosas.
El maestro es idealista, no en el sentido moderno de que el pensamiento funda el ser, sino en cuanto dota de realidad a las ideas y, a partir de ahí, desarrolla una filosofía original. El discípulo, en cambio, es realista: sólo existen cosas reales y concretas que percibimos con los sentidos y, a partir de ellas, mediante la abstracción, podemos formarnos ideas. Primero existe Glaucón y después la idea o concepto de hombre. Aristóteles tuteó a las ideas y las bajó de ese mundo suprasensible donde las había colocado Platón.
Pero hay más diferencias entre Platón y Aristóteles. Mientras que en el primero impera el espíritu intuitivo y el genio poético, en el segundo encontramos el paradigma del talento científico y la objetividad. El maestro desprecia el conocimiento de lo sensible; el discípulo observa, colecciona y analiza lo sensible, para deducir sus cualidades específicas. El fundador de la Academia busca un Estado ideal donde el hombre pueda vivir en armonía; el director del Liceo estudia las realidades políticas concretas con tal de establecer cuál es la más conveniente. Platón es un pensador especulativo y sintético; Aristóteles, en cambio, toma en cuenta la experiencia y es inductivo: su investigación comienza siempre organizando los casos particulares, estudiando las experiencias observadas, teniendo en cuenta las opiniones de otros y descendiendo continuamente al detalle, para elevarse después hasta la especulación.
El ateniense sostuvo siempre las narices muy altas, mientras que el estagirita prefirió rastrear las pistas de la naturaleza humana. Ambos catapultaron a Occidente hacia la especulación, tirando uno para arriba y el otro hacia delante, aunando fuerzas y proyectando una parábola que tiende al infinito. Con razón decía Hegel qué la trayectoria iniciada por Platón llega a su cenit con Aristóteles y que nadie tiene más derecho que estos dos pensadores a ser llamados maestros del género humano.
¿Cómo podemos catalogar la relación entre Platón y Aristóteles? ¿Hay oposición o, más bien, un proceso de perfeccionamiento? Quizá ambas cosas: la oposición lleva al perfeccionamiento. Algunos autores, como Tredennick, Sabine o Popper, piensan que lo mejor que hay en Aristóteles se debe a la inspiración platónica. Pero, a mi juicio, tal opinión resulta exagerada, pues, aunque se puede decir que las narices de Aristóteles inspiraron profundamente la esencia platónica, la originalidad del estagirita queda patente y su filosofía resplandece con luz propia.
Lo que no encontramos en Aristóteles es la genialidad platónica para concentrar su pensamiento en una alegoría como la de la caverna. Pero esta falta pasa desapercibida cuando leemos su Ética a Nicómaco, donde el estagirita mete las narices en el fondo del comportamiento humano. Siguiendo a Claudio Magris, podemos decir que, acosado por el orden, por la pasión por catalogar y definir, por su espíritu científico, Aristóteles se convirtió en uno de los grandes moralistas de todos los tiempos. Así como nos legó su gran invento lógico, el silogismo, del mismo modo debemos al pensador de Estagira la definición de virtud como término medio entre el exceso y el defecto, que no es mediocridad, sino excelencia.
En el libro VIII de la Ética que dedicó a su hijo, nos sorprende con un hermoso tratado sobre la amistad. Gracias a la amistad, los bienes son mejores y los males se soportan con más facilidad. Por eso, se la considera una virtud o una relación que va acompañada de virtud. En las desgracias, los amigos son como un refugio; en la prosperidad, una bendición. Cuando en una polis reina la amistad, apenas es necesaria la justicia para mantener el orden y la convivencia. Por esa razón, más quieren los legisladores que haya concordia entre los ciudadanos que temor a las leyes. Porque el hombre es sociable por naturaleza («animal político»); por eso, dice Aristóteles, «quien no necesite vivir en sociedad no es un hombre, sino un dios o una bestia». Fuera de la polis, los seres humanos son como las manos cortadas de sus brazos.
Para meter las narices…
Meter las narices en las obras de Aristóteles resulta una tarea mucho más atrevida que hacerlo en las de Platón. En cierto modo, los Diálogos platónicos son más asequibles, debido a su tono literario. Las obras del estagirita, en cambio, se parecen más a apuntes de clase donde no se busca agradar al lector, sino explicar de la manera más concisa y precisa posible aquello que interesa. Sin embargo, sería indigno de alguien que se precie husmeador en estos asuntos no haber ojeado siquiera la Ética a Nicómaco (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985), La política (Editora Nacional, Madrid, 1981) o, por qué no, la Metafísica (Gredos, Madrid, 1994, edición trilingüe) del pensador de Estagira.
El Califa de Bagdad, Al-Mamún, responsable de la Dar al-ilm (La casa de la ciencia) en el siglo IX, mandó traducir las obras de Aristóteles al árabe. Más tarde, del árabe se tradujeron al latín y así es como entró el estagirita en Occidente durante la Edad Media.
Si bien es cierto, como señala Whitehead, y ya hemos dicho, que la filosofía no es otra cosa que las notas a pie de página de los Diálogos de Platón, no lo es menos que Aristóteles ha sido traducido, interpretado, admirado y perseguido, venerado, odiado, sepultado y resucitado. Fue el filósofo por excelencia para los escolásticos y, según Dante, «maestro de los que saben»; sin embargo, fue despreciado por los modernos.
Ante mis narices tengo un volumen curioso. Se trata de las Cartas filosóficas que bajo el supuesto nombre de Aristóteles escribió el Rmo. Padre Maestro Fray Francisco Alvarado, conocido ya comúnmente por El Filósofo Rancio, en las que demuestra la insuficiencia y futilidad de la filosofía moderna para el conocimiento de la naturaleza, su oposicion (sic) con los dogmas de nuestra santa Religión, sus perniciosas doctrinas contra las buenas costumbres, y su influencia en el trastorno de los Gobiernos legítimos (Madrid: Imprenta de E. Aguado, bajada de Santa Cruz, 1825). En estas Cartas del Filósofo Rancio, el mismísimo Aristóteles escribe desde el Infierno para indagar las razones por las que su filosofía merece tanto desprecio por parte de los modernos. El encargado del correo será su incondicional Averroes, que le trae las conclusiones de sus enemigos escritas en latín. El filósofo pide a Cicerón que las traduzca y observa serias deficiencias gramaticales, por lo que deduce que sus obras fueron mal interpretadas y de ahí el rechazo por parte de los modernos.
El pensamiento del estagirita goza de una actualidad inusitada en el ámbito del estudio de la toma de decisiones, tanto en el plano individual y social como en el mundo de la empresa, tal y como lo ponen de manifiesto publicaciones del estilo del libro de Tom Morris, Si Aristóteles dirigiera la General Motors (Planeta, Barcelona, 2005).