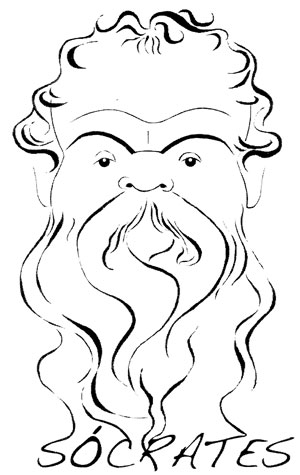
El Chato
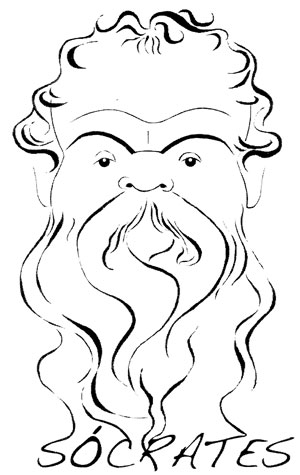
En los Museos Vaticanos se pueden contemplar docenas de bustos en piedra de antiguos filósofos. Entre ellos, se reconoce enseguida el de Sócrates: luengas barbas, frente amplia, ojos saltones y nariz chata. Todas las representaciones escultóricas o pictóricas que se han conservado del filósofo ateniense tienen en común ese rasgo facial que le hace inconfundible: su roma nariz. Si la filosofía tuviera que ver con el tamaño del apéndice nasal, Sócrates quedaría fuera de catalogación, excluido, digámoslo así, por no dar la talla; pero ya he explicado que no se trata aquí de magnitudes cuantitativas sino cualitativas, no tanto de extensión cuanto de intensidad. El caso de Sócrates, el Chato, demuestra que meter las narices es cuestión más de empeño personal que de ciertas aptitudes anatómicas. Una nariz pequeña no tiene por qué ser inconveniente; al contrario, puede convertirse en el aliado perfecto si se quiere sorprender al personal.
Un saliente demasiado exagerado se ve enseguida, delata a primera vista, previene antes de que entre en acción. Sin embargo, en artimañas filosóficas, un rostro desnarigado no levanta la menor sospecha y nos coge por sorpresa acomodados en nuestras inciertas seguridades y adormecidos por el soporífero susurro del orden establecido. Gracias, quizá, a carecer del promontorio identificativo de esos agitadores profesionales que son los filósofos, Sócrates pudo meter las narices hasta lo más hondo. De esta manera volvió todo patas arriba, resquebrajó el orden helénico y puso fin a una era cuya forma de pensar estaba ya obsoleta.
Sócrates es el gran revolucionario. Vivió en la época de los sofistas, esos sabios profesionales que se dedicaban a enseñar el arte de convertir el discurso débil en fuerte y el fuerte en débil; y compartió con ellos el interés por el hombre, por el orden ético y político, por la educación de los jóvenes y por las disputas dialécticas. Pero vivió contra corriente. Mientras Protágoras, Gorgias, Pródico, Hipias y un largo etcétera de los intelectuales de la época enseñaban que todo era relativo, que nada es ni verdadero ni falso, ni bueno ni malo, ni justo ni injusto, sino que depende del hombre que juzga, el cual es «la medida de todas las cosas», Sócrates se empeñaba en encontrar la definición como expresión de la esencia inmutable de las cosas; mientras ellos utilizaban discursos grandilocuentes para convencer a sus adversarios, Sócrates dialogaba con hombres de toda condición con el objetivo de descubrir la verdad; mientras los sofistas cobraban grandes sumas de dinero por sus enseñanzas y hacían ostentación de sus riquezas, Sócrates vivía pobremente, siempre vestía la misma túnica y caminaba descalzo. Frecuentemente decía: «¡Cuánto hay que no necesito!». Ellos eran muchos, pero Sócrates contaba con un arma devastadora: la ironía. Con ella cargó contra lo establecido y no dejó títere con cabeza. Claro que al final su desfachatez le pasó factura: fue condenado a muerte en 399 a.C.
Pero ¿qué hizo Sócrates para merecer la muerte? Simplemente, meter las narices. Se negó a dejar las cosas en su sitio, a pasar de largo, a desviar la mirada. Como un molesto tábano, aguijoneaba continuamente las adormecidas conciencias de los atenienses; como una descarga eléctrica, despertaba a sus conciudadanos y les obligaba a abandonar la manada y a pensar por cuenta propia. Enfrentó al individuo contra el Estado, a la subjetividad contra la objetividad establecida. Dinamitó los cimientos de una sociedad que creía en los dioses pero no en «el dios», que no era capaz de juzgar con clarividencia porque cargaba con demasiados prejuicios, que adiestraba a los jóvenes pero no los educaba. Divisó un ideal para Occidente en dirección opuesta al camino que Grecia había emprendido. Visto así, no parece tan desproporcionado el castigo que le impusieron quienes veían sucumbir su statu quo. Pero aunque aplastaron al insecto tras la picadura, no pudieron evitar que el aguijón quedara clavado en sus carnes.
Sócrates no dejó nada escrito, cosa que le distingue del resto de los filósofos, quienes llevaron a cabo su labor mediante la escritura. Muchos historiadores de la filosofía se han preguntado por qué Sócrates no escribió nada. A mi juicio, la respuesta es que no lo hizo justamente porque no quiso transmitir nada o, mejor dicho, justamente porque quiso transmitir «nada». Me explicaré: el «tábano de Atenas» concibió su significación histórica como meramente destructiva (que no es poco). Para edificar primero hay que derruir; en este sentido, la labor del ágrafo Sócrates fue conscientemente negativa. Para ello le bastaba sólo la palabra. La pregunta irónica, el diálogo personal, la conversación amistosa, son más hirientes, más resolutivos, más punzantes que la palabra escrita. Esta última, como la argamasa que debe reposar y secarse para conseguir dureza, se usa para construir; en cambio, la palabra hablada explosiona como la dinamita y desaparece. (Semel emissum volat irrevocabile verbum, tan pronto como se la emite, la palabra vuela, irrevocable.)
Por esta razón, se comprende que Sócrates no creara un sistema filosófico, una escuela. Su filosofía era su propia vida, que sólo se puede transmitir mediante el diálogo y el contacto personal. No tenía discípulos sino amigos. Sus seguidores estaban unidos a su persona, no a una escuela; por eso, mantuvieron doctrinas diferentes e incluso opuestas. El hecho de no haber formado un sistema filosófico muestra que no era intención suya construir un nuevo orden; la labor constructiva quedaba para los muchos seguidores que tuvo, especialmente Platón, uno de los grandes literatos de todos los tiempos, con quien la palabra escrita se convirtió en la argamasa de los cimientos de Occidente.
Sócrates no escribió nada, porque no tenía nada que escribir. Su punto de partida era una nada que adoptó la forma de ignorancia; el de llegada, esa misma nada, esa misma ignorancia preñada de posibilidades. «Sólo sé que no sé nada» le llevará a admitir que «sólo sé que no sé nada»: principio y fin de la sabiduría socrática.
Los sofistas iban de sabios. Su habilidad persuasiva les permitía superar a cualquier disputador y demostrar lo que les convenía, vencían en todas las confrontaciones dialécticas, eran los profesionales del saber. Pero justamente por ir de sabios no lo eran, se creían sabios, y ese engreimiento les hacía conformarse con lo mucho (que siempre es poco) que sabían. Al creerse sabios, no admitían su ignorancia, es decir, ignoraban su propia ignorancia, lo cual les dejaba inermes ante la ironía socrática. Sócrates, en cambio, consciente de las limitaciones de sus conocimientos, sólo formulaba preguntas, hasta que el interlocutor admitía que nada sabía. Pronto esa forma tan molesta de meter las narices de manera interrogativa se hizo temible en Atenas. Todos caían en la trampa, porque nadie era tan humilde como Sócrates, porque nadie era tan sabio como para reconocer su falta de sabiduría.
La ironía socrática hizo estragos en la sociedad griega y acabó con las seguridades sofísticas. Quemó los rastrojos, roturó los campos y los dejó preparados para la siembra. Sócrates se dedicó entonces a formar sembradores; él se conformaba con remover el terreno para que una nueva forma de razón echara raíces. Por eso no enseñaba, sino que ayudaba a sus interlocutores a descubrir la verdad que habitaba en su interior. En este sentido, el maestro de Atenas invirtió el orden establecido: la verdad ya no viene impuesta desde fuera, desde una instancia anónima, como el Estado, sino desde el interior del hombre. Cada cual dispone de un daimon que le dicta lo que debe hacer, de una voz interior que juzga por encima de intereses, gustos o prejuicios.
Mostrar cómo Sócrates provoca una revolución en el ámbito de las ideas sería una tarea de erudición histórica que no le corresponde a estas páginas. Pero creo que es claro que a partir de él se crea un nuevo concepto de razón, un surgimiento de la subjetividad, de la conciencia personal y de la ética. No hay que olvidar que el suspicaz Nietzsche le recriminaba por haber inventado la moral. Tampoco hay que olvidar que la historia de la filosofía le guarda un lugar privilegiado, como un nuevo comienzo de la reflexión filosófica, al considerar a sus antecesores únicamente como «presocráticos».
Para meter las narices…
La forma más directa de meter las narices en asuntos socráticos es leer los Diálogos de Platón que dibujan la figura de Sócrates: son suficientes La Apología, el Critón, el Protágoras y el Fedón.
En La Apología, Platón recoge (se supone que fielmente) la defensa de Sócrates ante el tribunal ateniense que le acusó de «no creer en los dioses en que cree la ciudad y corromper a la juventud». Allí se puede leer el episodio en que Querefonte acudió al oráculo de Delfos y preguntó si había algún hombre más sabio que Sócrates. El dios respondió que no.
El Critón es un diálogo muy breve en el que el discípulo del mismo nombre acude a la prisión con el fin de liberar a Sócrates. Los guardias están sobornados y todo preparado para huir, pero el maestro se niega: no vale la pena vivir de forma deshonrosa en contra de la ley; más vale sufrir la injusticia que causarla.
En el Protágoras se puede comparar el estilo socrático y sofístico, especialmente en lo referente al método dialéctico.
En el final del Fedón se nos narra la muerte del maestro, cómo rodeado de sus discípulos y amigos habló sobre la inmortalidad del alma y bebió impasible la cicuta.
Pero no sólo Platón nos sirve de referencia para conocer a Sócrates. También escribieron sobre él Jenofonte (Recuerdos de Sócrates, Apología), Aristófanes (una comedia titulada Las nubes) y Diógenes Laercio (Vida de los filósofos más ilustres, libro II). El propio Aristóteles nos da su visión de Sócrates en la Metafísica, y san Agustín y Boecio y Hegel y Kierkegaard y Nietzsche… Al no haber dejado nada escrito, debe ser creado y recreado en cada época, también en la nuestra, porque cada momento histórico necesita su Sócrates.
Una obra muy documentada sobre el maestro de Atenas es Vida de Sócrates, de Antonio Tovar (Revista de Occidente, Madrid, 1947).
Para lectores más atrevidos, se recomienda leer la tesis doctoral de Sören Kierkegaard, de donde he extraído muchas ideas; lleva por título Sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates (Trotta, Madrid, 2000).
El genio de Clarín pone una pizca de humor en todo este asunto. En un relato titulado El gallo de Sócrates, nos presenta a Critón saliendo de la prisión donde acaba de morir el maestro. Acaba de escuchar de sus labios: «Critón, recuerda que debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagar la deuda». El discípulo se encuentra con un gallo, lo persigue y mantiene con él una divertida y sagaz conversación, hasta que de una certera pedrada acaba con su vida. (Véase Leopoldo Alas «Clarín», Treinta relatos, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, pp. 355-359.)
Lo que está claro es que Sócrates no puede ser tomado a la ligera. Fíjense en lo que dice Leszek Kolakowski al respecto: «Hay un hombre con quien todo filósofo europeo se identifica, aun cuando rechace sus ideas en su conjunto, y éste es Sócrates; un filósofo incapaz de identificarse con esta figura arquetípica no pertenece a esta civilización» (Horror metaphysicus, Tecnos Madrid, 1990, p. 9).
Si quiere ver a Sócrates con anteojos, no se pierda la cubierta y el libro de Norbert Bilbeny, Sócrates. El saber como ética (Península, Barcelona, 1998) o Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de Juan Antonio Rivera (Espasa, Madrid, 2003).
Algunos interpretan la ironía socrática como cierta malicia burlona, a causa de hacer coincidir tales características temperamentales con ciertos rasgos físicos muy propios de nuestro filósofo, como son la cara redonda, la nariz roma y la boca grande. Algunos también dicen que Sócrates debía parecerse al bachiller Sansón Carrasco, que era «carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas» (Don Quijote de la Mancha, II, cap. III).