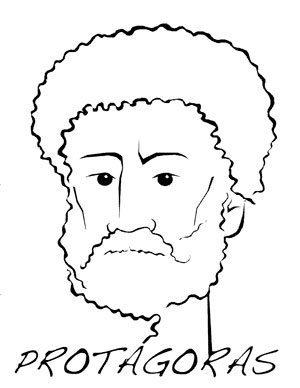
Nada es verdad ni es mentira…
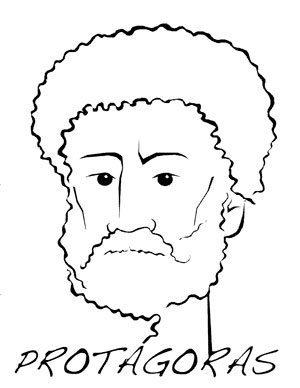
Lo que sí parece verdad es que Protágoras cobraba considerables cantidades de dinero por sus enseñanzas, algo que pusieron de moda los conocidos como sofistas. Platón lo llama «el padre de la sofística» y su fama fue tan grande que cuando llegaba a una polis se producía un revuelo semejante al que provoca en la actualidad la visita de un cantante, un futbolista o un actor famoso. Dominaba el arte de la palabra de tal modo que era capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Mantenía, como nuestro Campoamor, que nada es verdad ni es mentira, que todo depende del color del cristal con que se mira; así que contentaba a todos y todos querían tenerlo como abogado defensor. Pero el que no conseguía contratarlo se tenía que enfrentar a él: de nada le servía ir con la verdad por delante, porque el prestidigitador Protágoras, simplemente, la había hecho desaparecer.
Nació muy al norte, en Abdera, en 486 a.C. Fue discípulo de Demócrito en su ciudad natal, pero al correr de los años lo vemos en Atenas bajo la protección de Pericles. Gramático minucioso y gran orador, según Filostrato, fue el primero en cobrar por sus enseñanzas y sus discursos. Diógenes Laercio nos dice que uno de ellos comenzaba con la frase: «Con relación a los dioses, no puedo saber si existen o no existen». Esta duda, por muy razonable que a él le pareciera, le costó la expulsión de la ciudad y la quema de sus libros en el Agora. Se dice que escribió una docena de obras, entre las que destacan: Sobre la verdad, Sobre los dioses y Sobre el ser. Murió en 411 a.C., según Diógenes Laercio «ya viejo estando de viaje».
Para comprender la aparición de los sofistas y la importancia filosófica de Protágoras debemos atender a las circunstancias políticas de la Atenas del siglo V a.C., la llamada Atenas de Pericles.
Pericles reorganizó, impulsó y fortaleció la democracia ateniense. Esto supuso que cualquier ciudadano tenía el derecho (y el deber) de participar en la vida política. El gobierno de una ciudad no debe recaer en los más ricos o poderosos, sino que debe estar en manos de los ciudadanos libres capaces de persuadir a los demás mediante razonamientos convincentes. Este cambio político, esta nueva mentalidad democrática ocasionó una fuerte demanda, por parte de los que pretendían acceder al poder, de preceptores que enseñaran el arte de convencer y de gobernar. Además, la democracia trajo consigo un orden jurídico en el que a todos asistía el derecho a la defensa ante un tribunal legítimamente constituido. De esta forma surgió un nutrido grupo de profesionales de la enseñanza que deambulaban por toda Grecia (sobre todo por las polis aliadas de Atenas) adiestrando a sus alumnos en el arte de la retórica, del derecho y de la política, oficio por el cual cobraban elevadas sumas de dinero. Estos personajes eran conocidos con el nombre de sofistas.
La palabra «sofista» procede de sophós y significa sabio. Los sofistas eran, por tanto, tenidos por sabios que enseñaban. Al principio, estaban muy bien considerados y se les trataba como a auténticas personalidades: se les respetaba, se les pagaba muy bien y se les rendía honores. En una sociedad que demanda profesionales para educar a los que van a ser sus gobernantes o a los que van a litigar ante los tribunales, no debe extrañar que haya sofistas.
Pero pronto fueron criticados por sus contemporáneos. Es imposible enseñar sin dar criterios, sin transmitir unos valores, sin infundir una cierta visión del mundo. Aunque no constituyeron propiamente una escuela filosófica, la sofística fue un verdadero movimiento sociocultural. Los sofistas crearon un ambiente que penetró por todos los rincones de la sociedad griega. Este ambiente tiene un fondo filosófico que se puede resumir en estas tres características:
Abandono definitivo del estudio de la physis (naturaleza). Los sofistas se dedicaron al estudio del hombre, sus costumbres, su organización social y sus leyes. La renuncia a seguir indagando el principio de todas las cosas vino motivada por un cierto desencanto producido por la diversidad de interpretaciones ofrecidas hasta entonces. Este desengaño desembocó en el relativismo (nada es fijo ni estable, no hay una verdad absoluta), el subjetivismo (todo depende del observador), y el escepticismo (no podemos conocer nada con certeza). El sofista no revela la verdad, como lo hacían los presocráticos, sino que la propone y la somete al veredicto del público.
Método dialéctico. El método sofístico consistía en largos discursos encaminados, no a buscar la verdad, sino a mostrar las incoherencias del adversario. En principio, nada es verdad ni es mentira, depende de la habilidad que se tenga para convertir el argumento más débil en el más fuerte, y el aparentemente más fuerte, en el más débil. El buen sofista es capaz de convencer de una cosa y, a renglón seguido, de lo contrario. Un resultado óptimo justifica cualquier medio utilizado: la elocuencia es en sí misma neutra y está al servicio de cualquier fin. Los principales valores intelectuales serán ahora la erudición y el virtuosismo: la posesión de todos los conocimientos útiles y la capacidad de presentarlos de una manera atractiva.
Positivismo jurídico. Los sofistas opinaban que ni la moral ni las leyes proceden de la naturaleza (physis), sino que son puras normas (nómoi), es decir, meras convenciones humanas. Los hombres podríamos haber pactado un orden social y moral totalmente distinto, podríamos haber prohibido cosas que nos parecen buenas y haber permitido las que juzgamos malas, porque la naturaleza nada obliga, es decir, no hay nada que sea bueno o malo, digamos, «por naturaleza».
A pesar de haber sido duramente criticados por sus contemporáneos, debemos reconocer, en pro de la justicia histórica, algunos logros que obtuvieron los sofistas. En primer lugar, gracias a ellos, la reflexión filosófica se fijó en el ser humano, en su condición moral y política: a partir de ahora, el estudio del hombre será uno de los centros de atención de la filosofía. En segundo lugar, vieron la importancia que tiene la ley y las convenciones para la convivencia. Por último, se pueden considerar los fundadores de la pedagogía, convencidos de que la naturaleza humana puede ser educada y perfeccionada para alcanzar la virtud política.
Platón cita como frase de Protágoras la consabida: «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son». La verdad es que la máxima de Protágoras ha hecho fortuna y se ha repetido como el estribillo del relativismo. Las cosas no tienen consistencia real, en sí mismas no son nada. Es el hombre quien les otorga el ser, quien las hace ser de una manera u otra.
El relativismo de Protágoras tiene su origen en la filosofía de Heráclito. Probablemente asumió el cambio radical, según el cual nada hay fijo y estable, lo que hace imposible una comprensión objetiva del mundo. Si todo cambia, lo hace para cada uno de una manera diferente, con lo que obtenemos tantas normas o medidas como observadores. Por tanto, no podemos afirmar cómo son las cosas en sí mismas, sino solamente cómo son para nosotros.
Esta postura relativista puede ser entendida como subjetivismo o como idealismo. Si consideramos que «la medida de todas las cosas» es cada individuo, cada sujeto cognoscente, tenemos un subjetivismo en toda regla. En cambio, si «la medida» no es cada hombre, sino «el hombre» como especie, estaríamos ante una propuesta idealista: no hay algo que pueda ser llamado realidad objetiva, con una medida propia, sino que todo deriva del pensamiento.
Por lógica, la filosofía de Protágoras aboca en el agnosticismo. Si no podemos tener un conocimiento objetivo de la realidad, más difícil será tenerlo sobre Dios. Por lo menos, los sentidos nos posibilitan un contacto con este mundo; sin embargo, la existencia de la divinidad nos queda demasiado lejana. Si la primera frase del sofista puede considerarse el manifiesto del relativismo, la segunda supone una declaración clara de agnosticismo; es ésta: «Acerca de los dioses, yo no puedo saber si existen o no, ni tampoco qué forma puedan tener. Hay muchos impedimentos para saberlo, la oscuridad del asunto y la brevedad de la vida humana».
Así las cosas, resulta muy difícil mantener la objetividad del bien y del mal. Protágoras pensaba que sobre cuestiones morales no se puede decir nada objetivo y concluyente: para unos, una misma cosa será buena y para otros, mala; para unos, justa y para otros, injusta. Pero el sofista se da cuenta de que en estas condiciones se hace imposible la convivencia, que el relativismo moral conduce al final del orden social, a la guerra de todos contra todos; por eso debe entrar en juego la habilidad del retórico, capaz de unificar criterios aunque no exista un criterio objetivo unificador.
Para meter las narices…
El lector comprenderá que dejarlo todo en manos de la habilidad retórica puede resultar muy peligroso. Nos ha llegado una anécdota que ilustra cómo el relativismo puede volverse contra sí mismo. Cuentan que Protágoras aceptó como discípulo a un alumno muy brillante, pero pobre, llamado Evatlo, que no podía pagarle sus honorarios. Como le interesaba tenerlo como discípulo, convino con el joven que le cobraría sólo la mitad al iniciar las clases y la otra mitad cuando defendiese algún pleito y lo ganase. Pero ocurrió que el estudiante completó sus estudios pero no emprendió ningún caso y, pasado cierto tiempo, Protágoras lo demandó reclamando la suma que le correspondía. Llegado el día del juicio, tomó la palabra Protágoras diciendo:
«Sábete, oh necio joven, que de cualquier modo que este pleito salga, debes pagarme; pues si te condenan a ello, me habrás de pagar por sentencia; y si te libran, me pagarás por nuestro pacto». (Recuérdese que pactaron que le pagaría cuando ganara su primer caso.)
A lo que Evatlo respondió:
«Sabed también vos, oh sabio maestro, que por lo mismo no debo yo pagaros; pues si los jueces me absuelven, quedo libre por sentencia; y si pierdo el pleito, lo quedo por nuestro pacto».
El caso, sobre el que todavía hoy nadie ha pronunciado un veredicto, lo explica largamente Celio en el libro V, cap. X, de sus Noches áticas (Universiad de León, León, 2006); también lo menciona Diógenes Laercio en el libro IX de Vidas de los filósofos ilustres (Alianza, Madrid, 2007).
Aparte de estas obras, el lector seducido por Protágoras puede leer las Vidas de los sofistas de Filóstrato (Gredos, Madrid, 2002) o los Fragmentos y testimonios publicados por Aguilar (Madrid, 1968).
Quien esté cautivado por las artimañas de los sofistas, debe tener en cuenta que no son filósofos al uso (de hecho, ellos se hacían llamar «sofós»). Lo deja muy claro Jenofonte: «Los sofistas hablan para engatusar, escriben para el propio lucro y no son nada útiles a nadie; ninguno de ellos se ha hecho sabio, sino al contrario, tiene bastante con que le digan “sofista”, lo que es una injuria para quien piensa sensatamente. Por eso, aconsejo guardarse de los preceptos de los sofistas, y no menospreciar, en cambio, las reflexiones de los filósofos; porque los sofistas van a la caza de los ricos y de los jóvenes, mientras que los filósofos son compañeros y amigos de todos, y ni halagan ni menosprecian la condición social de los hombres» (El arte de la caza, XIII, 8-9).
Existe un busto de Protágoras con la nariz rota. Quizá se la rompió a martillazos un alumno descontento o un contrincante derrotado que no pudo encontrar otra forma de responder a sus argumentos. O quizá fue simplemente el paso del tiempo, que al no poder con las ideas, la toma con las cosas materiales.