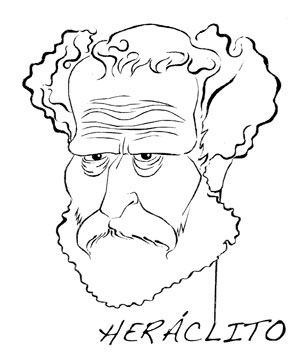
Las narices pegadas a las cosas
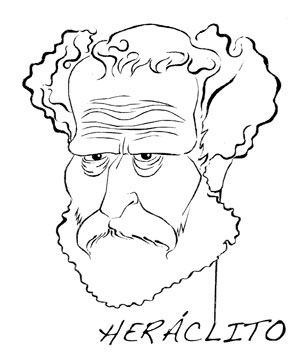
El fragmento en cuestión no dice nada de las narices, sino del oído. El filósofo, según Heráclito, debe tener siempre el oído pegado a las cosas. Pero como aquí todo es cuestión de narices, he trastocado levemente la frase. De cualquier forma, el sentido es el mismo: las cosas, la realidad, el mundo, producen palabras (u olores) que hay que captar e interpretar. Claro que el de Éfeso tenía buenos motivos para pegar el oído a la realidad y no las narices, ya que sólo es comprensible (lógico y racional) un mundo que genere palabras (logoi); y las palabras, que se sepa, no se huelen, se escuchan. A pesar de lo dicho, debo añadir, para justificar el subtítulo, que hay que meter mucho las narices para pegar el oído a las cosas. Dicho de otro modo, para escuchar lo que nos dicen las cosas hay que poner los cinco sentidos.
Entre el siglo VI y el V a.C., vivió en Éfeso Heráclito, llamado «el oscuro». Le llamaban así porque gustaba de transmitir sus pensamientos mediante enigmas, a la manera como lo hacía la pitonisa de Delfos. Son famosos algunos como: «La guerra es el padre de todas las cosas», «El sol es del tamaño de un pie humano», «El frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se humedece», «La naturaleza gusta de ocultarse», «El camino recto y el tortuoso son uno solo y el mismo camino», «Todo será comprendido y juzgado por el fuego que llegará».
Los enigmas de Heráclito de Éfeso tenían su razón de ser. Él se vio en la necesidad de comunicar pensamientos profundos sobre el hombre y el mundo, y no lo podía hacer de forma trivial. La última verdad no se ve con claridad, como el tesoro que se oculta en el fondo de un pozo. ¡Ay! Pero esto ocurre con todos los filósofos, los poetas, los artistas…, ellos deben expresar lo que ha captado su razón o su sensibilidad, pero que al ser tan profundo no puede comunicarse directamente.
Esta circunstancia se comprende en el caso de los poetas y los artistas, los cuales no intentan volcar su lenguaje en categorías racionales, sino que se dejan invadir por su fuerza expresiva. En cambio, el filósofo utiliza la razón, su medio de expresión es el lenguaje, no poético, sino sometido a las rígidas reglas lingüísticas. El poeta puede jugar con el lenguaje, puede usar metáforas y crear nuevas licencias; el filósofo, por su parte, está sujeto siempre a las leyes de la inteligibilidad. Ambos deben hablar de lo esencial, de lo que se oculta a la mirada superficial; el poeta, entonces, abandona la lógica y se lanza al mar de las ambigüedades, de la metáfora, de la oblicuidad y la sugerencia; el pobre filósofo, en cambio, debe explicar la causa última con la luminosidad de la razón. Y luego nos extraña que los filósofos no se pongan de acuerdo, que haya tantas filosofías como hombres y tantas luchas intestinas. ¿No será todo un problema de comunicación, de la comunicación de una misma verdad?
Siempre he pensado que éste era el sentido de aquellos versos de Machado: «Poeta ayer, hoy triste y pobre/filósofo trasnochado/tengo en monedas de cobre/el oro de ayer cambiado». El filósofo es «triste y pobre» porque no puede tomarse las licencias del poeta; teniendo el mismo fin, no puede abandonar el estrecho camino de lo racional. Por eso utiliza enigmas, por eso no le queda otro remedio a Heráclito que crear una lírica filosófica.
Al oráculo de Delfos acudían muchos en busca de respuestas, querían tener una señal para poder tomar una decisión vital, esperaban las palabras de la vestal para dar un golpe de timón en sus vidas, pero las voces que surgían de la gruta y que después interpretaban los sacerdotes no eran claras. El Oráculo, como el filósofo o el poeta, hablaba sobre lo esencial, sobre el destino de las personas, por eso, comunicaba sus visiones por medio de enigmas. El propio Heráclito lo comenta: «El dios cuyo oráculo está en Delfos no manifiesta ni oculta su pensamiento, sino que lo indica».
Sólo entiende el misterio quien conoce la clave. Heráclito recuerda lo que se cuenta que le sucedió a Homero: unos pescadores que se buscaban piojos, le dijeron: «Cuantos vimos y cogimos los dejamos, pero los que ni vimos ni cogimos los llevamos». El poeta no entendió lo que le decían porque no tenía la clave, es decir, porque no sabía que hablaban de piojos, no de peces. Del mismo modo, cuando el filósofo habla, si no se tiene la clave, el logos, todo carece de sentido y su palabra resulta enigmática y desconcertante.
¿Cómo podía expresar Heráclito lo que su oído, siempre pegado a las cosas, oía? ¿Cómo podía explicar que todo está en continuo cambio, que nada permanece y que sólo comprende quien es capaz de poseer ese logos que ha existido desde siempre? ¿Cómo podía hacer comprender a las gentes que, en su origen, el mundo es fuego que destruye y que la lucha de los contrarios genera el movimiento? ¿Cómo podía decir de otra manera que la realidad es una cuerda de lira en continua tensión? ¿Cómo podía enseñar que el alma es fuego y debe permanecer seca, mientras que su perdición y su muerte vienen por la humedad? ¿Cómo podía hacerse entender de otra manera que por medio de enigmáticas sentencias?
Heráclito observa que en el mundo nada hay inmóvil. Este continuo fluir conforma la esencia de lo real, pues su physis, su naturaleza, consiste en ir haciéndose; cuando deja de hacerse, simplemente muere. Los sentidos captan esta movilidad, pero el logos descubre que la unidad, el orden y la armonía de la naturaleza se esconden tras el cambio continuo. La imagen que le sirve a Heráclito es el fuego, que se convierte en el origen y el destino de un mundo esencialmente inestable.
Todavía sigue habiendo gente, como ocurría en tiempos de Heráclito, que piensa que los filósofos hablan de lo que todo el mundo sabe de manera que nadie entienda, es decir, que su oscurantismo es conscientemente buscado con el fin de ganarse un reconocimiento inmerecido. Algo parecido pasaría con la letra de los médicos, como si escribieran mal justamente para tener «letra de médico» y poder ingresar en la secreta logia de los galenos. Lo que dicen los filósofos sólo lo entienden los filósofos, lo que escriben los médicos sólo lo entienden los médicos (y los farmacéuticos, ¡menos mal!). Un filósofo claro resulta tan sorprendente como un médico con buena letra.
Es una auténtica pena no haber conservado el libro que el propio Heráclito depositó en el templo de Artemisa en Éfeso: seguro que estaba escrito de su puño y letra. Allí, entre otras muchas, se encontraba esta sentencia tan sugerente: «Si todo se tornara humo, serían las narices las que lo discernirían».
Para meter las narices…
Los fragmentos de Heráclito, que se pueden encontrar en las obras ya citadas, son los más fascinantes de la literatura presocrática. Vale la pena recordar algunos, aparte de los ya transcritos:
| — | «Los asnos preferirían los desperdicios al oro» (Fragmento 9). |
| — | «Ha de luchar el pueblo por su ley, igual que por su muralla» (Fragmento 44). |
| — | «Límites al alma no conseguirás hallarle, sea cual fuere el camino que recorras. ¡Tan profunda es la razón que tiene!» (Fragmento 45). |
| — | «Uno es para mí diez mil, si es el mejor» (Fragmento 49). |
| — | «Los cuerpos muertos han de desecharse con mayor motivo que el estiércol» (Fragmento 96). |
| — | «Me indagué a mí mismo» (Fragmento 101). |
| — | «Indiferente es principio y fin en el contorno de un círculo» (Fragmento 103). |
| — | «Que a los hombres les suceda cuanto quieren no es lo mejor» (Fragmento 110). |
| — | «La enfermedad hace a la salud cosa agradable y buena; el hambre, a la hartura; el cansancio, al descanso» (Fragmento 111). |
| — | «Un adulto, cuando se emborracha, se deja llevar por un niño pequeño, vacilante, sin darse cuenta de hacia dónde camina, por tener húmeda el alma» (Fragmento 117). |
Heráclito debió de ser un hombre célebre en la Antigüedad, pues existen monedas del Imperio romano que representan a Heráclito con la maza de Hércules (Heracles). Probablemente mereció tal distinción no sólo por el parecido con el nombre del héroe, sino porque el filósofo fue considerado como un héroe del espíritu que, con el poder del «logos», libera a la humanidad de sus errores y la conduce a la comprensión del mundo (véase W. Nestle, Historia del espíritu griego, Ariel, Barcelona, 1975, p. 66).
Si no se conoce la clave, el logos, nos puede ocurrir como a aquella fingida admiradora de Augusto Monterroso. La señora se le acercó para que le firmara un libro. El agudo literato, viendo la postiza actitud de su lectora, le preguntó: «¿Qué le ha parecido el cuento del dinosaurio?». Ella, por quedar bien, respondió que no lo había acabado de leer, que todavía iba por la mitad. Don Augusto rió para sus adentros y entregó el libro dedicado a su incondicional lectora. Ella salió feliz por haber conseguido una dedicatoria de un personaje importante, sin saber que el cuento del dinosaurio consta únicamente de siete palabras: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Anécdota aparte, el cuento no se entiende si no se sabe que el dinosaurio era un amigo tan parlanchín que poco le importaba si le escuchaban o no, y seguía hablando y hablando aunque su oyente (que no interlocutor) quedara totalmente transpuesto.