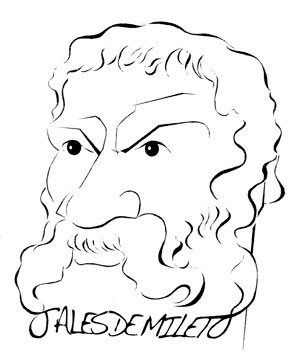
Por contemplar las estrellas se dejó las narices en el suelo
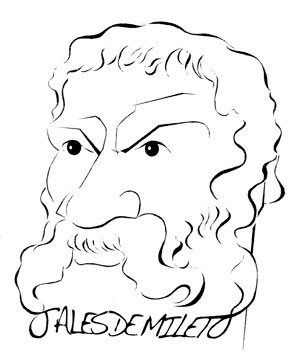
El primero en meter las narices en asuntos filosóficos, y dar con ellas en el suelo, fue Tales de Mileto. Allá por el siglo VI antes de nuestra era, vivió un sabio tan preocupado por las órbitas de los astros que siempre andaba contemplando el cielo. Ocurrió una noche, como era de esperar, que iba abstraído en sus meditaciones celestes y celestiales cuando tropezó involuntariamente. El traspié le hizo caer en el hoyo preparado para plantar un árbol. Cuentan que una criada tracia que tenía se rió de él sin mesura. El pobre Tales, buscando respuestas en las alturas, se dejó las narices en el suelo. Pero, curiosamente, el busto que nos ha llegado de él no tiene la nariz rota, como en muchos otros, sino firme y bien plantada, dispuesta a llegar al fondo de todas las cosas, aun que se interponga el duro suelo en su camino.
Desde que ocurrieron los hechos que he referido, los filósofos tienen fama de despistados. La desenfadada anécdota de Tales los ha delatado. Viven pendientes de un mundo que no es éste, como suspendidos en las alturas, donde buscan la razón de todo, el porqué de lo que ocurre, lo que hay detrás de lo que hay. Como el niño curioso que busca detrás del telón el origen de las voces y del movimiento de las marionetas, del mismo modo, los seguidores del de Mileto indagan las causas de todo lo real.
Para aquel viejo sabio, mirar tras el telón era sinónimo de buscar una archè, un origen o principio de todo. Es decir, que meter las narices significaba indagar qué elemento material, qué archè, entra en la composición de todas las cosas. Elegir un principio de todo suponía un gran atrevimiento; suponía, nada más y nada menos, el convencimiento de que un simple humano podía conocer los secretos del universo. No importaba tanto cuál sería ese principio —eso era lo de menos—; lo esencial consistía en pensar como si todo se originase de un solo elemento. ¡De qué forma tan simple nació la filosofía!
A Tales se le ocurrió que el principio de todo, el elemento común a todas las cosas, era el agua. Esta idea tan simple, que nos ha llegado bajo la fórmula, también muy simple, «todo es agua», genera un pensamiento original, fundamental, filosófico. Esta fórmula tan escueta refleja una concepción del mundo, una forma de explicar la pluralidad y el cambio que observamos en la naturaleza, un modo de entender la realidad. La pregunta que surge inmediatamente es ésta: ¿qué clase de mundo podemos esperar si todo procede del agua?
No un mundo acuoso (eso sería muy poco filosófico), sino un mundo lleno de vida. El agua es vida y transmite vida. Tales imaginaba una realidad cambiante, dinámica, activa, como flotando sobre agua, porque se trata de una realidad viva. «Todo es agua» significa que todo está vivo. Y la vida se caracteriza por mantenerse viva. De esta forma, obtenemos la visión de un mundo que lucha por mantenerse. Esa lucha produce, como es lógico, heridas, quiebras, despojos, pero siempre acaba venciendo.
La quietud se presenta como la finalidad que sólo se halla en las alturas, en el cielo estrellado, regido por un movimiento uniforme, por una armonía imperecedera. Allá arriba está el firmamento, lo firme, lo que no cambia, lo que permanece inalterable a la lucha que aquí abajo libra la vida por mantenerse. Al filósofo no le queda otro remedio que mirar hacia lo alto, aun a riesgo de tropezar con el suelo. Así que se puede decir que, por contemplar el firmamento, Tales vio las estrellas.
El tropezón de Tales no es, por tanto, una simple anécdota, sino algo esencial al espíritu de la filosofía. Buscar lo firme, lo imperecedero, lo inmutable, constituye la tarea del filósofo. Esta misión requiere meter las narices muy a fondo, incluso dejarse las narices en el intento. Pero vale la pena intentarlo. Tras el primer tropiezo, el filósofo descubrió que lo que permanece es el agua, es decir, la vida.
Pero ¿por qué la vida permanece? Porque, aunque aparece en el mundo, no pertenece al mundo. La vida viene de allá arriba, del hogar de las estrellas, del firmamento que observaba encandilado el primer filósofo. La vida es, en ese sentido, «divina». Por eso, dicen que Tales decía: «Todo está lleno de dioses». La naturaleza entera, los hombres, los animales, las plantas, las montañas, los ríos, los mares y las piedras, tienen vida, están traspasados por lo divino, por la humedad primigenia que los vivifica, que los mantiene en su ser. Estar lleno de dioses, o de daimones o espíritus, como hay que traducirlo, significa que podemos descubrir una ley interna a la vida, una ley, en cierta manera, también «divina», que hace que el proceso cíclico de las estaciones restablezca continuamente el latido del universo.
Se cuentan muchas cosas, leyendas probablemente, de este intrépido explorador de los misterios de la naturaleza. Dicen que él mantenía que no había ninguna diferencia entre estar vivo y estar muerto. Muchos le replicaban: «Entonces, ¿por qué no mueres?». A lo que él contestaba, con la nariz muy alta: «Justamente por eso: porque no hay diferencia alguna».
Por todo ello, y mucho más que seguramente nos esconde la historia, a Tales de Mileto le corresponde el honor de ser considerado el primer filósofo, el primer hombre que indagó la causa última de todas las cosas, que metió, aun a riesgo de perderlas, las narices en estos asuntos.
Para meter las narices…
Para catar los primeros aromas se puede comenzar leyendo las páginas iniciales de alguna historia de la filosofía. Hay muchas: grandilocuentes, breves, eruditas, extensas, para aficionados y para expertos, difíciles y sencillas, profundas y esquemáticas. No recomendaré ninguna porque todo depende de las circunstancias del lector.
Parece ser que Tales no escribió nada. Sólo contamos con referencias de otros autores como Diógenes Laercio, Aristóteles o Plutarco. Véase al respecto G. S. Kirk y J. E. Raven, Los filósofos presocráticos (Gredos, Madrid, 1969). Obra bilingüe griego/castellano.
También las referencias y fragmentos de los primeros pensadores están en una edición de bolsillo preparada por Alberto Bernabé: De Tales a Demócrito. Fragmentos presocráticos (Alianza, Madrid, 1988).
Nos consta que Tales predijo el eclipse de sol del 28 de mayo de 585 a.C. Aparte de la anécdota referida, Aristóteles nos relata otra que tiene que ver con la discutida utilidad de los saberes teóricos: «Cuentan que una vez que unos le reprochaban, viendo su pobreza, la inutilidad de su filosofía, previó, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas, cuando aún era invierno; y con los pocos dineros que poseía, entregó las fianzas para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco cuando no tenía competidor. Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio que quiso y reunió un buen montón de dinero para demostrar que es fácil para los filósofos hacerse ricos, cuando quieren; pero no es por eso por lo que se afanan» (Aristóteles, Política, I, 11, 1259a).
Diógenes Laercio nos narra la muerte del primer filósofo: «Tales el sabio murió estando en unos espectáculos gimnásticos, afligido de calor, sed y debilidad propia, por ser ya viejo. En su lápida estaban inscritas estas palabras: “Pequeño pero brillante es este sepulcro, pues encierra la grandeza de los orbes celestes, que abreviados albergó en su entendimiento el sabio Tales”».
Un libro sugerente es el de Carlos García Gual: Los siete sabios (y tres más) (Alianza, Madrid, 1989), que ayuda a comprender la diferencia entre el sabio de la antigüedad y el filósofo. Tales participa de ambas categorías. Empezamos bien.