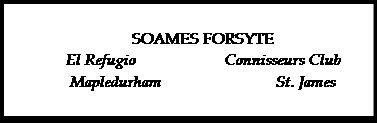
Para los árboles, puede decirse que no pasa el tiempo, y el viejo roble de Robin Hill estaba lo mismo que aquel día en que Bosinney, a su sombra, dijo:
—Forsyte, he encontrado el sitio que necesita usted para su casa.
Desde entonces, Swithin había soñado y el viejo Jolyon había muerto bajo sus ramas. Ahora, el no ya joven Jolyon solía pintar allí. Éste, de todos los lugares del mundo, era sagrado para él, pues había amado a su padre.
Contemplando el gran perímetro del árbol —muy arrugado y cubierto de musgo, pero todavía macizo—, se entregaba a especulaciones sobre el correr de los años. Quizá aquel árbol había visto la verdadera historia de Inglaterra; pudiera muy bien datar de los tiempos de la reina Isabel, por lo menos. Sus propios cincuenta años no eran nada para aquel tronco. Cuando la casa que ahora le pertenecía a él tuviera tres siglos, el árbol seguiría allí, grande y hueco, pues ¿quién cometería el sacrificio de talarlo? Tal vez un Forsyte seguiría viviendo en la casa para seguir teniendo cuidado de él. Y Jolyon se preguntaba cuál sería el aspecto de la casa con trescientos años más encima. ¿Conservaría la dignidad que Bosinney había sabido darle, o aquel gigante que se llamaba Londres lo cercaría por todas partes con sus brazos de acero y hormigón? Siempre que contemplaba la casa, se llenaba de la seguridad de que Bosinney se había visto conmovido por el genio para construirla. Había puesto su corazón en aquella casa, no había duda. Podría incluso llegar a ser una de las casas inglesas, una de esas casas que causan admiración en los tiempos de construcción absurda y degenerada. Y su instinto de belleza, en un codo a codo con su espíritu Forsyte, se recreaba en la posesión del edificio. En su deseo de conservar aquella casa para su hijo, bullía toda la reverencia por su padre, que se la legó a él. Su padre amó la casa, el panorama que tenía, los terrenos en que estaba, aquel árbol; sus últimos años habían transcurrido felices allí, y allí nadie había vivido antes. Aquellos once años de estancia en Robin Hill habían formado en Jolyon, como pintor, al artista triunfante. Sus acuarelas y dibujos se cotizaban alto. Especializándose con la tenacidad de su raza, había llegado; un poco tarde, pero no demasiado para un miembro de una familia que se empeñaba en vivir eternamente. Su arte había profundizado y mejorado realmente. De acuerdo con su profesión, gastaba una barbita rubia y corta que ya empezaba a ser gris y que ocultaba su mandíbula forsyteana; su cara morena había perdido la expresión que tuviera durante su período de aislamiento familiar. Estaba hasta más joven. La muerte de su esposa en 1894 fué una de esas tragedias domésticas que al acaecer resuelven muchas cosas. Él la había amado hasta el último momento, pues su temperamento era cariñoso y dulce; pero ella se había ido haciendo más intolerable de día en día; tenía celos de su hijastra June, celos de su misma hija Holly… Y continuamente se quejaba de que él no la quería por estar enferma y ser inútil para todos, y afirmaba a todas horas que quería morir. La había llorado sinceramente; pero desde que murió, su cara tomó un aire más joven. Si ella se hubiera dado cuenta de que le hacía feliz, ¡cuánto más feliz hubiera sido su matrimonio en los veinte años que duró!
June no se llevó nunca del todo bien con la que había, censurablemente, tomado el puesto de su madre, y desde que el viejo Jolyon murió, se había ido a vivir a Londres, a una especie de estudio que puso. Pero había vuelto a Robin Hill a la muerte de su madrastra y tomó las riendas de todo en sus manos decididas. Jolly estaba entonces en Harrow; Holly todavía aprendía lo que podía enseñarle mademoiselle Beauce. No había nada que sujetase a Jolyon en su casa, y con su caballete y su dolor se fué a viajar por el extranjero. Había estado en Bretaña y después se fué a París. Allí estuvo varios meses, y de allí regresó con el rostro más joven y con barba. Le había parecido muy bien que June volviera a la casa, y así él se podía ir con sus pinturas a donde le parecía. June se sentía altamente inclinada, ésta es la verdad, a considerar Robin Hill un asilo para sus protégés[38]. Pero sus propios días de proscripción habían llenado a Jolyon de simpatía por los proscritos, por los pobres diablos de June, que no le molestaban para nada. Que tuviera todos los hambrientos que deseara en la casa… Y aunque su temperamento algo cínico percibía que le servían tanto para tener sobre quién ejercitar su deseo de dominio como para satisfacer los impulsos generosos de su corazón, no dejaba de admirarla por su capacidad de aguantar un número tan grande de pobres diablos. Él caía, año tras año, en un sentimiento cada vez más definido de camaradería y actitud fraternal para con sus hijos y los trataba por completo en plano de igualdad. Cuando iba a Harrow a ver a Jolly, no sabía cuál de los dos era el padre, y se sentaba con él a comerse un cucurucho de cerezas con una sonrisa irónica y amistosa propia del amigo mayor. Y siempre procuraba ir con dinero abundante en el bolsillo y vestido a la moda, para que su hijo no tuviera que ruborizarse. Eran amigos perfectos, pero nunca se presentaba ocasión para confidencias verbales, dotados ambos, como estaban, de la comprensión de los Forsytes. Sabían que podían contar el uno con el otro, pero no era menester proclamarlo. Jolyon tenía un horror grande por las actitudes ejemplarizadoras, en parte, por propio pecado original, y en parte, por su poca ejemplaridad de antaño. Lo más que hubiera dicho a su hijo hubiera sido: «Oye, oye… no te olvides de que eres un caballero». Y se hubiera preguntado si la frase no era una completa cursilada. El gran partido de cricket era quizá la cosa más dura que se interponía entre ellos, pues Jolyon había ido a Eton. Eran exquisitamente cuidadosos cuando lo presenciaban, y se decían: «¡Buena suerte, buena suerte, hijo; tu equipo va bien!…» o también: «Vaya, papá… está teniendo mala suerte tu equipo», cuando ocurría algo que hacía temblar de emoción sus corazones. Y Jolyon solía llevar un sombrero de copa gris en vez del acostumbrado fieltro para evitar malos ratos a su hijo, pues una chistera negra era algo que no podía soportar. Cuando Jolly fué a Oxford, Jolyon le acompañó, divertido y humilde, y un poco preocupado por no desacreditar a su hijo ante todos aquellos muchachos que parecían mucho más seguros de sí mismos que él y hasta de más edad. «Menos mal que soy pintor», pensaba, pues había dejado hacía tiempo su destino en el Lloyd. «Un pintor es un ser al que nadie puede tomar totalmente en serio», pues Jolly, que tenía un temperamento naturalmente señorial, se había incorporado en seguida a un círculo muy escogido de amistades, lo que hacía reír mucho a su padre. El muchacho tenía un pelo rubio ligeramente rizado, y los ojos, de su abuelo, color gris acerado. Era esbelto y muy erecto, y satisfacía por completo el criterio estético de su padre, de tal forma que le temía un poquito, cosa que siempre sucede a los artistas con las personas de su sexo a las que admiran físicamente. Con todo, en aquella ocasión llegó a decir a su hijo, haciendo llamada a todo su coraje:
—Mira, muchacho: es muy fácil que contraigas alguna deuda; acude a mí en seguida, que yo la pagaré. Pero debes acordarte de que uno se respeta a sí mismo más si se sale de apuros por los propios medios. Y no pidas prestado a nadie más que a mí…
Y Jolly había dicho:
—Entendido, papá, no lo haré —y no lo hizo nunca.
—Y otra cosa. Yo no entiendo mucho de moral; pero me parece que siempre que vayas a hacer algo debes pararte a pensar si con ello puedes causar a otra persona algún mal innecesario.
Jolly se quedó pensativo, y asintió, y estrechó la mano de su padre. Y Jolyon pensó si él tenía derecho a hablar así. Siempre tenía un miedo sordo a perder la confianza de su hijo, como había perdido antes la de su padre, quedando entre ellos solamente cariño a distancia. Quizá subestimaba el cambio producido en el espíritu de la época desde que él fué a Cambridge el 65, como tal vez subestimaba también la comprensión que su hijo tenía del hecho de que él era tolerante en extremo. Era esta tolerancia suya, y posiblemente su escepticismo, lo que hacía sus relaciones con June tan extrañamente defensivas. Ella era tan decidida… ¡y sabía bien lo que quería! Quería las cosas inexorablemente, hasta que las conseguía, y después, muchas veces, las dejaba como quien deja una patata. Su madre había sido así, y de ello vinieron tantas lágrimas. No era que su incompatibilidad con su hija fuera nada parecido a la que tuvo con su primera esposa: uno puede reírse cuando la incompatibilidad es con una hija, pero cuando es con la esposa no se ríe. Ver a June empeñarse en una cosa no era molesto, pues su capricho no interfería su libertad, la única cosa en que él mismo se empeñaba. Ni había por qué llegar a un choque con ella: siempre podía salvarse acudiendo a la ironía, cosa que con frecuencia había tenido que hacer. Lo único duro del trato con June era que ella nunca apelaba al sentido estético de él, aunque con su cabello oro rojo y sus ojos y su modo de ser pudiera haberlo hecho. Era muy diferente con Holly, suave y quieta, tímida y cariñosa, con un diablillo juguetón escondido en alguna parte de ella. Observaba a su hija menor, que se hallaba verdaderamente en la «edad del pato», preguntándose si llegaría a ser cisne al fin. Con su carita ovalada y sus pestañas largas, podía y podía no ser cisne. Tan sólo cuando cumplió los diecisiete años pudo decidir: sí, sería cisne, un cisne un tanto oscuro, pero cisne auténtico al fin. Tenía ya dieciocho, y mademoiselle Beauce se marchó. La excelente señora, tras once años de acordarse continuamente de lo bien educados que eran los pequeños Tayleurs, iba a otra familia a recordar lo bien educados que eran los pequeños Forsytes. Había enseñado a hablar francés con ella misma.
El retrato no era el fuerte de Jolyon, pero ya había retratado a su hija menor tres veces y estaba haciéndolo una cuarta aquella tarde del 4 de octubre de 1899, cuando le pasaron una tarjeta que le hizo abrir los ojos sorprendido:
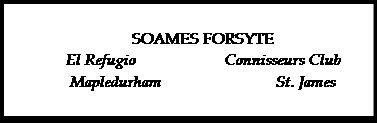
Pero aquí la Saga de los Forsyte debe sufrir otra digresión…
El regreso a una casa enlutada, tras un largo viaje por España, y encontrarse con una hijita en lágrimas y con el padre reposando en su último sueño, no era cosa que pudiera fácilmente olvidar hombre tan impresionable y cordial como Jolyon. Además, una atmósfera de misterio llenaba aquel día triste y el fin de un hombre tan ordenado, equilibrado y sincero. Parecía increíble que su padre hubiera muerto así, sin ninguna advertencia, sin previo anuncio de su intención, sin unas palabras finales a su hijo, sin despedidas. Y aquellas incoherentes alusiones de Holly a «la señora de gris» y mademoiselle Beauce a madame Errant (tal como suena[39]) hacían más densa la atmósfera misteriosa, que se aclaró algo solamente cuando leyó el testamento de su padre y el codicilo añadido. Había sido su deber, como albacea, informar a Irene, esposa de su primo Soames, de la renta vitalicia de quince mil libras que le había sido legada. La visitó para informarla de que una inversión de fondos en valores de la India, indicada como la más adecuada, le produciría el interés neto de 430 libras al año, sin impuestos. Ésta fué la tercera vez que veía a la esposa de su primo Soames, si es que todavía podía considerársela su esposa, de lo cual no estaba él totalmente seguro. Recordaba haberla visto en el Jardín Botánico esperando a Bosinney, triste, pensativa, fascinadora, que le recordó el Amor celestial, de Tiziano; y otra vez, cuando por encargo de su padre fué a la plaza de Montpellier la tarde que se supo la muerte de Bosinney. Todavía recordaba vívidamente su aparición repentina a la puerta del salón, su bello rostro pasando de ansiedad salvaje a desesperación pétrea; recordaba la pena que le había dado la sonrisa desagradable de Soames, sus palabras de «No estamos en casa» y el portazón que dio ante él.
Aquella tercera vez que la veía contempló una cara y una figura más bellas, libres ya de aquella máscara de esperanza y desesperación vivas. Mirándola, pensó:
—Sí, tú eres precisamente lo que papá hubiera admirado —y la extraña historia de aquel último verano de su padre fué poco a poco siendo clara para él. Ella habló del viejo Jolyon con reverencia y lágrimas en los ojos:
—Fué maravillosamente bueno conmigo. No sé por qué. Parecía tan sereno, tan hermoso, sentado en aquella silla debajo del árbol…; yo fui la primera que le vi. El día era hermoso. No pudo haber tenido fin más feliz. Creo que a todos nos gustaría ser de esa forma…
—Desde luego —pensó—. A todos nos gustaría morir en un bello día de verano y con la belleza acercándose a nosotros a través de un prado…
Y le preguntó qué pensaba hacer ahora:
—Voy a vivir un poco, primo Jolyon. Es maravilloso tener dinero de una. Yo nunca lo había tenido. Seguiré con este piso, pues me gusta. Y creo que iré a Italia.
—Muy bien —murmuró.
Y no la había vuelto a ver; pero cada trimestre había firmado su cheque, dirigiéndoselo a su Banco, a la vez que una nota al piso de Chelsea para avisarle de que el dinero estaba a su disposición, recibiendo siempre otra nota acusando recibo, generalmente desde Chelsea, pero a veces desde Italia. Así, Irene era para él una mera nota en papel grisáceo, ligeramente perfumada, y una hermosa letra que decía siempre: «Querido primo Jolyon». Hombre bien acomodado que era ahora, el cheque que le firmaba le hacía pensar:
—Bueno, con esto puede desenvolverse —preguntándose cómo se desenvolvía en un mundo en que los hombres tienden a que la belleza no quede sin dueño.
Al principio, Holly la nombraba con frecuencia; pero las «señoras de gris» pronto desaparecen del recuerdo de los niños; además el gesto desabrido de June, siempre que sonaba el nombre de la que fué su amiga, hacía penosa toda alusión. Sólo una vez dijo June concretamente:
—Yo la perdoné. Y me alegro mucho de que ahora sea independiente.
Al recibir la tarjeta de Soames, dijo Jolyon a la muchacha, pues no podía soportar criados:
—Pásele al estudio y dígale que voy en seguida —después, mirando a Holly, le preguntó:
—¿Te acuerdas de la «señora de gris» que te daba lecciones de piano?
—¡Sí!… ¿Por qué? ¿Es que ha venido?
Jolyon denegó con un gesto y, cambiando la blusa de dril por una chaqueta, quedó silencioso, dándose repentina cuenta de que semejante historia no era nada apropiada para que la oyera su hija. Y su rostro reflejaba la sorpresa más grande cuando iba al estudio.
En pie junto a la ventana, mirando precisamente al roble, había dos hombres, uno de edad mediana y el otro un muchacho, y Jolyon se preguntó:
—¿Quién es este chico? Yo creo que no tuvieron hijos…
El hombre se volvió. El encuentro de aquellos dos Forsytes de la segunda generación, mucho más adulterada que la segunda, en la casa construida para uno de ellos y poseída por el otro, se caracterizó por sutil postura defensiva encubierta de amabilidad.
—Ha venido para algo relacionado con Irene —pensó Jolyon. Y el otro:
—¿Cómo empezaré? —mientras que Val, llevado para romper el hielo, miraba sin mucho interés al «barba parda» aquél, con sus ojos rodeados de largas pestañas.
—Éste es Val Dartie —dijo Soames—, el hijo de mi hermana. Va a ir a Oxford. Y pensé que no estaría mal que conociese a tu chico.
—Pues Jolly no está. Sentirá mucho no haberte visto. Pero está Holly. Si eres capaz de soportar un parentesco femenino, ella te enseñará esto. La encontrarás en el hall, siguiendo por esas cortinas. Precisamente la estaba pintando.
Dando finalmente las gracias, Val desapareció, dejando a los dos primos con el hielo ya roto.
—He visto que tienes unas cosas en la Exposición de Acuarelas —dijo Soames. Jolyon pestañeó. Había estado sin contacto con la familia Forsyte veintiséis años largos. Sabía por June que Soames era un entendido en pintura, lo que hacía la cosa peor. Se estaba dando cuenta de que experimentaba una extraña sensación de repugnancia.
—No te había visto hacía mucho tiempo.
—No —respondió Soames—. No, desde…; pero mira, había venido a hablar de eso precisamente. Tú eres su hombre de negocios, como si dijéramos…
Jolyon asintió.
—Doce años son ya muchos años —dijo Soames rápidamente—. Y ya estoy cansado.
Jolyon no encontró cosa más apropiada que decir que:
—¿Quieres fumar?
—No, gracias.
Jolyon encendió un cigarrillo.
—Quisiera ser libre —dijo Soames abruptamente.
—Yo no la veo —murmuró Jolyon exhalando humo.
—Pero al menos sabrás dónde vive.
Dijo que sí con la cabeza. Pero no pensaba darle las señas sin permiso de ella. Soames pareció adivinarle:
—No quiero saber sus señas, pues ya las sé.
—¿Qué es entonces lo que quieres?
—Ella me dejó. Quiero el divorcio.
—Ya es un poco tarde, ¿no?
—Sí —dijo Soames, y quedaron en silencio.
—Yo no entiendo mucho de estas cosas… por lo menos se me han olvidado —dijo Jolyon con una sonrisa amarga. Él había tenido que esperar que la muerte le divorciase de su primera mujer—. ¿Quieres que la vea para hablarle de eso? Soames miró a su primo.
—Supongo que habrá alguno, ¿no?… —dijo.
Jolyon se encogió de hombros.
—Yo no sé una palabra. Me figuro que ambos habréis vivido como si el otro no existiera. Es lo corriente en semejantes casos.
Soames miró por la ventana. Unas hojas tempranamente caídas del roble rodaban movidas por el viento. Jolyon vio a su hija y a Val Dartie, que iban camino de los establos.
—Yo no voy a encender una vela a Dios y otra al diablo —pensó—. Me pondré al lado de ella. Es lo que hubiera gustado a papá —y por un momento le pareció ver a su padre sentado en el sillón, detrás de Soames, con las piernas cruzadas y el Times en las manos. Después la visión se desvaneció.
—Mi padre la quería mucho —dijo lentamente.
—Cosa que yo no comprendo en absoluto —respondió Soames sin volverse—. Ella hizo sufrir a tu hija June; ella hizo sufrir a todos. Yo le daba todo lo que podía apetecer. Incluso le hubiera otorgado perdón… Pero prefirió dejarme.
No pudo sentir Jolyon compasión alguna. ¿Qué había en aquel hombre que hacia tan difícil la condolencia?
—Pues si quieres, iré a verla. Me figuro que le agradaría la idea del divorcio, pero no puedo asegurar nada, claro.
Soames asintió.
—Sí, haz el favor de ir. Como te digo, sé dónde vive, pero no quiero verla —y su lengua pasaba una y otra vez por sus labios, como si los tuviera secos.
—Quédate a tomar el té —dijo Jolyon, haciendo muy secas sus palabras—. Y a ver la casa —y se dirigió hacia el hall.
Cuando tocó la campanilla y pidió la merienda, fué hacia el caballete y lo volvió hacia la pared. Le era intolerable que Soames viera su trabajo. Éste estaba de pie en aquella habitación que pensaba habría servido para colocar sus propios cuadros. En la cara de su primo, con aquel indefinible parecido a sí mismo, con su mirada concentrada y brillante, vio Jolyon algo que le hizo pensar: «Este hombre no podrá olvidar nunca, ni liberarse del recuerdo. ¡Es triste!».