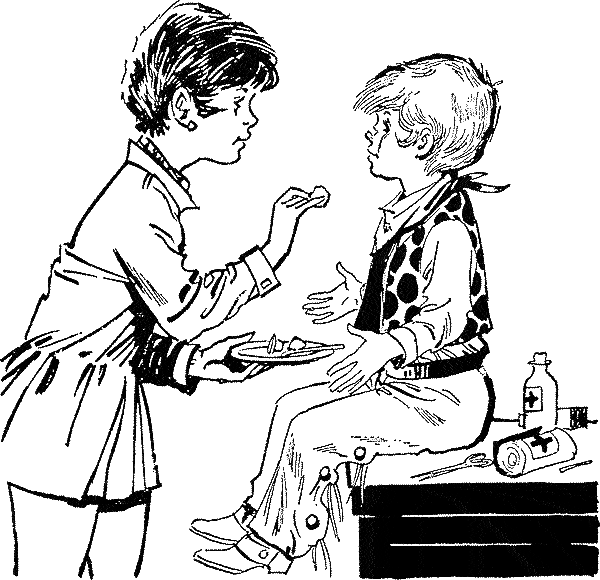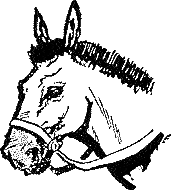
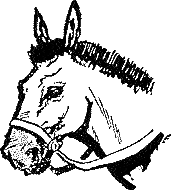
—Vamos a seguir las huellas —propuso Diego, saltando a la silla de su caballo.
«Truchas», Ricky y Pete montaron también, y se pusieron en marcha rápidamente, en la misma dirección que seguían las huellas. Habían recorrido un par de millas cuando Diego declaró:
—Estos animales no eran ganado perdido. Alguien los conducía.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Ricky, con gran admiración en su voz.
—Porque iban casi en línea recta —respondió Diego.
—Es cierto —asintió «Truchas»—. Y yo he visto huellas de un caballo. Alguien guiaba a las ovejas.
Cuando el reducido grupo hubo caminado durante otra hora, «Truchas» dio la voz de alto.
—No podemos arriesgarnos a seguir adelante —declaró—. Se haría de noche antes de que tuviéramos tiempo de volver.
—¿Podremos continuar buscando mañana? —preguntó Pete sumamente interesado.
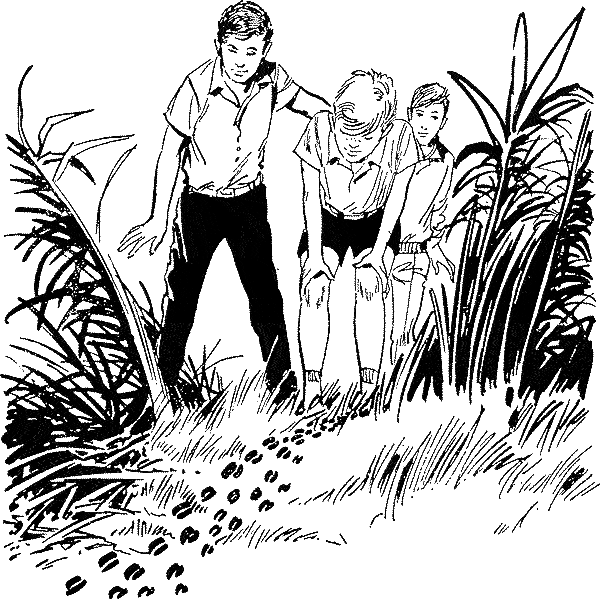
«Truchas» estuvo de acuerdo y Ricky, para celebrarlo, se puso de pie sobre los estribos y gritó alegremente:
—¡Yiiiiiuuuupiii!
El sol se había convertido en una gran bola roja que iba desapareciendo tras las distantes montañas, cuando los excursionistas llegaron a la casa.
Diego entró en la sala a la carrera.
—¿Dónde está papá? —preguntó a su madre muy excitado.
La señora Vega respondió que el padre se había ido a California por asuntos de negocios, y que no volvería hasta la tarde siguiente. Desencantado, el chico explicó a su madre y al matrimonio Hollister cómo habían estado siguiendo las huellas de los corderos.
—Tu padre debe saber eso en seguida —opinó el señor Hollister—. ¿Se le puede telefonear?
—Sí. Iré a buscar el número —contestó la señora Vega.
La telefonista localizó al señor Vega en el hotel en que se hospedaba. Al saber lo ocurrido, se mostró muy sorprendido y dijo que procuraría volver a casa lo antes posible. Pero no podía ser antes del día siguiente.
La señora Vega acababa de colgar el auricular cuando todos en la casa dieron un salto, sobresaltados. Un relámpago deslumbrador, seguido de un gran trueno, sorprendió a todos.
—¡Huy! —dijo Diego, mirando desde la ventana al cielo ennegrecido—. Vamos a tener tormenta.
—Al rancho le hace falta el agua —dijo la señora Vega—. Pero confío en que no se trate de una lluvia torrencial. La lluvia lenta es buena para los pastos, pero cuando el agua cae del cielo a cántaros, corre con demasiada rapidez y la tierra no la absorbe.
El cielo iba poniéndose cada vez más negro y los niños lo contemplaban con mucho interés detrás de los cristales. La señora Vega preparó la cena. Mientras cenaban, comenzó a soplar un viento huracanado y la lluvia empezó a caer con fuerza. Se producían relámpagos zigzagueantes y cegadores y cada trueno era como el disparo efectuado por un gigantesco cañón.
Ricky declaró que nunca había oído tanto estruendo.
—Puede que sea porque, además, el monstruo esté gruñendo —comentó.
—¿Qué monstruo? —preguntaron sus hermanas a coro, mientras Dolores miraba a su hermano con verdadero miedo reflejado en sus ojos.
Ricky contó lo que «Truchas» les había dicho. Pero antes de que nadie pudiese continuar haciendo comentarios, Dolores suplicó que no se hablase más del tema. Para cambiar de conversación, la señora Hollister comentó:
—Nunca había visto una tormenta tan fuerte. ¿Se producen con frecuencia por aquí?
La señora Vega respondió que era una tormenta típica de la región.
—No duran mucho, pero caen increíbles cantidades de agua. Son verdaderas lluvias torrenciales.
—Es igual que si estuviera cayendo del cielo un río entero —dijo Holly—. ¿Adónde va tanta agua?
—Al arroyo. Os lo enseñaremos cuando deje de llover.
Como la señora Vega había pronosticado, la lluvia cesó al poco rato y el cielo quedó muy despejado. Fuera se oía correr del agua sobre la superficie árida de la tierra.
—¡Vamos! —dijo Diego al poco rato, indicando a sus amigos que les siguieran al exterior.
Después de quitarse los zapatos y los calcetines, todos salieron corriendo de la casa. Chapoteaban alegremente en el fango, cuando recorrían el trayecto que les separaba del arroyo, que aquella misma tarde estaba seco, pero que ahora parecía a punto de desbordarse, lleno de una masa de agua espumosa.
—No os acerquéis mucho —advirtió Diego—. Sería muy difícil sacar a nadie de ahí si se cayera.
Dolores explicó a las niñas que el cauce del arroyo lo habían ido abriendo las aguas de muchas tormentas.
—Cada año se hace más ancho y más hondo —añadió.
—¡El puente ha desaparecido! —exclamó Ricky, de pronto—. No está el puente por donde pasamos. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado mañana, cuando salgamos a buscar las ovejas perdidas?
Dolores se echó a reír y contestó:
—Cada vez que hay una tormenta tenemos que poner tablones de nuevo, como puente.
Los niños estuvieron contemplándolo todo hasta que se hizo tan oscuro que apenas se distinguía cosa alguna. Después regresaron a la casa, donde se inició la velada musical de cada noche, hasta el momento de acostarse.
A la mañana siguiente, Pete y Ricky se levantaron temprano.
—Yo quiero ir a ver si todavía lleva agua el arroyo —declaró Ricky, mientras se calzaba.
—Bien. Yo iré contigo.
Los dos chicos salieron de prisa. Cuando llegaron a la orilla del arroyo se encontraron a Diego, que contemplaba la estrecha faja de agua que discurría por el fondo del cauce.
Pete, al mirar hacia la orilla opuesta, vio algo que le hizo gritar:
—¡Eh! Allí hay un sombrero mejicano. ¿Pertenece a alguien del rancho?
—Pronto lo sabremos —contestó Diego.
Y marchó al granero para volver al poco rato con un largo palo. Los tres muchachitos corrieron por la orilla del arroyo hasta llegar a la altura del sombrero. Para entonces, el sombrero había caído al agua y estaba siendo arrastrado por la corriente.
—¿Puedes alcanzarlo? —preguntó Pete a su amigo Diego, que intentaba en vano apoderarse del sombrero arrastrado por el agua.
Al poco, Pete pidió:
—Oye, ¿por qué no me dejas probar a mí?
Pete tomó el largo palo con ambas manos y se inclinó hacia adelante. Diego le sujetaba con fuerza por la cintura y Ricky aferraba a Diego por el cinturón.
Pete se aproximó tanto como pudo y, al fin, alcanzó el sombrero. Mientras lo izaba, para dejarlo en la orilla, comentó:
—La verdad es que está muy viejo.
—Sí —dijo Diego—, y no me parece que sea de nadie del rancho Álamo. —Examinó el sombrero y añadió—: No lleva iniciales, y en el rancho todo el mundo tiene marcados sus sombreros.
—Pero si parece el que vimos que llevaba Mike Mezquite, en el pueblo… —murmuró Pete.
—Es verdad —confirmó su hermano—. Tenía un agujero en las alas, lo mismo que éste. ¿Tú crees que…?
Pete puso unos ojos grandes como platos.
—¡Si es de Mike Mezquite, eso probaría que ese hombre ha estado en vuestra propiedad!
—¿Y para qué iba a entrar aquí si no fuera a robar ganado? —reflexionó Diego, muy nervioso—. Voy a decirle a papá que hable de esto con la policía del estado.
Los chicos se llevaron el chorreante sombrero a casa. Al verlo, la señora Vega estuvo de acuerdo en que debían informar de aquello a la policía, pero opinó que Diego debía esperar a que regresara su padre.
En aquel momento, llegó Dolores corriendo, desde los cobertizos. Estaba muy nerviosa y pidió a todos que fueran al corral de las ovejas. En seguida todos salieron con ella. La niña abrió la puerta del corral y entró en silencio, a la vez que hacía señas para que no hiciesen ruido. La niña indicó una pequeña cavidad. Allí descansaba una oveja y a su lado, hecho un ovillo, había un corderito recién nacido.
—¡Qué bebé tan precioso! —exclamó Holly, en voz muy baja—. ¿Cuánto tiempo tiene?
—Ese corderito ha nacido la pasada noche —repuso Dolores; en seguida se volvió a su madre y añadió—: Mamá, tiene una patita torcida. Y no puede sostenerse en pie.
La niña se inclinó y tomó al corderito en sus brazos. Era cierto, una de las patas se veía deformada.
—¿Qué haremos? —preguntó Pam, compadecida del corderito.
—Estoy segura de que «Truchas» podrá arreglar eso —dijo la señora Vega—. Diego, ve a buscarle.
El chico se marchó a cumplir con el encargo sin pérdida de tiempo.
Cuando terminaron de desayunar, los niños pudieron comprobar que el anciano pastor había atendido al animal, colocando la pata en su debido lugar y entablillándola tan bien como pudiera haberlo hecho un veterinario. «Truchas» afirmó que el corderito podría corretear con sus congéneres antes de una semana.
—Pero ¿es que lo van a dejar con el resto del rebaño? —preguntó Pam.
—Sí —contestó el anciano—. Por lo general, dejamos a los corderos con su madre sólo un par de días. Pero después las madres pueden reconocer a sus pequeños entre todos los del rebaño.
—¡Qué gracia! —dijo Holly, riendo.
Cuando los pequeños Hollister salían del granero, Diego les pidió que le siguieran. En otro lugar del corral había siete pequeñas divisiones. Y en ellas se veían… ¡Siete burritos de poco tamaño!
—¡Son preciosísimos! —gritó Holly, entusiasmada.
—Y todos «igualos» —comentó Sue con su vocecilla chillona—. ¡Qué caballos tan pequeños! ¿Es que son bebés?
—No. Son personas mayores —contestó Diego.
Y explicó a los Hollister que no eran caballos, sino asnos de una raza enana, que empleaban los pastores como animales de carga.
—¿Y pueden resistir mucho peso? Son tan pequeños… —dijo Pam.
A lo que Diego respondió:
—Los burros son muy fuertes. Y tienen las patas muy firmes. Pueden ascender por pasos montañosos muy estrechos, llevando cargas pesadas.
—¿Cómo se llaman los burritos? —inquirió Holly.
—Les hemos puesto los nombres de los días de la semana dijo el chico —«Lunes», «Martes», «Miércoles», «Jueves», «Viernes», «Sábado» y «Domingo».
—¡Qué gracia! —dijo el pelirrojo, que encontró dificilísimo poder acordarse de tantos nombres, porque él, naturalmente, no sabía los días de la semana en español. Cuando Diego repitió los nombres de los animalitos en inglés, la cosa fue mucho más comprensible para los Hollister.
Entonces, Dolores miró a Pam con un brillo burlón en sus bellos ojos castaños, y preguntó:
—¿No querréis cambiar también el nombre de los burros por nombres americanos?
Pam se echó a reír alegremente:
—No. Con «Judías» ya ha sido suficiente. Pero, a vosotros no os importará que digamos los nombres en inglés, porque no es más fácil, ¿verdad?
—Claro que no.
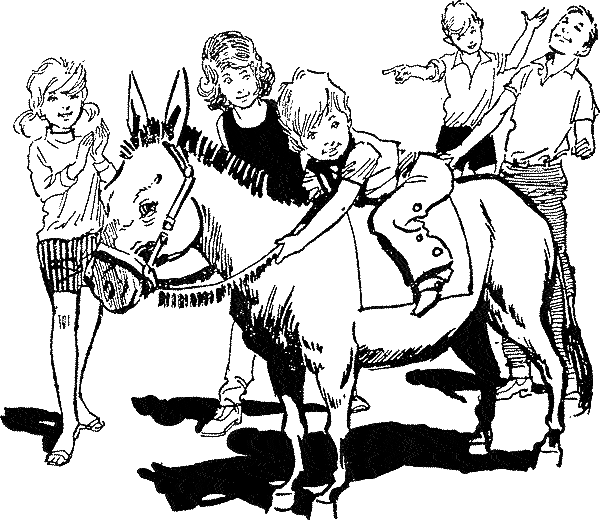
Holly acarició el hocico de «Domingo» y dijo riendo:
—Me gustaría montar a «Domingo», el próximo lunes, o a «Martes» este miércoles.
A todos hizo reír la ocurrencia. Luego Pete preguntó:
—¿Podríamos montar en ellos?
—Sí, sí. Podemos hacer un desfile en burro en lugar de a caballo —propuso Diego—. Hay un burro para cada Hollister. Ayudadme a sacarlos del corral.
Cuando los animales estuvieron en el exterior, cada uno de los Hollister subió en un burrito. Dolores se encargó de montar a Sue, a horcajadas, sobre «Sábado».
—Vamos, «Sábado» —lo animó la chiquitina—. Pero ten cuidadito de mí, ¿eh?
Los niños, entusiasmado, iban y venían a lomos de los burros.
—¿Verdad que es estupendo? —dijo Pam—. ¿Podremos dar algún día un largo paseo montados en ellos?
En aquel momento, la vocecilla de Sue chilló, aterrada:
—¡Socorro! ¡Sujetadme!
Antes de que nadie hubiera podido acudir en su ayuda, Sue resbaló del lomo de «Sábado» y cayó sobre el polvo. Diego acudió a levantarla. La pobre Sue lloraba y se tocaba la nariz.
—¡Me duele mucho! —repetía a gritos—. ¡Se me ha «rompido»!
—No te apures. Si se ha roto, te la entablillarán, como la pata del cordero —replicó Ricky muy serio.
Todos desmontaron para ver qué le ocurría. Pero ya la señora Hollister se había acercado y, después de examinar la naricita de la pequeña, la tranquilizó diciendo que no tenía nada roto, sino de un simple arañazo.
—Iré a buscar mi botiquín —ofreció Dolores, y fue seguidamente hacia la casa.
Volvió a los pocos minutos, trayendo un estuche azul con una cruz roja. Lo abrió y, como una experta enfermera, aplicó un trocito de gasa adhesiva sobre la nariz de Sue. Los niños dejaron los burros en sus respectivos pesebres y abandonaron el corral. Se aproximaban a la casa, cuando oyeron sonar el teléfono.
—¡Puede que sea papá! —dijo Diego, y corrió velozmente a descolgar el aparato. Pero la llamada no era del señor Vega. Se volvió hacia Pete y dijo:
—Es para ti, Pete.