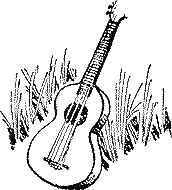
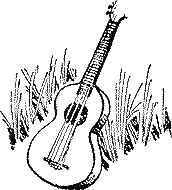
Al ver que el avión se ponía en movimiento, Pete y Diego gritaron, alarmados.
—¡Ayúdame! ¡Cuélgate sobre él como yo, Pete! —pidió Diego, mientras el aparato se iba acercando a la puerta de salida.
Los dos chicos intentaron detenerlo, empleando todas sus fuerzas, pero no les sirvió de nada. De pronto, Pete se fijó en un lazo de vaquero que colgaba de la pared. Descolgó la cuerda a toda prisa y la lanzó al estilo vaquero, consiguiendo pasarla por el saliente vertical de la cola. El otro extremo de la cuerda lo ató inmediatamente al poste.
¡Y dio resultado! El avión quedó inmovilizado, con las hélices a muy pocos centímetros de la salida del granero. Diego corrió al interior de la cabina y desconectó el motor.
—¡Uff! —murmuró Ricky, que se había puesto muy pálido a causa del miedo—. ¡Muchas gracias, chicos! Creí que iba a salir volando…
No había acabado de hablar cuando aparecieron en el cobertizo el señor Vega y el señor Hollister.
—¿Alguien ha puesto en marcha los motores? —preguntó el padre de Diego.
Su hijo explicó cómo había ocurrido el accidente, y Ricky añadió:
—Me… me servirá de lección. Nunca volveré a ponerme cerca de un cuadro de mandos, como no tenga al lado a una persona mayor.
Ahora el señor Vega sonrió y dijo:
—¿Qué, muchachitos, os gustará ver nuestro rancho desde el aire en otro momento?
—¡Zambomba! ¿Se refiere usted a llevarnos en el avión? —preguntó Pete.
Cuando el señor Vega contestó que sí, Ricky prorrumpió en un prolongadísimo:
—¡Yuuuuupiiii!
—¡Será estupendo! Muchas gracias —dijo Pete.
Después de la cena, Dolores corrió a la sala, delante de todos, y anunció alegremente:
—Ahora, escucharán música española. Todas las noches cantamos y tocamos.
La niña abrió un armarito situado junto a la chimenea.
—¡Pero si está lleno de instrumentos musicales! —exclamó Pam—. ¿Cada uno de vosotros toca uno?
—Sí —repuso Diego—. Somos el cuarteto Vega.
Los visitantes contemplaron sumamente complacidos cómo el chico entregaba a Dolores una concertina, una marimba a su padre y maracas a la señora Vega. Luego, el chico sacó el instrumento que él tocaba: una magnífica y reluciente guitarra.
—¡Es estupenda! —cuchicheó Ricky a su hermano, señalando la guitarra.
Mientras los Hollister se acomodaban en el sofá y las butacas, el señor Vega hizo señas a su familia y empezaron a tocar las alegres notas de la marcha española «Valencia».
Los dedos de Dolores se movían ágilmente sobre la concertina. Diego rasgueaba la guitarra y, al mismo tiempo, el señor Vega hacía sonar la marimba, con notas que recordaban a una campanilla, y su mujer seguía el compás con las maracas.
—Es casi como si estuviéramos en España —declaró la señora Hollister, ensoñadora, mientras escuchaba la dulce y alegre música.
Los intérpretes pasaron luego a interpretar una pieza que Diego dijo se llamaba «Jarabe Tapatío», y era una pegadiza danza mejicana, del sombrero. Más tarde, Dolores dejó su instrumento y tomó un adornado sombrero y unas castañuelas que colgaban de la pared. Se colocó las castañuelas en una mano, dejó el sombrero en el suelo y empezó a bailar a su alrededor, tocando las castañuelas al compás de la música. Cuando la música estaba a punto de concluir, Dolores hizo una, garbosa carrera, a saltitos, en torno al sombrero. Concluida la danza, los Hollister aplaudieron con gran entusiasmo.
—Es muy bonito. ¿Querrás enseñarme a bailarlo? —pidió Pam.
Dolores sonrió y prometió que lo haría.
Luego los Vega cantaron, primero canciones españolas, luego, norteamericanas. En estas últimas canciones, los Hollister también tomaron parte.
—Creo que nunca había cantado tanto como hoy, después, de nuestros alegres tiempos del club, en la Universidad —declaró el señor Hollister, sonriendo a su viejo amigo, una, vez concluyó la velada.
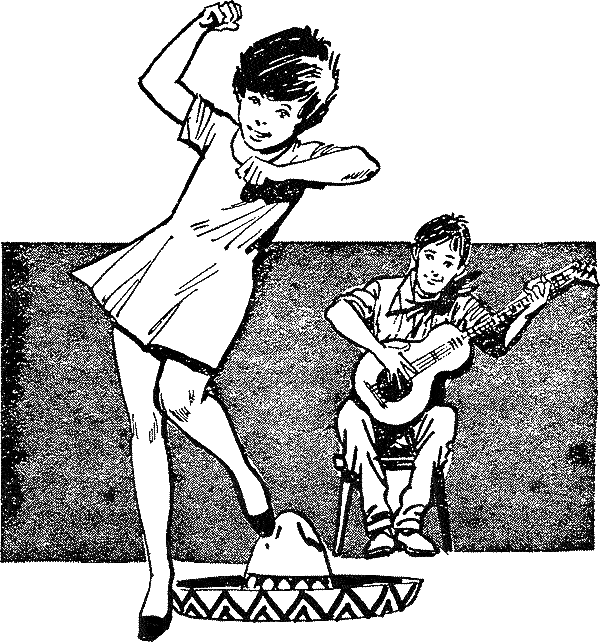
—¿Verdad que todo ha sido muy divertido? —comentó Pam, al dejarse caer en la cama, cansadísima, pero muy feliz. Estaba hablando con Holly, con quien compartía su habitación.
Al día siguiente, los niños se levantaron temprano y se vistieron pantalones téjanos y camisas deportivas. Llegó «Truchas» para llevarse a los chicos a pescar. Mientras los cuatro preparaban cañas y carretes, Sue les observaba, fascinada. Por fin, acercándose al viejo pastor, pidió:
—Señor «Truchas», ¿me querrás dar unas poquitas de esas truchas tuyas para la cena?
A todos hizo reír la ocurrencia de la pequeñita, y Dolores aseguró que Sue estaba aprendiendo muy de prisa el español.
—Yo te enseñaré más palabras, si quieres —se ofreció.
Pete, Ricky y Diego siguieron a «Truchas» hasta el establo en el fondo del cuál había varios pesebres. El anciano entró, para salir pronto con tres caballos. Hizo la presentación de los animales, diciendo que se llamaban «Mancha», «Amigo» y «Astuto». Luego subió a Ricky sobre «Astuto» y él se montó detrás. Diego saltó ágilmente sobre «Mancha» y Pete montó en «Amigo».
—Olvidaba mi caña especial —dijo «Truchas» de repente—. Nos detendremos para recogerla.
Cruzaron un puente de madera que pasaba sobre un riachuelo, a alguna distancia del establo. Diego explicó que, durante una fuerte tormenta, el arroyo se había desbordado.
Los jinetes cruzaron los pastos y pronto llegaron a un edificio bajo, de adobes, con calabazas pintadas de rojo, verde y amarillo colgando de la puerta de entrada. Cuando Ricky preguntó para qué servía aquello, «Truchas» contestó, sencillamente, que daban buena suerte.
—Pues a ver si tenemos suerte en la pesca —deseó Pete, mientras el viejo desmontaba y entraba en la casita.
Salió a los pocos minutos con una vara corta y nudosa, montó de nuevo y todos se pusieron en camino hacia el río. Media hora más tarde, mientras se abrían paso por un bosquecillo de juníperos, oyeron el rumor del agua. A los pocos minutos llegaban a la orilla del ríe y se hallaron ante la corriente, que discurría por un cauce profundo.
Después de trabar las patas a los caballos, que dejaron a alguna distancia del río, «Truchas» y los chicos pusieron el cebo en los anzuelos y los lanzaron luego al agua. Casi en seguida, Pete y Diego tuvieron suerte. Unas hermosas truchas moteadas mordieron el anzuelo y empezaron a dar sacudidas en la superficie.
—¿Qué os dije? —voceó «Truchas» alegremente—. La luna en forma de guadaña es buena para la pesca.
—¡Es cierto, «Truchas»! —gritó Pete, emocionado, mientras enrollaba el hilo, para jalar la trucha más grande que pescara jamás.
Apenas había soltado el pez del anzuelo, cuando Ricky anunció:
—Yo también he pescado una. —Después de dejar su trofeo en la cesta, añadió—: «Truchas» todavía no ha pescado nada. Podríamos dejarle solo y marcharnos nosotros a dar un paseo por la brilla.
—De acuerdo —dijo Diego.
—Parece que el agua está muy fría —comentó Pete, mientras buscaba otro buen sitio donde arrojar su anzuelo.
—Sí lo está —asintió Diego—. Este río nace en la cuna de las montañas de Colorado y el agua procede del deshielo de las cumbres.
Pete caminó más de prisa que sus compañeros. Pronto llegó a un pequeño repecho que se asomaba sobre el río.
—¡Qué sitio tan estupendo! —exclamó—. Desde aquí puedo arrojar el hilo al mismo centro del río.
En ese momento, oyó la voz de Diego que gritaba:
—¡Vuelve, Pete! ¡Ese lugar es peligroso!
Pero Pete no tuvo tiempo de retroceder. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y fue a parar al agua fría del río.
Cuando emergió a la superficie de las espumosas aguas, Pete tenía tanto frío que apenas podía recuperar el aliento. Sin embargo, luchó por alcanzar la orilla, nadando tan de prisa como pudo. Pero cada vez que sus pies tocaban la orilla arenosa, la impetuosa corriente lo arrastraba nuevamente al centro del río.
—Le salvaré con mi caballo —dijo Diego a Ricky—. Tú ve adonde está «Truchas».
Ricky obedeció, aunque sin cesar de mirar, asustado, hacia el lugar donde su hermano luchaba con la corriente. ¿Por qué Diego era tan lento?
La verdad era que Diego ya no estaba allí. Había saltado velozmente sobre «Mancha» y cabalgaba por la orilla, corriente abajo. Para entonces, Pete chapoteaba y se hundía una y otra vez en las veloces aguas, sin poder hacer nada útil. Ricky empezó a temer que su hermano se hundiera en el río para siempre.
Diego desmontó y llevó a «Mancha» al borde del agua. De pronto, dio una palmada al animal, gritándole al mismo tiempo:
—¡Ve por él, «Mancha»! ¡Ve a recoger a Pete!
Mientras «Truchas» y Ricky observaban, el fiel animal nadó hasta el centro de la corriente. Pete, ya tranquilizado, se sujetó a la silla.
—¡Vuelve, «Mancha»! —ordenó Diego.
El animal giró y nadó hasta la orilla con Pete que, sujeto a la silla, flotaba sobre la superficie del agua.
Al llegar a la orilla, Pete se dejó caer al suelo, para recuperar el aliento. «Truchas» le aguardaba junto a Ricky.
—Ya os dije que la luna de guadaña no es buena para las aventuras de los críos —declaró el anciano—. Sólo es buena para la pesca.
—Creo que tiene usted razón —admitió Pete a regañadientes, mientras se quitaba la camisa y los pantalones para secarlos al sol—: Hoy no buscaré ya más aventuras. Procuraré dedicarme solamente a la pesca.
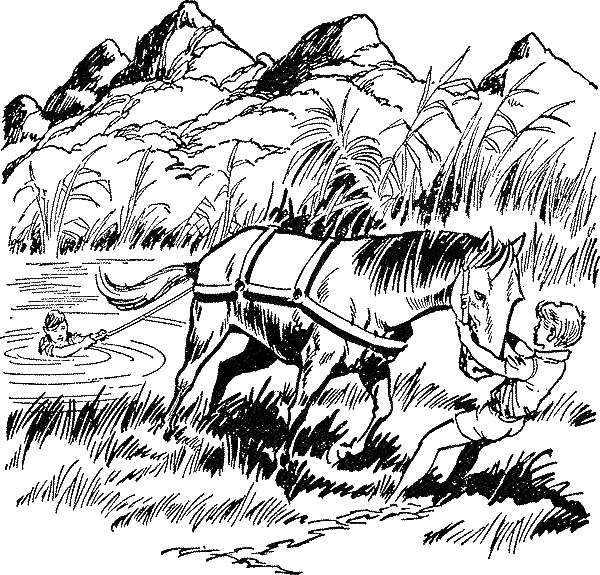
El grupo comió los bocadillos que habían llevado y luego todos contaron historias. Pete preguntó a «Truchas» y a Diego si alguna vez habían oído hablar de una montaña misteriosa donde existiera una cueva utilizada por antiguos «constructores de muñecas». Los dos interrogados se miraron, atónitos, y acabaron echándose a reír.
—¿Es una broma? —preguntó Diego.
—No lo es —replicó Ricky, casi enfadado—. Mientras estemos aquí, vamos a ayudar a unos amigos a encontrar esa montaña.
Después de dedicarse a la pesca hasta obtener el número de piezas permitido por la ley, «Truchas» y los chicos montaron en los caballos y emprendieron el regreso.
—Si alguna vez cabalgáis solos por aquí, muchachos —advirtió «Truchas»—, guardaos mucho del monstruo gigantesco que habita en las montañas.
Pete y Ricky se miraron, muy sorprendidos.
—¿El monstruo gigantesco? —preguntó Pete—. ¿Y en qué montaña vive?
«Truchas» señaló un lejano monte y dijo:
—Creo que por allí.
Los Hollister dirigieron una mirada de reojo a Diego y, con sorpresa, advirtieron que el muchachito tomaba muy en serio las palabras del viejo pastor.
—Diego, ¿de verdad hay un monstruo gigante?
—Sí —murmuró el muchacho.
—Entonces cuéntanos algo sobre él —pidió Pete, muy interesado.
Como Diego guardara silencio, fue «Truchas» quien les dijo que el monstruo vivía en una cueva y hacía un ruido horrible.
Pete abrió unos ojos como platos al oír aquello.
—¡Apuesto a que es la misma «Montaña Tenebrosa» de que yo hablaba! —exclamó.
—Nunca he oído llamarla así —repuso «Truchas».
Pete se apresuró a preguntarle:
—¿Sabe usted si el monstruo gruñe como un oso?
«Truchas» se encogió de hombros y tan sólo recomendó:
—No os aproximéis al monstruo de la montaña. No quisiera que os ocurriese algo malo.
Mientras Ricky y Pete continuaban haciendo preguntas, Diego permaneció extrañamente silencioso, y los dos hermanos comprendieron, por la expresión de su rostro, que no debían insistir más.
Ricky se volvió a Pete para cuchichearle:
—¡Otro misterio! Habrá que ir a buscar al monstruo otro día.
Pete arrugó el ceño y aconsejó no hablar más del monstruo. Aunque su hermano guardó silencio, interiormente decidió averiguar más cosas, a través de Diego, en otro momento.
Los caballos trotaron en fila. «Truchas» abría la marcha. De repente, el viejo detuvo su montura con brusquedad, y levantó la mano derecha.
Los chicos también se detuvieron, mientras «Truchas» desmontaba, para agacharse y examinar las huellas recientes dejadas en la tierra por algún animal. También los muchachos desmontaron y acudieron a ver de qué se trataba.
—¡Huellas de cordero! —declaró «Truchas».
Y a continuación, el anciano habló atropelladamente a Diego, en español.
—¿Qué ha dicho? —quiso saber el pelirrojo.
Diego explicó:
—Siempre que se pone nervioso, «Truchas» habla en español. Ahora me ha dicho que él cree que las huellas son de corderos de mi padre.