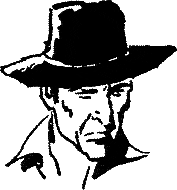
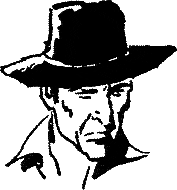
Helen Moore se sentía tan triste por haber perdido su libro sobre la historia de Méjico, que hablaba de la «Montaña Tenebrosa», que casi no podía contener las lágrimas. También Jack y sus padres estaban muy contrariados.
—Puede que se haya caído al suelo —sugirió Pete, esperanzado, y se agachó a buscar por debajo de las mesas, pero no encontró nada.
—Le preguntaremos al camarero —dijo la señora Moore—. A lo mejor él lo ha retirado, mientras salíamos fuera.
Pero cuando hablaron con el camarero, éste contestó qué no. Entonces todos se pusieron a buscar apresuradamente. Hasta los rancheros se unieron a la búsqueda en sillas, mesas y bandejas. Pero el pequeño libro rojo no se encontraba por parte alguna.
—Lo lamento de verdad, señora —dijo uno de los rancheros, dirigiéndose a la señora Hollister—. Hace algún tiempo que todo desaparece por aquí como si tuviera pies.
—¿También usted ha perdido un libro? —preguntó Holly.
—No, linda damita —contestó el ranchero, sonriente—. Pero estamos perdiendo ganado. Precisamente hemos estado hablando sobre la posibilidad de descubrir a los ladrones.
—Entonces, el dueño de los almacenes no bromeaba del todo —cuchicheó Pam a su madre.
—Yo creí que ya no se producían robos de ganado —comentó Pete.
El joven ranchero puso rostro ceñudo.
—Nada de eso —dijo—. Esto sigue siendo el Oeste.
Los cuatro hombres se despidieron y salieron del restaurante.
—¿Habéis oído? ¡Hay cuatreros! —exclamó Ricky—. ¡Canastos! Me alegro de tener este traje. ¡Al ataque, vaquero!
Y el pequeño empezó a correr alegremente alrededor de la mesa.
¡Pero Helen estaba tan triste!…
—¡Qué pena! —lloriqueaba—. ¿Cómo vamos a encontrar la «Montaña Tenebrosa» sin los planos?
—Ahí viene el propietario —indicó el señor Moore, al ver que un hombre se aproximaba—. Quizá él pueda ayudarnos.
Y el señor Moore se apresuró a preguntarle si había visto a alguien del hotel salir con un libro rojo, pero el propietario movió de un lado a otro la cabeza.
—¿Qué haremos? —preguntó Helen.
De repente, Pete señaló la ventana inmediata a la mesa.
—¡Mirad! —exclamó.
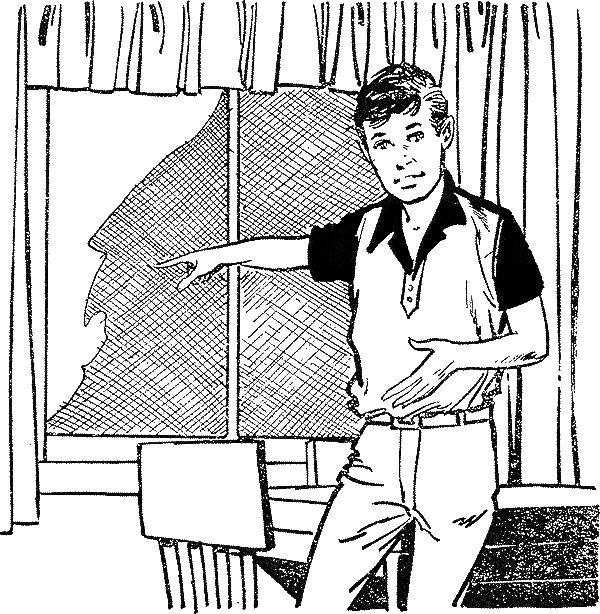
Todos pudieron ver que la tela metálica de la ventana había sido apartada unos centímetros del marco. Pete hizo chasquear los dedos.
—¡Los bocinazos no fueron ninguna broma! —declaró—. Alguien quería que saliésemos de aquí el tiempo suficiente para poder tomar el libro de encima de la mesa.
—Bien razonado, hijo —afirmó el señor Moore—. Y esa persona debe tener un enorme interés por el libro cuando ha provocado tantos conflictos.
—Pero ¿quién podría tener interés en robarlo? —se lamentó Helen.
La señora Hollister opinó que, quienquiera que fuese el culpable, habría estado al otro lado de la ventana y seguramente escuchó la conversación sobre la «Montaña Misteriosa».
Los niños corrieron a la ventana y miraron por ella, pero las calles se veían desiertas. Los habitantes de Sunrise estaban en sus casas, durmiendo la siesta.
—Será mejor que terminemos de comer —opinó la señora Hollister. Sonrió, deseosa de consolar a Helen, y añadió—: Sentimos mucho lo de tu libro, pero tengo la impresión de que lo encontraremos en el momento menos esperado.
Helen procuró consolarse. Mientras reanudaban la comida, Ricky tuvo una idea.
—Busquemos pistas fuera —cuchicheó a los otros niños—. Podemos comer de prisa y acabar antes que los demás.
Interesados con la proposición, los pequeños se dieron prisa por acabar el resto del menú. Luego, prometiendo a sus padres no alejarse demasiado, los siete chicos salieron presurosos del hotel.
—¿Dónde buscaremos primero? —preguntó Helen, cuando llegaron a la acera.
Todo estaba silencioso. No se veía a nadie. Pero aún no habían decidido por dónde ir, cuando el grupo de niños oyó resonar los cascos de un caballo.
—Seguramente será el «malo» —dijo Ricky en tono truculento—. ¡Vayamos a ver!
Frente a ellos, al final de la calle, un hombre a caballo avanzaba al trote lento. El jinete era muy flaco y el caballo huesudo también. El jinete llevaba un viejo sombrero de ala ancha con un agujero en el ala.
—¡Oh! ¡Si se parece a Mike Mezquite! —gritó Ricky, extrañado.
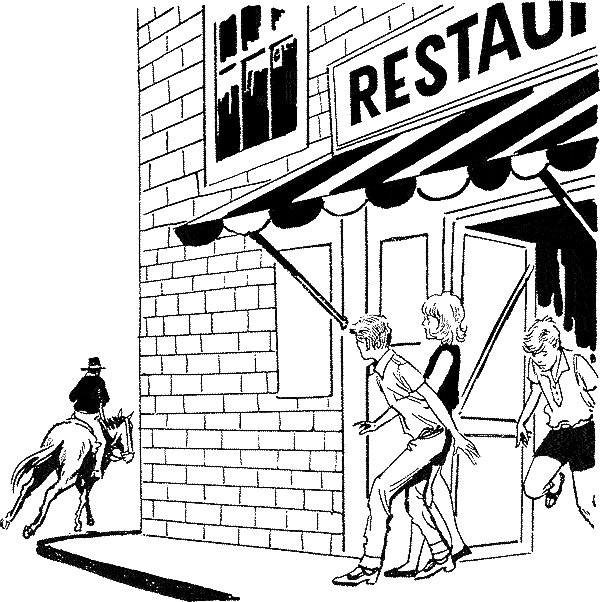
Al oír aquello, el jinete se volvió a mirar a los niños. Holly agarró a Pam por un brazo.
—¡Es Mezquite! —murmuró convencida.
Al instante, el hombre hundió las espuelas en los flancos de su montura y se perdió por la esquina más próxima.
—¡Vaya! ¡Parece como si se hubiera asustado de nosotros! —comentó Pete.
—Puede que se haya asustado de verdad —dijo Pam, pensativa—. Como él se llevó a Willie Boot…
—¿Creéis que él robó el libro? —preguntó Holly a los otros.
—Apostaría a que sí —aseguró Jack—. Él o Willie.
—Pero ¿cómo podían saber lo del libro? —objetó Helen—. Nosotros no se lo hemos dicho a nadie.
Pete contestó que él sospechaba que Willie habría estado buscando la oportunidad de jugarles una mala pasada, tanto a los Hollister como a los Moore. Era muy probable que les hubiera estado espiando desde el otro lado de la ventana.
—Voy a buscar pistas —decidió el muchachito.
Pete corrió hasta la ventana, se arrodilló en el suelo y buscó huellas en la tierra. Había varias huellas de pies, unas más pequeñas que otras.
—De hombre y de chico —razonó Pete—. Los dos llevan botas vaqueras.
Los niños hablaban acaloradamente sobre el par de sospechosos, mientras regresaban al hotel.
—Si ese chico tan antipático tiene mi libro, seguramente no lo recuperaré nunca —suspiró Helen.
—Nada de eso, Helen —dijo Jack—. ¡Buscaremos a ese Willie y le obligaremos a que nos lo devuelva!
—Y si nosotros seguimos aquí, os ayudaremos —se ofreció Pete.
—¡Pues claro que vamos a estar! —declaró Holly alegremente.
—Al lado de los Hollister, no se puede estar triste —murmuró Helen con una sonrisa—. Supongo que por eso os llaman los «Felices Hollister».
En ese momento llegaron los padres. El señor Hollister se despidió:
—Adiós, y hasta pronto.
Toda la familia Hollister se instaló rápidamente en el vehículo, mientras el señor Hollister se ponía al volante para salir de la población. De nuevo se encontraron viajando por un terreno muy llano, con grupos aislados de chaparrales y pinos.
Ricky aplastó la naricilla contra el cristal, mientras contemplaba a unos vaqueros que conducían ganado. El pecoso se imaginaba a sí mismo entre aquellos hombres, ayudando en el rodeo o en el marcado de las reses.
«Podría usar el lazo de vaquero que compré en el pueblo» —iba pensando, cuando le arrancó de sus reflexiones un grito de Holly.
—¡Mira, papá! Allí, a un lado de la carretera, hay una niña pequeña, sola.
El señor Hollister redujo la velocidad, conforme se aproximaban a la niña.
—¡«Probe»! Está llorando —se compadeció Sue.
La señora Hollister, preocupada, dijo a su marido:
—John, es mejor que veamos qué le sucede. Tal vez la pequeña esté enferma.
—O se haya perdido —opinó Pam.
El señor Hollister detuvo el microbús junto a la niña. Pam abrió la portezuela y bajó del coche.
—¿Te pasa algo? —preguntó, arrodillándose al lado de la pequeña.
En lugar de contestar, la pequeña lloró con más fuerza. Para entonces, los demás niños y los señores Hollister habían bajado del vehículo y se acercaban.
—¿No te sientes bien? —preguntó Pam cariñosamente.
—Sí… Estoy bi… bien —logró contestar la pequeña, entre hipidos y lágrimas—. Pero mi… mi…
Un sollozo le ahogó la voz y no pudo acabar de explicarse.
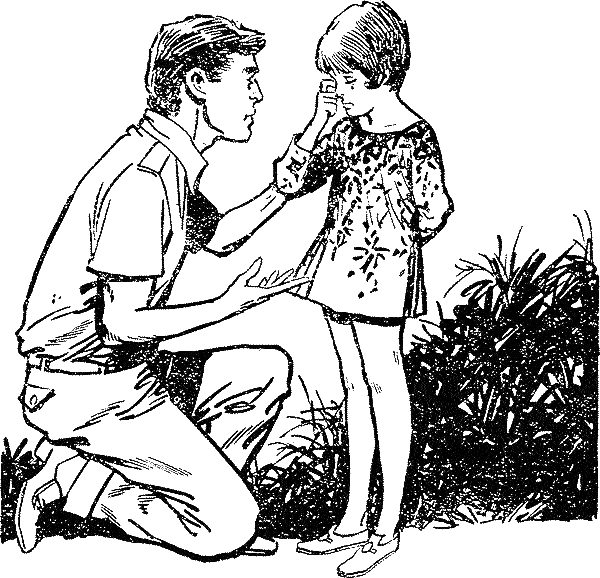
La señora Hollister se inclinó y rodeó afectuosamente con su brazo los hombros de la pequeña. Luego sacó un pañuelo y le secó los ojos húmedos por las lágrimas.
—Si nos dices lo que te pasa, tal vez podamos ayudarte.
—Es que… ¡Se ha perdido mi corderito! —declaró la pequeña de un tirón, y sus ojos castaños volvieron a llenarse de lágrimas.
—¿Has perdido tu cordero? —repitió Sue, acercando su carita sonrosada a la de la niña, para indagar, muy seria—. ¿No serás acaso la «Pequeña Pastora»?
La extraña pregunta de Sue hizo que la niña olvidara su disgusto, por un momento, y levantase la cara sonriendo. Tendría unos ocho años, la piel de un suave tono oliváceo y el cabello negro y rizado.
Moviendo negativamente la cabeza, contestó a Sue:
—No. No soy la «Pequeña Pastora», aunque también he perdido mi cordero. Yo me llamo Dolores Vega.
Los Hollister se miraron, sorprendidos.
—¿Eres del rancho Álamo? —se apresuró a preguntar Pam.
—Sí —repuso Dolores—. ¿Cómo sabéis dónde vivo?
La señora Hollister contestó que toda la familia se dirigía en aquellos momentos al rancho Álamo, y explicó a la niña el motivo. Al oír aquella noticia, Dolores se alegró mucho.
—¿Quieres venir a tu rancho con nosotros? —le preguntó Pam.
Dolores, que estaba muy cansada porque llevaba largo rato caminando, contestó que le gustaría mucho. Se sentó entre Pam y Holly y, por vez primera, se fijó en los trajes adornados con piel de conejo de los Hollister. Pam le explicó cómo los habían adquirido.
Mientras recorrían el camino, los Hollister hicieron preguntas a Dolores sobre los corderos. La niña contestó que, además del suyo, se habían perdido varios corderitos pequeños y tenía miedo de que les hubiera ocurrido algo. A Dolores le gustaba abrazar a los corderitos porque eran cálidos y mimosos. Al cabo de un rato, Dolores se inclinó hacia delante en su asiento.
—Ahora, por favor, gire a la derecha en el primer cruce —indicó al señor Hollister—. Ese camino lleva directamente a nuestro rancho.
El señor Hollister hizo lo indicado y pronto se encontraron ante una serie de edificios bajos, levantados en un campo salpicado de álamos.
—Éste es nuestro hogar —dijo Dolores, sonriendo.
—Es muy bonito —declaró Pam.
—Me gusta mucho que hayáis venido a visitamos —declaró Dolores.
La casa principal estaba construida en forma de L, con un lindo patio, rodeado de macizos de flores muy bonitas. Próximo estaba el granero, construido con madera y adobes. Mientras el señor Hollister detenía el microbús delante de la casa, en la puerta apareció un hombre.
—¡John Hollister! —exclamó, corriendo en seguida a su encuentro. Y los dos amigos se estrecharon la mano con fuerza.
—¡Frank Vega!
El señor Vega, más bajo que John Hollister, mostraba una simpática sonrisa en su rostro. Tenía el cabello negro y rizado, y la piel olivácea, como la de Dolores.
—Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos —comentó el señor Hollister, que luego fue presentando a toda su familia.
Según iba saludando a uno tras otro, el señor Vega se fijó en que su hija estaba subida en el vehículo de los Hollister.
—Vaya. Veo que ya habéis hecho amistad con mi Dolores —comentó.
En aquel momento, una hermosa señora, con aspecto de española, apareció en la puerta, seguida de un muchachito que aproximadamente sería de la edad de Pete. El muchacho se llamaba Diego, tenía anchos hombros y dientes muy blancos, que brillaban cuando sonreía.
La señora Vega invitó a los Hollister a entrar y a sentarse en la gran sala que era, al mismo tiempo, cuarto de estar y comedor. Tenía cortinas y preciosos muebles de estilo hispanoamericano. En un rincón se veía una enorme chimenea.
—Hace años, antes de trasladarte aquí, me invitaste a que te visitara —comentó el señor Hollister que, sonriendo, añadió—: Ahora, gracias a los trajes de vaquero que confecciona la señora Vega, he podido llegar aquí con toda mi familia.
La señora, riendo, contestó que estaba muy complacida, no sólo de conocerlos, sino también de ver que lucían trajes diseñados por ella. Y explicó que se dedicaba, además, a criar conejos, y empleaba las pieles para adornar los trajes.
—¿Podemos ver los conejitos? —preguntó Sue enseguida.
La señora Vega sonrió y prometió que, más tarde, todos verían cómo daban de comer a los conejos. Luego hablaron de temas generales. Los niños se reunieron delante de la chimenea y Diego empezó a hablarles del rancho Álamo. Les explicó que tenía unas cien millas de longitud.
—¡Canastos! ¡Cien millas! —dijo Ricky, admirado—. ¿Y cuántos días tardáis en recorrerlo toda?
Diego, sonriendo, respondió:
—Sólo tardamos unas cuantas horas, si utilizamos el avión de papá.
A Ricky se le pusieron los ojos muy redondos, a causa de la emoción, mientras Pete lanzaba un silbido.
—¿Tenéis un avión aquí? —preguntó sorprendido.
Diego contestó que un avión era absolutamente necesario para gobernar un rancho de la extensión del rancho Álamo.
—Y ahora nos es muy útil para buscar el ganado perdido —añadió—. Papá vuela a diario, desde muy temprano, para buscarlo.
El chico siguió diciendo que unas veinticinco ovejas no habían vuelto, después de la última tormenta, ocurrida pocos días atrás, y que no se tenía el menor rastro de aquellos animales.
Holly comentó en tono compasivo:
—Es muy triste que los corderitos «niños» se hayan perdido, también.
—¡Dios quiera que estén con los grandes! —murmuró Dolores.
—¿Creéis que acabarán por volver? —preguntó Pam.
Diego, muy serio, replicó:
—Yo creo que no. Esos corderos no iban en manada y papá sospecha que no se extraviaron solos.
Los Hollister miraron a Diego, sorprendidos, y Pete hizo la pregunta de lo que todos estaban pensando:
—¿Alguien se llevó esos corderos?
Cuando Diego movió la cabeza afirmando, Ricky gritó:
—¡Oh! ¡Cuatreros!
El señor Vega, que acababa de aproximarse a ellos, dijo:
—Eso es lo que parece, Ricky.
—¡Ya sé lo que podemos hacer! —exclamó el pequeño, entusiasmado—: Salgamos a buscar el ganado perdido ahora mismo.
En aquel momento, una voz desconocida manifestó desde la puerta:
—No. Eso sería demasiado peligroso.