

—¡Yipiiii!
—¡No podéis perseguirme!
Los cinco hermanos Hollister estaban jugando a indios y vaqueros, en un bosquecillo de álamos, próximo al motel en donde habían pasado la noche.
—¡Yo «hacería» ver que era una niña vaquero! —anunció a grititos Sue, la pequeñita de cuatro años, que estaba muy emocionada con el juego.
La pequeña Sue era la única que llevaba traje de vaquero y estaba verdaderamente bonita con la chaquetilla de ante blanco, y la falda adornada con piel de conejo. Era un regalo que le había hecho, aquella misma mañana, la amable señora Troy, dueña del motel, y había sido el traje lo que inspiró a los cinco hermanos el juego con que ahora se divertían.
—Holly, escóndete conmigo. Pero que no nos «descruban» por tus trenzas —dijo la pequeñita.
Su hermana Holly, de seis años, soltó una risita. Algunas veces, cuando jugaban al escondite, a Holly se la descubría por sus largas trenzas. En aquella ocasión se las ató al cuello.
—¡Ahí viene el indio Ricky! —informó Holly—. Menos mal que no nos ha visto.
Dando un alarido guerrero, Ricky pasó de largo, a todo correr. Ricky era un simpático pecosillo, de ocho años, muy vivaz. Detrás de él iba Pete Hollister, de doce años, alto, con el cabello alborotado. En aquellos momentos, Pete escudriñaba a izquierda y derecha, buscando a sus tres hermanas.
Sue y Holly se arrebujaron, muy juntas, tras el gran árbol, pero no les sirvió de mucho. Pete las descubrió en seguida.
—¡Quedáis prisioneras del Gran Jefe Pete! —anunció con voz de trueno.
—Pero no has podido encontrar a Pam —contestó Holly, retadora.
Pete no había podido encontrar a su hermana mayor, pero sí la descubrió Ricky, después de buscar y buscar alrededor de árboles y peñascos: Pam era buena corredora; sin embargo, hubo un momento en que dio un tropezón y cayó. Entonces el pecoso la alcanzó.
La linda Pam tenía alborotado el largo cabello y el rostro sonrojado por el esfuerzo de la carrera.
—Lo mejor será que ahora volvamos —dijo Pam que, a sus diez años, era muy sensata y formal—. Papá y mamá seguramente ya estarán preparados para marchar.
La familia Hollister había estado visitando Nuevo Méjico y ahora debían ir al aeropuerto, para regresar a su casa, en el Este. Habían intentado alquilar un coche grande, para visitar los lugares más importantes, pero lo único que el señor Hollister pudo encontrar fue un microbús de escuela. ¡Y cuánto se habían divertido en aquel vehículo, buscando un tesoro indio perdido!
Una bocina empezó a sonar ruidosamente, y todos los niños corrieron al microbús. El señor Hollister, al ver a Sue con su traje vaquero, comentó:
—¡Vaya! Veo que mi hijita ha ido al Oeste.
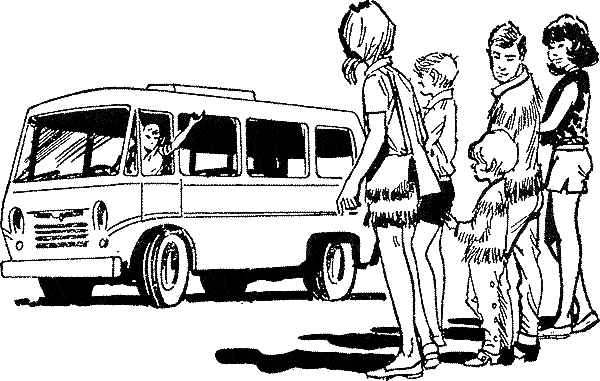
Sue levantó la cabeza hacia el rostro de su alto y atlético padre.
—Papá, papá… —dijo, en tonillo suplicante—. ¿No podríamos quedarnos un poquito más aquí, con los «mejiqueses»?
El padre se echó a reír, respondiendo que volverían en otra ocasión. En aquellos momentos no podía permanecer más tiempo sin atender sus negocios.
—Pero aún nos quedaríamos en Méjico un poco más —añadió—, si supiese dónde encontrar, para comprarlos, trajes como el que tú llevas. Estoy seguro de que podríamos vender muchos en el Centro Comercial.
El Centro Comercial era la tienda de ferretería, juguetes y artículos deportivos que el señor Hollister tenía en Shoreham, la población en donde vivía con su familia.
De repente, se le ocurrió inclinarse y mirar el interior del cuello de la chaquetilla de Sue.
—Quisiera saber si lleva cosida, aquí, la etiqueta del confeccionista. Sí. Aquí está. ¡Vaya! Esto es interesante —declaró.
—¿Qué es interesante? —preguntó Sue, riendo, porque la mano de su padre le hacía cosquillas en la nuca.
—Esta etiqueta dice «Confecciones María Vega». En mis tiempos de estudiante, tenía un compañero que se llamaba Frank Vega. Procedía de Nuevo Méjico y, según creo, se casó con una joven que se llamaba María.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Podríamos ir a verles, y así no tendríamos que marcharnos tan pronto de Nuevo Méjico!
Ante aquella idea, los demás hermanos preguntaron a un tiempo:
—Papá, ¿no podríamos hacerlo?
El señor Hollister, echándose a reír alegremente, contestó:
—Lo que haré es esto: trataré de localizar a Frank Vega, le telefonearé, y ya veremos lo que dice.
En aquel momento, la señora Hollister salió del motel, acompañada de la señora Troy. Ricky le habló en seguida de lo que se estaba planeando. La señora miró a su marido y sonrió. Los niños, que adoraban a su guapa y alegre madre, comprendieron que ésta aprobaba la idea.
—Me alegraré de que puedas encontrarle —declaró la señora Hollister—. ¿Tienes alguna idea de dónde pueden vivir los Vega?
—No. Pero confío en que la señora Troy nos pueda dar una pista —repuso su marido. Y, volviéndose a la propietaria del motel, preguntó—: ¿Le importa decirme dónde compró usted el traje que ha regalado a mi pequeña? Seguramente, en esa tienda podrán darnos las señas de los Vega.
—No tendrán que ir muy lejos para preguntarlo —contestó la señora Troy—. Compré el trajecito de «vaquera» en los grandes almacenes de Sunrise. Está a pocos kilómetros de aquí, en la dirección por donde iban ustedes a marcharse.
Los niños, muy nerviosos subieron al vehículo, después de dar todos las gracias a la señora Troy por el buen trato que les había dispensado.
—Ha sido un placer hospedar aquí a los «Felices Hollister» —repuso ella—. ¡Que tengan buen viaje!
El vehículo marchó carretera adelante. Hacía una hermosa mañana y las lejanas montañas parecían más próximas de lo que en realidad se encontraban.
—Me gustan las montañas —murmuró Pam, soñadora—. Resultan tan misteriosas… Llenas de animales y flores extrañas…
—Algunas, sí —admitió Pete—. Pero otras no son más que grandes rocas, y resulta muy difícil ascender por ellas.
—Es verdad —asintió la señora Hollister—. Y aún hay otras cubiertas de nieve y hielo.
Holly intervino ahora:
—A mí, las que me gustan son las que tienen árboles y ríos.
Al cabo de media hora de viaje, por un terreno llano, salpicado de cactus de muchas formas y tamaños, el vehículo llegó a la pequeña población de Sunrise. En el centro de la población había una plaza con frondosos árboles y muchos bancos donde poder descansar. Alrededor de la plaza se veían tiendas y viviendas de poca altura, unas blancas, otras amarillas; hasta había una pintada de un resplandeciente color azul.
—¡Ya veo los almacenes, papá! —anunció Holly—. ¡Están allí!
El señor Hollister condujo alrededor de la plaza, para ir a detenerse ante la tienda. Mientras él entraba a preguntar por los Vega, la señora Hollister y los niños se quedaron viendo los escaparates.
—¡Canastos! —gritó Ricky—. Allí hay un traje como el de Sue, pero con pantalones. Mamá, ¿crees que podría comprarme uno?
—Entraremos a preguntar el precio —respondió la madre—. ¿Os gustaría a todos tener un traje de ésos, con adornos de piel de conejo, si no son muy caros?
Las exclamaciones de alegría al oír aquella pregunta fueron tan ruidosas, que la señora Hollister tuvo que taparse los oídos con las manos. Ricky fue el primero en entrar y acudió a atenderle un señor calvo.
—Hola —saludó el hombre, sonriendo al pequeño—. ¿En qué puedo servirte?
—Mis hermanos y yo quisiéramos comprarnos trajes de vaquero.
—Que tengan piel de conejo —aclaró Holly, que llegó corriendo—. Y que no sean muy caros.
—Muy bien —repuso el hombre—. ¡Nos están haciendo falta muchos vaqueros como vosotros para acabar con los cuatreros!
Antes de que los niños hubieran podido preguntar si se trataba de una broma, el señor añadió:
—Teniendo en cuenta que tal vez me compréis cuatro equipos al mismo tiempo, creo que podré haceros un precio especial. El mismo trato que hemos hecho con esos jovencitos de ahí.
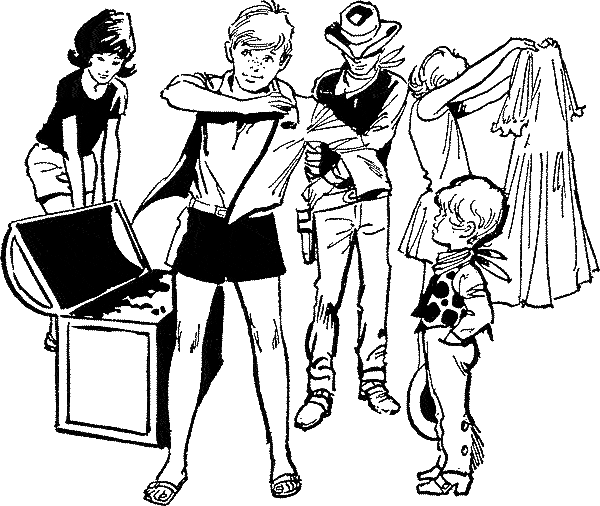
Los niños se volvieron a mirar al otro extremo de la tienda, donde una niña de unos trece años, con expresión grave, y un risueño chico de doce, se contemplaban con admiración ante un gran espejo. Los dos llevaban ropas típicas del Oeste, adornadas con piel de conejo. El tendero explicó que los padres de aquellos niños habían comprado dos juegos de aquellos trajes para unos primos y otros dos para sus hijos.
—¿Qué os parece si pasáis a los probadores y comprobáis qué tal os sientan esos trajes? —propuso el hombre.
Luego, él se volvió a decir algo en voz baja a la señora Hollister. Ésta asintió, moviendo la cabeza y repuso que el precio le parecía bien.
Los niños se habían acercado ya a los colgadores, en busca de los trajes de las medidas más apropiadas para ellos. Cuando el señor Hollister apareció en la tienda, tras salir de las oficinas del fondo, sus hijos ya se habían puesto los nuevos equipos.
—¿Estoy viendo visiones, o todos mis hijos se han convertido en vaqueros? —preguntó el padre, riendo.
—Estamos todos vestidos para vivir en un rancho, papá —contestó Pete.
—¿Qué has averiguado sobre ese compañero tuyo de estudios? —preguntó la señora Hollister.
—Creo que lo hemos localizado —respondió el marido—. Ahora la telefonista está intentando ponerme en comunicación con su rancho.
Desde hacía un rato, los dos niños desconocidos de la tienda estaban mirando con atención a los Hollister. Hasta que acabaron por acercarse a ellos, y el chico preguntó:
—¿Vais a ir a un rancho? Bueno… Ésta es mi hermana. Ella y yo vamos al rancho de los Bishop.
—Nosotros esperamos ir al rancho del señor Vega —contestó Pete, que luego presentó a toda su familia.
El otro muchachito dijo:
—Yo soy Jack Moore. Mi hermana se llama Helen. Papá y mamá están en el hotel. Vendrán a buscamos dentro de un rato.
Holly tuvo una idea y propuso en seguida:
—Mientras esperáis, podemos salir a jugar a la plaza, con nuestros trajes nuevos. ¿Podemos salir, mamá?
—Está bien. Pero tú, Pam, no pierdas de vista a Sue.
—No te preocupes —contestó Pam, que en seguida tomó de la mano a la pequeñita y las dos salieron de la tienda.
—¡Eh! —gritó Ricky, que ya se había adelantado a los otros y señalaba una carreta que se veía a un lado de la plaza, bajo un árbol—. ¡Qué carro tan raro!
Las niñas se detuvieron a contemplar la vieja carreta, que tenía dos grandes ruedas.
—Creo que es una carreta de bueyes —dijo Pam.
—Vamos a montar en ella —propuso Ricky, entusiasmado, disponiéndose a subir—. Cada uno hará de buey un ratito.
—No, no —protestó Pam—. Ese letrero dice «No tocar». —Y siguió leyendo en voz alta—. «Esta carreta fue usada por los colonos españoles que llegaron a Sunrise, en 1660».
—Es muy vieja —comentó Helen—. ¡Imaginaos lo valiosa que debe de ser!
Los niños quedaron muy impresionados, pensando que aquella carreta había sido utilizada hacía casi trescientos años, tal vez en los mismos lugares que ellos pisaban ahora. De inmediato, Ricky se hizo una promesa: construiría una carreta de bueyes como aquélla, tan pronto como llegase a casa.
«Pero la mía será muy nueva y no se desmontará —siguió pensando el pecoso—. Así, todos podrán montar en ella, en lugar de quedarse mirándola».
Pete y Jack se habían alejado, buscando un sitio donde jugar. En aquellos momentos, Jack estaba diciendo:
—Me gustaría que vinieseis todos al rancho Bishop. Así podríais ayudarnos a solucionar un misterio.
—¿Un misterio en vuestro rancho? —preguntó Pete, con gran interés.
—Sí… y no. En realidad, el misterio está en una montaña. Pero ya te lo contaré luego —dijo Jack, oyendo que Ricky les llamaba.
—Todos preparados para el juego —gritaba el pecoso—. Jugaremos a «¡Cabalga, vaquero!».
Al momento, todos los niños adoptaron posturas parecidas a las de jinetes a caballo, y empezaron a «cabalgar», primero lentamente, luego al trote, más tarde al galope y, por último, dando saltos, para luego repetirlo todo desde el principio.
—¡Vaya! Este caballo mío ya se ha desbocado —dijo el pecoso, fingiendo que caía de lado.
Y mientras corría, a ciegas, en busca del imaginario caballo fugitivo, apartándose de los demás, tropezó con una rueda de la carreta. Ésta se volcó con un golpe seco, y uno de los laterales quedó torcido, separado de la rueda.
—¡Ricky! —gritó Holly, fingiendo que saltaba de su caballo, para acudir al lado del pecoso—. ¡Lo… lo has roto!
En seguida, todos los demás se encontraron rodeando la carreta. Pete y Jack la examinaron atentamente y, por fin, Pete dijo:
—Creo que podremos repararla. Es que se ha caído un perno de madera que atraviesa el cubo de la rueda. Procurad levantar el eje, y yo trataré de encajar la rueda.
Todos, menos Sue, ayudaron con manos y hombros a levantar la vieja carreta. Luego, cuando Pete dio la señal, levantaron el extremo del eje que se encontraba en el suelo. Una vez que el eje estuvo a suficiente altura, Pete encajó la rueda e incrustó el perno de madera.
—Buen trabajo —aplaudió Jack.
Y Helen añadió:
—Será mejor que juguemos en el otro extremo de la plaza.
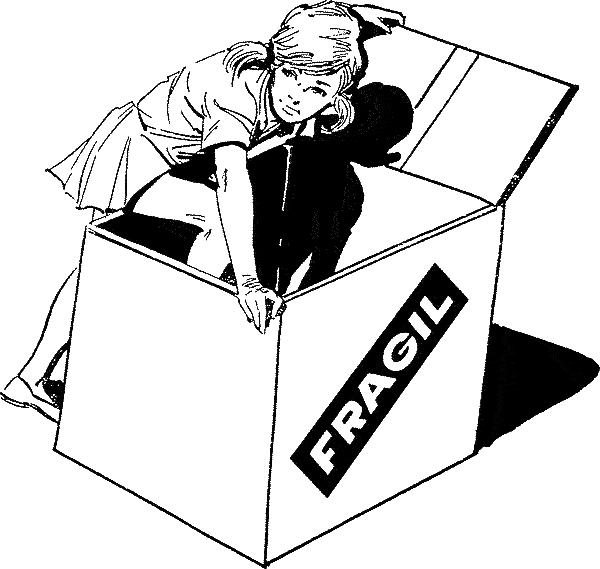
—Quiero que «jueguemos» al escondite —pidió Sue—. Mi caballo me está manchando el traje de vaquero.
—Muy bien. Yo me quedo la primera —se ofreció Pam.
Los niños corrieron en todas direcciones, buscando un escondite. Holly decidió hacer difícil que Pam la encontrase. Ninguno de los otros se fijó en que Holly corría hacia los almacenes. Holly había visto antes dos grandes cajas de cartón junto a la puerta, y sabía que una estaba vacía. La abrió a toda prisa, se metió en ella y la cerró desde el interior.
—Aquí no van a encontrarme nunca —se dijo Holly, riendo a solas, y retorciéndose las trencitas en la oscuridad.
La niña oía cómo la gente entraba y salía del establecimiento. Al cabo de un rato, escuchó la voz de Pete, que gritaba:
—¡Sal ya, Holly! Nos rendimos. No podemos encontrarte.
—Les haré sufrir un poquito más —reflexionó el diablillo de Holly, permaneciendo muy quieta en la caja.
Transcurrieron unos cuantos minutos más. Ya se disponía a salir de la caja, cuando oyó pasos que se aproximaban. Los pasos se interrumpieron muy cerca de su escondite. ¡Ahora era seguro que la habían encontrado! Holly contuvo la respiración y escuchó, mientras unas manos tocaban la parte superior de la caja de cartón.
«¡Caliente, caliente! —pensaba Holly—. ¡Con sólo levantar la tapa, me veréis!».
Pero, para su sorpresa, la caja no fue abierta. Al contrario, el pequeño resquicio por donde entraba un poco de claridad desapareció totalmente y Holly quedó por completo sumida en las tinieblas.
«Debe de ser Pete, que está gastándome una broma» —razonó Holly.
De repente, más que perpleja, Holly se dio cuenta de que levantaban la caja en alto.
«Vaya. Me van a llevar al centro de la plaza, para divertirse más a costa mía» —siguió pensando la niña.
Pero, de pronto, sintió verdadera perplejidad, porque sólo conseguía oír pisadas de un par de pies. Y Pete era fuerte, pero no tanto como para llevar en vilo, él solo, aquella caja.
«¡Ah, ya sé! —pensó Holly, sonriendo—. Es papá. Apuesto a que me lleva al microbús».
Un momento después, Holly recibía un buen golpe. La persona que llevaba la caja la había dejado caer con demasiada fuerza. Pero Holly era valerosa y resistente y no dijo nada.
«Ahora saldré, como el muñeco de una caja de sorpresas» —resolvió la pequeña, y empujó la tapa de la caja con la cabeza.
¡Pero la tapa no se movió! Y cuando Holly pasó un dedo por el borde de la tapa de cartón… ¡Se encontró con que ésta había quedado pegada fuertemente, gracias a un sólido papel adhesivo!
«¡Huy, huy! Esto ya no es divertido», pensó, tragando saliva, muy preocupada.
Después oyó el zumbido de un motor, que no era el motor del vehículo que conducía su padre… Ya continuación se dio cuenta de que estaba en movimiento. El corazón de Holly latía apresuradamente. La pobrecilla, apuradísima, gritó con todas sus fuerzas:
—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Quiero salir de aquí!