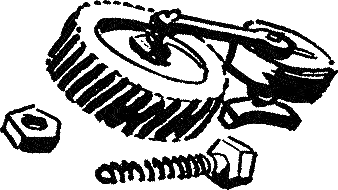
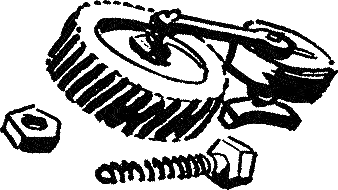
Joey Brill y sus amigos se separaron en distintas direcciones mientras Pete, Ricky y Dave salían en su persecución.
—¡Seguid a Joey! ¡Él es quien lleva la pieza! —gritó Pete.
—¡Hay que apresarlo! —replicó Ricky, siguiendo a los mayores, aunque aún cojeaba un poco.
Pero Joey les llevaba mucha ventaja. Después de una enloquecida persecución, calle tras calle, Joey desapareció de la vista.
—Debemos separarnos, quizá siguiendo distinto camino alguno consigamos encontrarlo.
Cada chico siguió por una calle distinta. Ricky había recorrido casi medio kilómetro cuando descubrió a Joey, sentado en un bordillo, con la dichosa pieza en las manos.
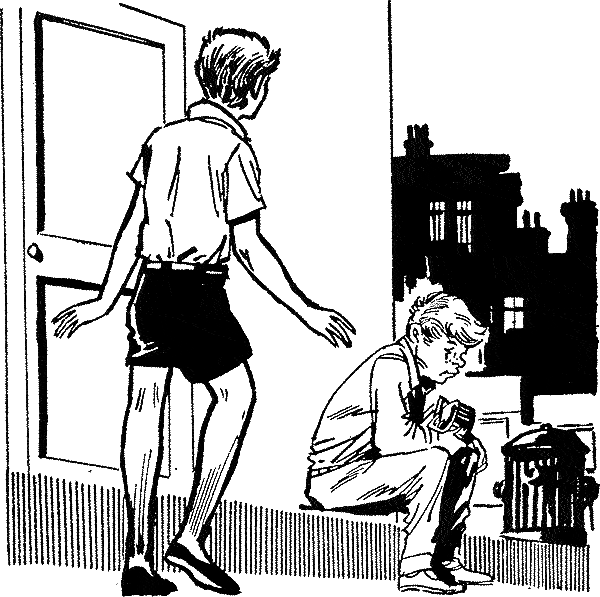
Ricky gritó a todo pulmón, llamando a Dave y a Pete, pero éstos se encontraban muy lejos. Valerosamente, el pequeño se lanzó solo a perseguirlo, gritando mientras corría:
—¡Pete! ¡Dave! ¡Ayudadme a apresarlo! ¡Está aquí!
Temiendo que Ricky recibiese ayuda demasiado pronto, el mal intencionado Joey reanudó una vez más su carrera. El pelirrojo le perdió de vista en la esquina de la calle en que estaba la guardería. Por fin, Ricky renunció a seguirlo porque le dolían las piernas.
A mitad de camino a casa, se encontró con Dave y Pete. Los tres mostraban expresiones sombrías, mientras comentaban lo sucedido.
—Parece que fuiste tú el último en verlo —murmuró Dave—. ¡Qué lástima no haber estado cerca para darle su merecido! Ahora necesitaremos hacer una pieza nueva para el tiovivo y eso lleva tiempo.
—¡Zambomba! ¡Y con los pocos días que faltan para la fiesta! —se lamentó Pete.
Al llegar cerca de casa de los Hollister, los chicos vieron a Pam, Sue y Holly que se aproximaban en dirección opuesta. Sue hacía rodar algo por la acera, guiándolo con un palito.
—¡Huuuy! Sue viene jugando con un aro pequeño —comentó Ricky.
—Pero demasiado grande para ella —bromeó Dave.
Cuando las niñas llegaron cerca de los chicos, éstos pudieron ver que no era un aro lo que Sue empujaba, sino… ¡la pieza que faltaba del tiovivo!
Pete corrió a verlo.
—¡No me quites mi juguete! —protestó la pequeña, mientras su hermano examinaba la pieza—. La he encontrado yo y quiero «juegar» con ella.
—Un momento —pidió su hermano, revisando una y otra vez la pieza.
—¡Qué cosas pasan! —farfulló Dave, sin aliento—. Si es lo que estábamos buscando… ¿Dónde lo has encontrado, Sue?
—En el patio de la guardería. Estaba jugando allí, con Jill y Jack, cuando pasó no sé quién, corriendo, y tiró esto por encima de la verja. Entonces el juguete se acercó a mí, rodando.
—¡Vaya suerte! —dijo Ricky, antes de echarse a reír con alegres carcajadas—. Si Joey hubiera imaginado que había cerca un Hollister, no habría tirado allí la pieza.
Los muchachos explicaron a Sue de qué estaban hablando y la niña les entregó la pieza de muy buena gana.
—He encontrado una cosa muy «portante», ¿verdad? —preguntó, palmoteando.
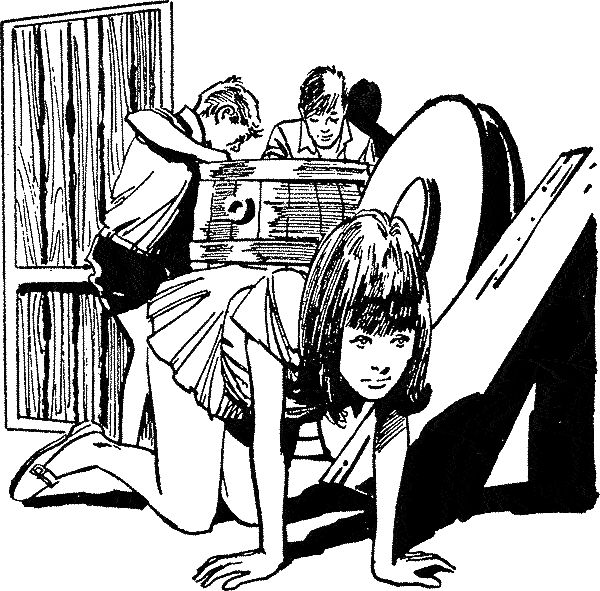
—Eres una verdadera heroína por haberlo encontrado —dijo Pete, acariciando el cabello de su hermanita—. Te lo cambiaremos por otro aro para que lo hagas rodar.
Entraron todos en el patio de la casa. Pete corrió a desprender uno de los aros de un viejo barril almacenado en el sótano, para dárselo a la pequeña.
—Este aro puedes usarlo para que ruede por el suelo o para hacer que «Zip» salte por el centro —explicó Pete a la pequeña.
Y dio un silbido que hizo acudir inmediatamente a «Zip». Cuando Pete sostuvo el aro en alto, el perro cruzó por él, saltando airosamente.
—Ahora prueba tú, Sue —dijo el hermano mayor.
A «Zip» le encantó el juego y seguía saltando a través del aro cuando el señor Hollister llegó a casa. Pete y Ricky corrieron a darle a su padre la buena noticia.
—¿Por qué no vamos a ajustarla en su sitio esta noche, papá? —sugirió Pete.
El señor Hollister accedió a la petición y en cuanto terminaron de cenar, los hombres y chicos de la familia Hollister salieron hacia el patio de la escuela. Ajustaron la pieza al motor del tiovivo sin dificultades.
—Pongámoslo en marcha para ver cómo funciona —pidió Pete.
—Bien. Todo listo —dijo uno de los bomberos que estaban presentes.
Pusieron en funcionamiento el motor, y Pete presionó el botón que ponía en marcha el tiovivo. Éste empezó a girar y al mismo tiempo sonó música alegre y emocionante. Esta vez, el aparato no se detuvo. Pete y Ricky aplaudieron, y los bomberos felicitaron a los Hollister.
—¡Ahora sí que lo tenemos todo arreglado para la fiesta del colegio! —dijo Ricky.
—No todo —contestó su hermano—. Nos queda mucho que hacer antes de la noche de la inauguración.
—¿Qué más os falta? —preguntó el señor Hollister.
—Las casetas de feria. Las levantaremos mañana por la noche. Los bomberos que estén de guardia nos ayudarán.
Al día siguiente, la temperatura era muy buena y no soplaba viento alguno: un tiempo ideal para levantar y decorar las casetas. En medio de gran fragor de martillos y sierras y del agradable olor a madera fresca, construyeron rápidamente diez casetas. En el trabajo intervinieron hombres y niños.
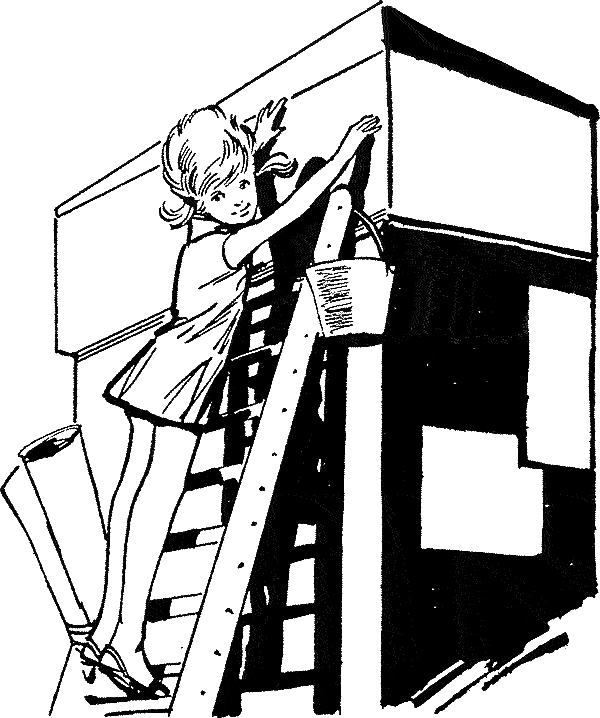
Luego se presentó un grupo de niñas para decorar las casetas. Enrollaron tiras de papel rizado a lo largo de los postes horizontales y en los bordes de los tejados, de modo que todo adquirió un aspecto muy alegre.
—Estoy deseando que empiece la fiesta —dijo Ricky—. Quiero salir de una vez en mi coche de carreras.
Aunque la pierna derecha le dolía un poco todavía, estaba ya lo bastante fuerte para que el muchachito se atreviese a participar en la gran carrera.
Poco después de las nueve, cuando todo el mundo hubo concluido su trabajo en las casetas, los bomberos apagaron el reflector de su coche.
—Buenas noches. ¡Y gracias por la ayuda! —se decían unos a otros, mayores y chicos, dispuestos a regresar a sus casas.
—¿Verdad que recibirá una gran sorpresa el señor Russell cuando vea las casetas terminadas, mañana por la mañana? —comentó Pam, entusiasmada, mientras entraban en casa.
A la mañana siguiente, los alumnos de la escuela Lincoln acudieron muy temprano para admirar las bonitas casetas del patio. Pero, al entrar, todos ahogaron gritos de sorpresa.
¡Todas las pequeñas construcciones de madera habían sido derribadas!
Casetas, banderolas y papeles de colores aparecían desparramados por el suelo.
—¡Oh! ¡Qué cosa tan terrible! —se lamentó Holly, llorosa.
—¿Quién puede haber hecho una cosa así? —exclamó Pam.
—¡La misma persona que quiere estropear nuestra fiesta! —declaró Pete, indignado.
—¡Claro! —confirmó Ricky—. Apuesto lo que queráis a que ha sido Joey, o el señor Byrd.
—Tenemos que averiguarlo —dijo Pete—. En cuanto suene el timbre, iré a la cocina para telefonear al agente Cal.
Diez minutos después de recibida la llamada telefónica de Pete, llegó el policía. El agente se mostró indignadísimo al ver las casetas rotas. Con el rostro ceñudo, pidió al director que le diese alguna pista, pero el señor Russell no pudo proporcionar ninguna información.
El policía examinó los destrozos. Tampoco allí encontró indicio alguno relativo a la persona que pudiera haber causado aquellos daños.
—¡Qué terrible estropicio! —repetía el señor Russell—. Ahora habrá que reconstruirlo todo. ¡Espero que se encuentre pronto a la persona culpable, y que se la castigue severamente!
—La encontraremos —prometió el agente Cal—. La ley dará con ella, más pronto o más tarde.
Entretanto, en casa de los Hollister, las cosas sucedían mucho más felices.
Allí, Sue, sentada en el regazo de su abuela, escuchaba un bonito relato de la anciana. La pequeña no se cansaba nunca de preguntar cosas que le habían sucedido a la abuelita siendo niña.
—Anda, abuelita, cuéntame más cosas de tus tiempos.
Ahora, la abuelita le habló de un caballito blanco que utilizaba para ir al colegio. Dijo que un día el animalito metió la cabeza por la ventana y estuvo olfateando a la maestra, que estaba de pie, leyendo una lección a los niños. La maestra se asustó tanto que dejó caer el libro, éste fue a parar al pupitre de la abuelita, volcó el tintero y el alegre vestido que llevaba quedó manchado de tinta.
—¡Ja, ja! ¿Y qué más pasó luego?
La abuelita se ajustó los lentes y dijo que, después de todo, la cosa no tuvo demasiada importancia porque en aquellos días le estaba haciendo falta un vestido con lunares azules. Luego, alguien dio al caballo una manzana y el animalito esperó, pacientemente, a que acabase la clase.
—Igual que el corderito de Mary —dijo Sue.
En seguida pidió que le contara algo más.
La abuela respondió que tenía muchas cosas que hacer y propuso que Sue jugase un rato sola.
—Ya sé —dijo la pequeña—. ¿Por qué no juego con las muñecas de trapo que hemos hecho para la fiesta?
Fue en busca de la caja de cartón que habían dejado en el vestíbulo. Dentro había varias muñecas de trapo, con vistosos adornos. Sue sacó cuatro de ellas.
—Las llevaré a pasear —decidió.
Se puso la chaqueta y, abrazada a las muñecas, salió al porche posterior. Pero cuando vio a «Zip», decidió que no daría el paseo. Iba a quedarse en casa a jugar.
—Tú serás el papá y yo la mamá —dijo acariciando a «Zip»—. Y éstos son nuestros cuatro hijitos.
«Zip» pareció entender perfectamente e hizo todo cuanto su amita le indicaba.
—Primero les daremos un paseo a caballo —dijo Sue.
Sue colocó las cuatro muñecas en hilera sobre el lomo del perro. Luego, sujetándolas para que no se cayesen, caminó junto a «Zip», describiendo círculos por el patio.
—Ya habéis paseando bastante —dijo al cabo de un rato a sus «hijas»—. Ahora hay que acostarse.
Las acostó en fila, en el porche, y las tapó con una manta del coche de su muñeca.
—Ahora, «Zip», tenemos que sentarnos junto a nuestras hijas hasta que se despierten.
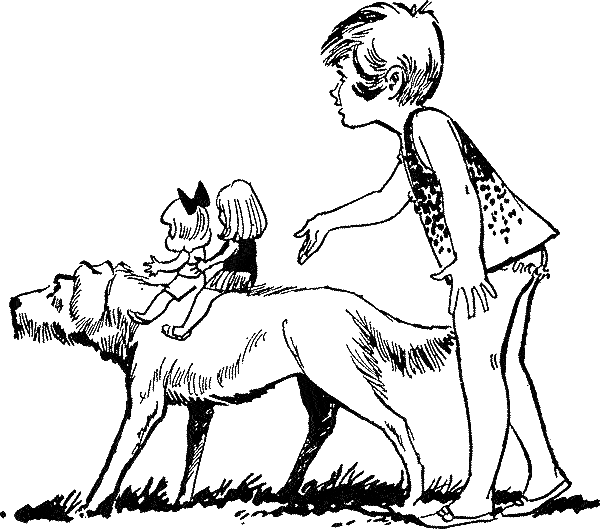
En ese momento, tras unos arbustos de la propiedad de los Hollister aparecieron un gran perro negro y otro blanco, más pequeño. Los dos miraron a «Zip», pero no se acercaron.
—Puedes irte a jugar con ellos hasta que te llame —dijo Sue a su perro.
Los tres canes empezaron a retozar por el patio, persiguiéndose unos a otros y mordiéndose amigablemente la cola. Sue, mientras tanto, entró en casa para tomar un vaso de leche y unas pastas.
Ahora los tres animales corrían alrededor del porche. De pronto, el perro negro se detuvo y contempló las muñecas. Se acercó más, las olfateó y acabó por agarrar una entre los dientes. El perro blanco le imitó.
«Zip» quedó un momento desconcertado. No sabía qué hacer. Por fin se acercó a sus amigos y les dio un suave empujoncito, como diciéndoles con muy buenos modos: «Vamos. Dejad las muñecas donde las habéis encontrado».
Pero los perros visitantes tenían ideas distintas. Echaron a correr por el patio sacudiendo entre los dientes las muñecas y rasgando la tela de que estaban confeccionadas.
Entonces, el perro blanco soltó su muñeca y quiso apoderarse de la muñeca del perro negro. ¡Qué alboroto se armó cuando los dos perros se enzarzaron en una pelea, rodando por el suelo!
La pobre muñeca se rompió en dos pedazos y su relleno se dispersó por el patio. Y entonces los dos perros decidieron ir a por las muñecas restantes. Saltaron al porche y se apoderaron de las muñecas en el mismo momento en que Sue abría la puerta.
Al ver que los animales sacudían vigorosamente a sus pobres «hijas», Sue prorrumpió en gritos desgarradores:
—¡Socorro! ¡Socorro!