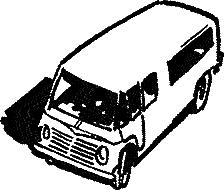
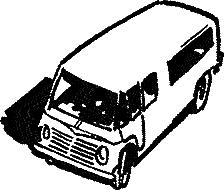
—¡Sí! —insistió Holly, sin cesar en su llanto—. ¡Alguien nos ha robado el burro! He entrado a darle de comer y no estaba…
El abuelo, que acababa de entrar en la cocina, procuró tranquilizar a la niña, diciendo que tal vez el burro hubiera salido a dar un paseo por los alrededores.
—No, no —insistió la niña—. He mirado por todas partes.
—Ya lo encontraremos —aseguró Ricky. De repente, el niño exclamó—: Abuelito, ¿crees que el burro que vimos en el prado podía ser «Domingo»?
—Iremos a comprobarlo —replicó el abuelo—. Ven, Holly.
Los dos hermanos se instalaron en la furgoneta, que el abuelo condujo a toda prisa hacia el prado.
—Esos chicos podían ser Joey Brill y Will Wilson —calculó el pequeño—, que hayan querido vengarse porque hemos descubierto la mala pasada que nos quería jugar Joey.
—Seguro que quieren estropear nuestros planes de dar paseos en burro a los niños, en la fiesta del colegio —declaró Holly.
Cuando llegaron al prado, el abuelo detuvo la furgoneta. El burro no se veía por ninguna parte.
—Estaban por allí —indicó el pequeño—. ¿Crees que podríamos seguir las huellas, abuelo? Parece fácil.
El abuelo cerró el vehículo con llave, y los tres atravesaron el prado corriendo hasta el lugar donde Ricky había visto al burro por última vez.
—¡Mirad! —llamó Holly, mirando la tierra blanda—. Hay unas marcas como las de las patas de nuestro burro.
—¡Hay que seguirlas! —afirmó Ricky.
Y abrió la marcha a través del prado. Aquellas huellas cruzaban todo el prado y se perdían en las profundidades de un bosquecillo. Abriéndose camino por entre árboles y matorrales, el pequeño continuó tras las huellas dejadas por el animal.
—¡Canastos! —exclamó el pequeño de pronto—. Aquí las huellas son mucho más profundas. ¿Qué querrá decir eso, abuelito?
—Supongo que los dos chicos montaron en el animal.
—Y ya veo por qué —dijo Holly, contemplando un arroyo ancho, que corría a poca distancia.
—Nosotros también lo cruzaremos —dijo el pequeño con decisión.
Los dos niños y el abuelo se quitaron los zapatos y los calcetines. El anciano y Ricky, además, se subieron las vueltas de los pantalones, y todos vadearon el arroyo. Al pasar al otro lado, volvieron, a calzarse y siguieron nuevamente las huellas.
Las pisadas del animal aparecían muy claras. Y, unos minutos más tarde, el grupo salía a un campo abierto. Allí hallaron una vieja granja abandonada con su correspondiente establo.
—Las pisadas llevan hasta el establo —dijo Ricky—. Puede que esos chicos hayan escondido allí al burro.
Se aproximaron en silencio a la puerta del establo. El chico la abrió de par en par. Todos penetraron en el oscuro interior.
¡Allí, atado a un pesebre, estaba el pobre «Domingo»!
—¡Mi pobrecito burro! ¡Mi querido burro! —exclamó Holly, corriendo a rodear con sus brazos el cuello del animal.
«Domingo» puso las orejas muy tiesas y pateó repetidamente el suelo.
—«¡Aaaiii!». «¡Aaaiii!» —rebuznó, muy contento.
Ricky, entretanto, inspeccionó todo el establo, buscando a los dos chicos que habían llevado allí a «Domingo». Pero no pudo encontrarlos.
—A lo mejor pensaban dejar aquí a «Domingo» hasta que acabase la fiesta del colegio —opinó Holly.
Desató al animal y lo condujo fuera del establo. Cuando llegaron a la furgoneta, la niña preguntó:
—¿Cómo lo llevaremos a casa?
El abuelo contestó que atarían al burro a la parte trasera de la furgoneta y conduciría despacio hasta casa.
—¿Puedo montar en él? —pidió la niña.
El abuelo sonrió antes de acceder a lo que su nieta solicitaba.
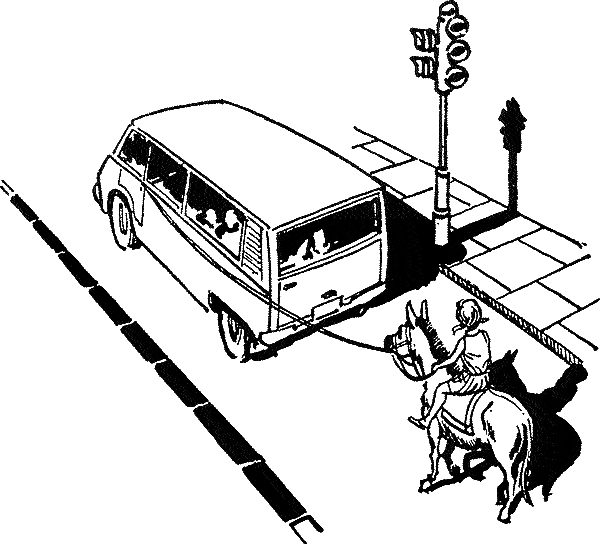
—Pero ten mucho cuidado. Es peligroso montar a pelo por carretera. Ricky, tú sujeta la cuerda de «Domingo».
El abuelo abrió la ventanilla lateral de la furgoneta. Ricky entró y sostuvo el extremo del ronzal. Holly saltó al lomo del burro y el abuelo condujo muy despacio hacia a población. La gente que pasaba sonreía al ver el singular espectáculo.
Al día siguiente, después de salir del colegio, Pam y Holly trabajaron con la abuela en la confección de las muñecas de trapo. Sue se unió a la diversión. Aún no se habían puesto a trabajar en serio, cuando la directora de la guardería telefoneó a Pam para comunicarle que la señora Byrd no había regresado aún del viaje.
—Y me gustaría asistir a la boda de mi sobrino, que tendrá lugar esta tarde —dijo—. Pero no he podido encontrar a nadie que pueda quedarse aquí con los gemelos. Tú dijiste que vosotros podríais tenerlos…
—Voy a hablar con mamá —contestó Pam, dejando el teléfono.
La señora Hollister aseguró que le encantaría tener en su casa a los gemelos aquella noche, y Pam se lo comunicó así a la señora Griffith.
—Pasaremos a buscarles a las cinco.
—Muchas gracias, Pam.
La niña colgó y fue a la salita donde ya la abuela había empezado a preparar las muñecas de trapo. Sue y Holly tenían en el regazo piezas de espalda y delantero para unirlas.
—Dejad abierta la parte de la cabeza —indicó la abuela—. Así podremos meter por ahí el algodón del relleno.
A Sue le costaba muchos sudores manejar a un tiempo aguja, hebra, dedal y piezas de la muñeca. Pero trabajando con mucho interés, al fin pudo gritar con gran regocijo:
—¡Ya he terminado la mía!
—Magnífico. Tráela, que te enseñaré a rellenarla.
Sue tomó la muñeca, y su falda se levantó al mismo tiempo.
Pam se echó a reír.
—¡Te has cosido la muñeca al vestido!
Mientras Sue quedaba con los ojitos redondos por la sorpresa, Holly dijo en tono bromista:
—Pues ahora tendrás que andar por todas partes con la muñeca colgando.
—¡No! ¡No puede ser!
Y los ojitos de Sue Hollister se llenaron de relucientes lágrimas.
—Claro que no, hijita —intervino la abuela.
Acto seguido, tomó unas tijeras y cortó el hilo que sujetaban la muñeca al vestido de Sue.
Eran muy cerca de las cinco cuando Pam exclamó:
—¡Casi me había olvidado! Tengo que ir a buscar a Jack y Jill. ¿Quieres venir conmigo, abuelita?
—Sí, hija —repuso la anciana.
Y Pam y su abuela marcharon a buen paso hacia la guardería.
—Son ustedes muy amables al encargarse de Jack y Jill —dijo la directora, una vez que Pam le hubo presentado a su abuela—. Ya están preparados para marchar. —Y en un cuchicheo, añadió—: Estoy muy preocupada por su madre. No he recibido noticias suyas desde que se marchó a visitar a unos parientes.
—¡Dios quiera que no le haya pasado nada! —contestó Pam, preocupada como siempre por las desgracias de los demás—. ¿Quiénes son esos parientes?
—Buscaba a su cuñado. Un Byrd que tiene una feria ambulante. Tal vez no pueda encontrarle.
—¿Se llama Byrd y tiene una feria? —repitió Pam, con ojos desorbitados por el nerviosismo. Y a continuación habló del Carnaval Jumbo y de su propietario, que había querido comprarles el tiovivo ¡Ahora está en Shoreham!
—Puede que sea el mismo —declaró la señora Griffith, muy asombrada—. Se lo diré a la señora Byrd tan pronto como llegue.
Ya Jack y Jill se habían puesto sus chaquetas. Dijeron adiós a la directora, y Jack tomó la mano de la abuela Hollister, mientras Jill se agarraba a la mano de Pam. Pronto se encontraron en el patio de los Hollister y subieron las escaleras del porche. La señora Hollister abrió la puerta.
—¡Qué lindos! —exclamó, inclinándose a saludar a los gemelos, para llevarles dentro en seguida.
Los gemelos se mostraban muy tímidos y miraban con asombro todo cuanto había en la casa. De pronto, Jill dijo con una vocecilla temblorosa:
—¡Quiero que venga mamá!
—Mamá está de viaje —explicó Pam—, pero vendrá muy pronto.
Entonces Jack intervino, aclarando en tono grave:
—Jill no quiere que venga «tu madre». Quiere que venga mamá.
Un momento después, la niña prorrumpía en llanto, repitiendo una y otra vez:
—¡Quiero que venga mamá! ¡Quiero que venga mamá!
—¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer para que Jill deje de llorar? —exclamó la señora Hollister, apurada, sin saber cómo tranquilizar a los gemelos.
—Le traeré unas galletas —ofreció Holly.
Corrió a la cocina y volvió con unos dulces, bañados en azúcar, para Jack y Jill. La niña dejó de llorar y comió golosamente. Pero en cuanto se terminaron los dulces, reanudó sus llamadas a «mamá».
Pete pensó que una vuelta en el tiovivo calmaría a Jill, de modo que se llevó a los pequeños al patio e hizo lo que había pensado. Los ojos de Jill estuvieron secos durante un rato. Pero una vez que el tiovivo se detuvo, empezó a llorar nuevamente, llamando a su madre.
—¿Por qué no traéis a mamá? —preguntó Jack.
—Porque no sabemos dónde está, guapo —respondió Holly.
Deseosa de calmar a la entristecida Jill, Holly la llevó a caballo en sus espaldas, saltando como un potro salvaje, mientras Jill le tiraba de las trenzas como si fuesen las riendas.
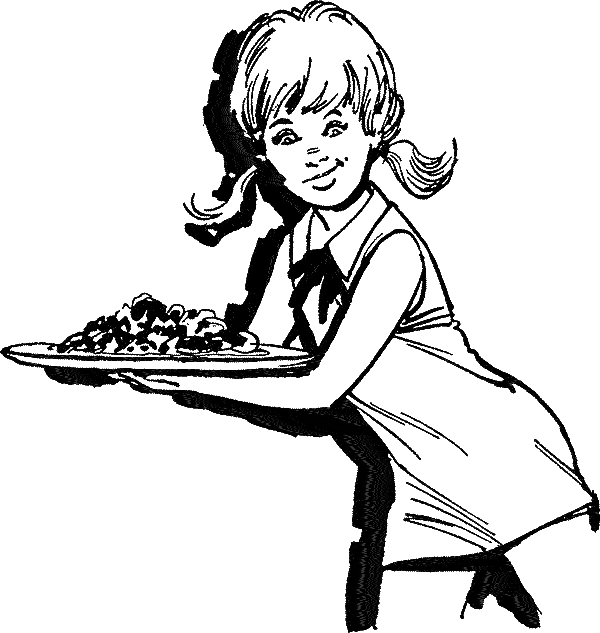
Luego Ricky se colocó con la cabeza en el suelo y los pies en el aire e hizo una mueca horrible, que resultó aún más rara por estar el chico cabeza abajo.
Jill esbozó una sonrisa, pero volvió a llorar en cuanto Ricky se puso en pie.
—¡Hormigas y cigarras! —exclamó el pelirrojo, desilusionado—. No puedo estar toda la noche sosteniéndome sobre la cabeza…
—¡Quiero que venga mamá! ¡Quiero que venga mamá! —insistió Jill, llorando como si el corazón se le estuviera haciendo pedazos.
—Francamente, no sé qué hacer —declaró la señora Hollister, tomando a la niña y acunándola en sus brazos.
De repente, Pam dijo:
—Creo que ya tengo la solución, mamá.
Y corrió escaleras arriba.