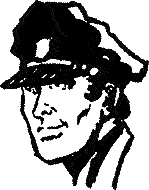
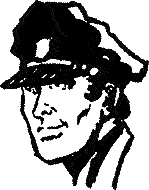
Los Hollister apenas podían creer lo que el agente Cal estaba diciendo.
—¿Quién quiere que se me arreste? —preguntó el padre de los Hollister.
—Un tal Zack Byrd —dijo el policía, mientras Sue corría a echarle los brazos al cuello—. Es copropietario del Carnaval Jumbo, según tengo entendido.
Sue dio un fuerte abrazo al oficial.
—Pero tú no «arriestas» a nadie, más que a los malos, ¿verdad? —dijo la pequeña.
—Naturalmente —replicó Cal, sonriendo—. Ese Byrd está completamente equivocado, pero, a fin de aclarar las cosas, ¿por qué no vamos todos a la central de policía?
Los Hollister subieron a su coche y marcharon con su padre a los edificios policiales. El señor Hollister puso al corriente de todo al capitán de policía y añadió que alguien había intentado quitarles el tiovivo grande. Luego preguntó si era preciso que Pete y los demás muchachos que iban a utilizar los tiovivos en el colegio necesitaban solicitar alguna clase de permiso.
—No —contestó el capitán.
—El señor Byrd es un hombre malísimo —declaró en tono rotundo Holly—. Seguramente es uno de los que quisieron comprar el tiovivo al señor De Marco.
—Y puede que sea el mismo que estuvo en el motel —añadió Pam.
Pete aclaró aún más el asunto.
—Y creemos que nos quiso robar el tiovivo.
—Todo eso es muy serio —dijo el capitán—. Haré llamar al señor Byrd y hablaremos con él. Se hospeda en el Empire Hotel.
El capitán telefoneó al hotel y a los diez minutos se presentó el señor Byrd.
Al momento, Holly exclamó:
—¿Lo veis? ¡Es uno de los hombres que dibujó tío Russ!
El señor Byrd estaba verdaderamente enfadado, mientras oía decir al capitán de la policía que los cargos presentados contra los Hollister eran totalmente infundados.
—Y, además —añadió el oficial—, se sospecha que intentó usted robar el tiovivo grande que los Hollister traían de Crestwood.
—¡No es cierto! —vociferó el señor Byrd, mirando a los Hollister con ojos encendidos—. ¡Sólo intenté comprarlo!
—Entonces, ¿fue su amigo di de la perilla el que intentó llevarse el camión, el lunes por la noche? —preguntó Pete.
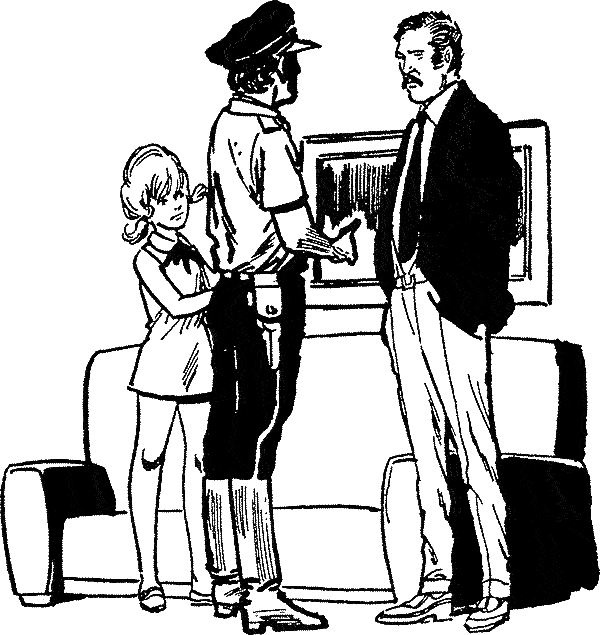
—Nosotros no tenemos nada que ver con eso —masculló el señor Byrd—. Los Hollister no quieren más que arruinar mi negocio. ¡Eso es lo que hacen!
El jefe de policía se limitó a decir que confiaba en que el asunto quedase pronto aclarado. Después, el señor Byrd se marchó.
—Creo que lo mejor será tenerlo vigilado, por si acaso —dijo el agente Cal—. Al menos, hasta que la fiesta del colegio haya terminado.
El señor Hollister preguntó al capitán dónde podrían estacionar el tiovivo grande, ya que en el patio de los Hollister sólo había espacio para el pequeño. El capitán sugirió que lo llevasen al garaje del Centro de Instrucción, inmediato a la Escuela Lincoln. Poco antes de oscurecer, Pete y Ricky acompañaron a su padre a llevarlo.
—Estoy deseando verlo instalado —dijo Pete.
—Yo seré el primero en montar en él —decidió Ricky.
A la mañana siguiente, todos los hermanos Hollister, excepto Sue, estaban tan cansados, que durmieron más de lo habitual.
—¡De prisa! —llamó la señora Hollister desde las escaleras—. ¡Vais a llegar tarde al colegio!
Todos ellos se vistieron apresuradamente y, después de tomar un rápido desayuno, salieron corriendo. Llegaron a la escuela Lincoln en el momento en que sonaba el timbre.
Cuando los maestros preguntaron a Pete y los demás por qué habían faltado a clase, los Hollister, muy orgullosos, hablaron de su viaje a Crestwood, y de los estupendos tiovivos que les habían prestado. Todos se pusieron muy contentos y les dieron las gracias, aunque advirtiéndoles que no olvidasen llevar una nota de sus padres al día siguiente.
A las once, los hermanos Hollister fueron llamados a la oficina del director. Todos se encontraron por el camino.
—¡Zambomba! No comprendo qué puede ocurrir —comentó Pete.
—Puede que el señor Russell quiera damos las gracias por haber conseguido los tiovivos —dijo Pam, sin preocuparse.
Los cuatro hermanos entraron en la oficina y la secretaria les hizo pasar al despacho particular del director.
—Sentaos —indicó el director—. Os he mandado venir para que me expliquéis por qué el lunes y el martes no habéis asistido a clase.
Los cuatro Hollister quedaron atónitos.
—¡Pero si hemos ido a por los tiovivos! —protestó Pete.
—¡Eso no es lo que me han dicho! —afirmó el señor Russell, muy serio.
—Ni siquiera hemos estado en Shoreham —replicó Pam—. Hemos tardado dos días en el viaje.
Ricky lo explicó todo rápidamente y con claridad.
—Es muy extraño —declaró el señor Russell, después de escucharle—. Joey Brill me dijo que habíais estado jugando por los alrededores de su casa todo el día de ayer. Y como no he recibido ninguna nota de vuestros padres… —concluyó, golpeando la mesa con un lápiz.
Ahora fue Holly quien explicó que sus padres no habían tenido tiempo de escribir las notas, y añadió:
—Pero si telefonea usted a papá, verá que le hemos dicho la verdad.
—No será necesario —contestó el señor Russell—. En lugar de eso, hablaré con Joey, después de la clase.
—Ha sido un embuste muy grande —declaró Holly.
—Y mal intencionado —admitió el señor Russell, añadiendo—. Muchas gracias por haber traído esos tiovivos. Estoy seguro de que serán un buen complemento para nuestra fiesta.
Cuando iba hacia su casa a la hora de comer, Ricky notó que Joey Brill marchaba muy cerca de él. El camorrista le alcanzó y dijo:
—Sé de alguien que va a quedarse hoy castigado en el colegio, después de clase, por hacer novillos.
Con los ojillos chispeantes, Ricky replicó:
—¡Ah! ¿Sí? Pues yo conozco a alguien que se va a quedar castigado en el colegio, después de clase, por decir embustes con mala intención.
Al oír aquello, Joey se quedó con la boca abierta. Sin decir nada, se alejó corriendo.
Los demás hermanos Hollister rieron alegremente al saber lo sucedido.
Al acabar las clases, por la tarde, Ricky corrió a casa para trabajar en la construcción de su coche de carreras. En el garaje encontró a Holly y al abuelo. Holly estaba acicalando a «Domingo». El abuelo se ocupaba de engrasar los ejes del coche de Ricky.
—Está muy bien para empezar, muchacho —dijo el anciano—. Pero necesitarás más piezas.
—Por ejemplo, un volante, ¿verdad? —preguntó Ricky.
—Exacto. Yo sé dónde podremos conseguir uno.
Y el abuelo añadió que, en las afueras de una población vecina, había un gran campo de chatarra.
—Pues vamos allí a echar un vistazo —dijo Ricky, entusiasmado.
Haciendo un alegre guiño, el abuelo contestó:
—Incluso puede que encontremos una bonita parrilla para el radiador.
En vista de que nadie necesitaba usar la furgoneta aquella tarde, el abuelo y Ricky la utilizaron para ir al campo de chatarra.
—¡Canastos! —exclamó el pecoso cuando desmontaron—. ¡Esto es precioso!
El lugar estaba lleno de automóviles viejos. A algunos les faltaba la carrocería; a otros, las ruedas.
—¿Puedo servirles en algo? —preguntó un hombre vestido con un mono, aproximándose a ellos.
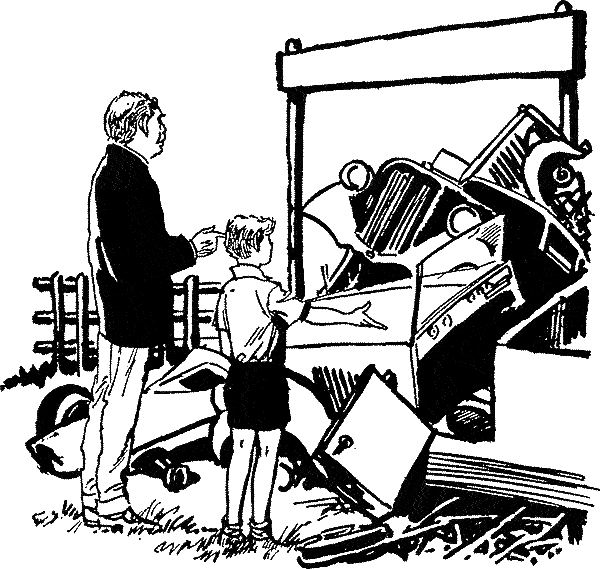
—Querríamos un volante para mi coche de carreras —explicó Ricky.
—Y también un espléndido y reluciente radiador —añadió el abuelo.
—Tengo, exactamente lo que ustedes necesitan —respondió el hombre—. Síganme.
Condujo a los dos Hollister hasta la parte posterior del campo de chatarra, pasando por delante de pilas de parachoques viejos y motores herrumbrosos. Por fin llegaron ante un cochecito al que le faltaban algunas piezas.
—Era el automóvil de un enano —explicó el hombre del mono—. Un día lo aparcaron en lo alto de una colina, pero los frenos no estaban bien echados. El coche se deslizó cuesta abajo y se estrelló contra un árbol. ¡Ahora, ven y ya verás cómo está!
Realmente, el cochecito tenía un aspecto lastimoso. Y debía ser completamente nuevo antes del accidente, porque el metal aún estaba reluciente. Pero no era más que un montón de hierros retorcidos.
—¿Y qué hizo el pobre enano cuando se le estropeó el coche? —preguntó Ricky.
—Pues mandarse construir otro, hijo. Ese hombre trabaja en un circo como payaso, y gana mucho dinero. —El propietario del campo de chatarras se echó a reír, cuando dijo bromeando—: Supongo que un enano tiene derecho a pagar precios enanos también.
—¡Qué suerte! —exclamó Ricky—. Este volante es de la medida justa para mi coche.
—Espera, que en seguida lo desmontaré —declaró el hombre.
Y fue a buscar la caja de herramientas.
Volvió a los pocos minutos con unas llaves inglesas y se puso a trabajar. Pronto tuvo separado del cochecito el volante y se lo tendió al pequeño.
—¿Verdad que es precioso, abuelito?
El abuelo afirmó que era el volante ideal para su coche de carreras.
—¿Y ahora podremos encontrar unos buenos complementos para la carrocería? —preguntó el anciano al hombre del mono.
—Sírvanse ustedes mismos lo que quieran de ese montón —manifestó el hombre, señalando una pila de restos metálicos.
Ricky y el abuelo seleccionaron una serie de relucientes tiras metálicas. El chico encontró una rejilla de radiador que no tenía ni un solo arañazo.
—No sé lo veloz que será, pero sí estoy seguro de que va a resultar el de mejor apariencia de toda la competición —declaró el abuelo.
—Ahora que recuerdo. Tengo algo que sé que le gustará a este hombrecito.
El hombre se inclinó sobre un viejo automóvil, mientras el abuelo afirmaba, riendo, que aquel aparato tenía que haber sido construido antes del año mil novecientos uno. Buscó algo dentro y no tardó en desatornillar un objeto que puso en manos de Ricky.
—¡Canastos! ¡Qué estupenda bocina antigua! —gritó Ricky.
—Sí. Funciona a mano —replicó el hombre—. La cosa más apropiada para un coche de carreras infantil.
Ricky oprimió dos veces la bocina, que sonó estrepitosamente. ¡Pavuuu! ¡Pavuuu!
—Esto hará que se aparte cualquiera que se ponga en medio. ¡Voy a dar unos sustos! —declaró el pequeño, muy contento—. Después el abuelo pagará el importe de las compras.
Ricky colocó sus tesoros en la parte trasera de la furgoneta y el abuelo se sentó al volante para regresar a casa. A la entrada de Shoreham, pasaron junto a un prado que se extendía a mano derecha.
Ricky se quedó contemplando el espacio verde y, a los lejos, vio a dos chicos jugando con lo que parecía un caballo pequeño. Mientras miraba, vio que los chicos golpeaban con fuerza al animal, para obligarle a ir más de prisa. A Ricky no le gustó en absoluto que tratasen así al pobre animal.
—Abuelito, ¿tú crees que aquello es un caballo? —preguntó.
El abuelo Hollister redujo un poco la marcha para mirar a donde su nieto señalaba.
—A mí no me parece un caballo, Ricky —contestó—. Más bien creo que es un asno.
Y sin más, continuaron adelante, hablando del magnífico coche de carreras que iban a construir. Cuando se detenían en la entrada, vieron que Holly entraba en la casa llorando.
—¿Qué le habrá pasado? —dijo Ricky.
Saltó de la furgoneta para entrar detrás de la niña, por la puerta trasera.
—¡Mamá! ¡Mamá! —decía Holly, con desesperación, entre grandes hipidos.
—¿Qué ha pasado? —preguntó la madre, tomando a su hija por los hombros.
—¡«Domingo» ha desaparecido! —sollozó Holly—. ¡Nuestro burrito no está por ninguna parte!
