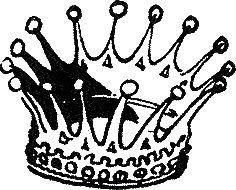
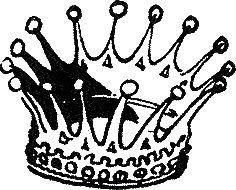
La avioneta se aproximó tanto al helicóptero, que pronto todos se sintieron preocupados. Ken Jones hizo un rápido movimiento, apartándose del aparato.
—Puede que también ellos hayan visto esa piedra blanca —dijo Ricky, preocupado.
—Creo que sólo intentan asustarnos, para que nos alejemos —opinó el señor Sifre.
—Pero no se lo vamos a permitir, ¿verdad? —preguntó Holly, con inquietud.
—Naturalmente que no —replicó Ken Jones.
A petición de Pete, Ken hizo descender el aparato hacia la colina señalada por Ricky. Efectivamente, había un trecho blanco, en medio del follaje verde.
—¡Creo que lo hemos descubierto, Ricky! —exclamó Pam, abrazando a su hermano.
—Tendremos que bajar para echar una mirada —opinó el señor Sifre.
—Lo siento, pero no es posible —repuso Ken—. No hay suficiente espacio para tomar tierra. Las aspas podrían tropezar con la copa de algún árbol.
Pete preguntó:
—¿Tiene usted una escalerilla de cuerda, Ken?
—Sí. Encontraréis un armario bajo vuestros pies.
—¿Podría usted mantener el aparato inmóvil en el aire, mientras yo bajo hasta la copa de un árbol?
El piloto repuso que sí podía hacerlo, pero que Pete debería tener mucho cuidado.
—Podré bajar bien —aseguró Pete—. Así podré ver qué es ese trozo blanco.
—No puedo permitir que vayas solo, Pete —dijo el señor Sifre—. Bajaré contigo.
—Y yo también —afirmó Carlos, muy resuelto.
—Pero ¿qué haremos con esos rufianes del avión? —dijo Ken—. Pueden tomar tierra en aquel valle próxima y volver aquí a pie.
Pam sugirió que Ken volase hasta Manati y avisara a la policía.
—Un buen consejo —aplaudió el señor Sifre.
Ken Jones hizo descender el helicóptero, hasta que estuvo muy cerca de la copa de una gran palmera. Entonces Pete hizo descender la escalerilla por un lado. Agarrándose fuertemente, fue bajando con precaución.
Cuando se asía al último tramo de la escalerilla, sus pies tocaron las ramas de la palmera. Estaba a punto de soltar la escalerilla y pasar al árbol cuando una fuerte ráfaga de viento hizo que el helicóptero se elevase varios palmos.
—¡Quieto, Pete! —advirtió Pam desde arriba.
Los dedos de Pete volvieron a cerrarse con fuerza en tomo a la escalerilla, en el último instante. Por un momento, estuvo a punto de caer a tierra, pero, por fortuna, cuando el helicóptero descendió de nuevo, Pete continuaba en la escalerilla. Esta vez pudo agarrarse fácilmente a las ramas de la palmera y empezó a descender por el tronco con la agilidad de un mono.
—¡Ahí voy! —anunció Carlos.
Y descendió sin dificultades. El señor Sifre fue el último en bajar. Cuando los tres estuvieron en tierra, Ken condujo el aparato en dirección a Manati.
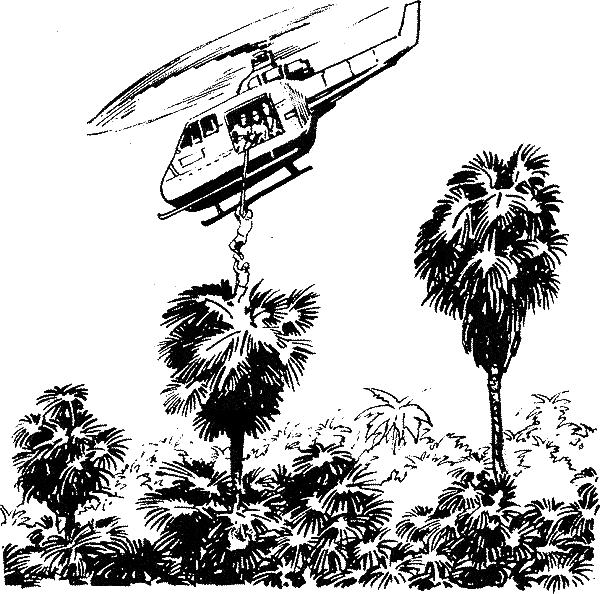
Entre tanto, la avioneta donde viajaban Humberto y Stilts empezó a describir círculos muy bajos, sobre el lugar en que había descendido Pete, Carlos y el señor Sifre. Los niños se sintieron muy preocupados, pero su acompañante les tranquilizó, recordándoles que el aparato no podía tomar tierra allí.
—¿Lo veis? Ya se alejan.
Pete abrió la marcha, entre el denso follaje, camino de la zona en donde Ricky viera el trozo blanco.
—Vayamos más bien hacia la izquierda —aconsejó Carlos al poco rato—. Y tendremos que trabajar de prisa, no vaya a ser que esos hombres tomen tierra y vengan aquí.
La cima del montículo no era más amplia que un campo de fútbol, pero el follaje era tan denso que se hacía difícil localizar el objeto blanco.
—Lo vi tan claramente desde el helicóptero… —murmuró Ricky, mientras recorrían aquel trozo reducido, sin hallar nada.
En la frente de los tres investigadores empezaron a formarse perlitas de sudor, mientras caminaban afanosamente entre las altas hierbas, apartando ramas a derecha e izquierda. El señor Sifre advirtió a los muchachos que tuvieran cuidado con las arañas.
—La piedra blanca debe de estar en la parte más alta de la cima o, de lo contrario, no la habríamos visto.
—La parte más alta es aquélla de allí —indicó el señor Sifre, señalando una especie de pequeña cresta al otro lado de la colina.
Se encaminaron allí los tres, hasta que, por fin, lo encontraron. Los vientos alisios habían impedido que crecieran allí los árboles, y sólo se veían matorrales de poca altura.
—Esa cosa blanca debe de estar ahí —calculó Pete.
El sol ardiente caía de lleno sobre las cabezas de los tres buscadores que atravesaban la cima en otra dirección. Aplastaron con los pies los matorrales, para ver mejor el terreno que se extendía delante.
De pronto, Pete anunció, con un grito:
—¡Ya lo veo!
Carlos y el señor Sifre corrieron al lado de su compañero. Pete se había inclinado junto a una losa de mármol, que debía de medir un metro cuadrado. Desde el aire, sólo el centro había resultado visible. Mientras los investigadores iban limpiando de hierbas los bordes, su emoción y entusiasmo iba en aumento.
—¡Lo hemos encontrado! ¡Hemos encontrado el escondite secreto! —murmuró Carlos, contentísimo.
—¡Si pudiéramos levantar la piedra! —opinó el señor Sifre.
Y hurgó con las yemas de los dedos en los bordes de la piedra. El mármol no era muy grande y por lo tanto no pesaría demasiado.
Pete lo examinó nuevamente.
—Creo —dijo— que si todos probásemos a apalancar por el mismo lado, tal vez podríamos levantarla.
Pero no había manera de agarrar bien la losa por ningún borde.
—¿Tiene alguien una navaja? —preguntó Pete.
—Yo —replicó Carlos, sacando una de su bolsillo—. ¿Quieres que levante la tierra alrededor, para que podamos meter los dedos bajo la losa?
—Sí.
Carlos se apresuró a escarbar en tres sitios distintos, con objeto de que cada uno de ellos pudiera introducir los dedos bajo el porche de la losa.
—¿Preparados para levantar? —preguntó.
—Sí —replicó Pete.
—¡Una…, dos…, tres!
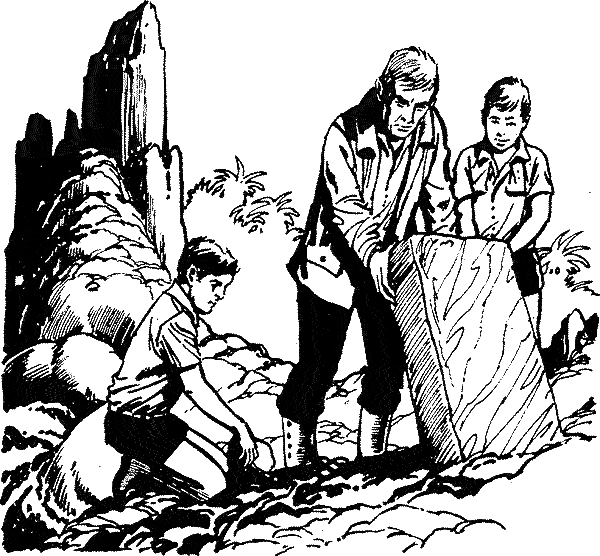
Poniendo a continuación todas sus fuerzas, entre el señor Sifre y los dos muchachos levantaron la piedra unos cuantos centímetros. Cuando ya pudieron asirla con más facilidad, acabaron por levantarla verticalmente, para acabar doblándola hacia el otro lado.
—¡Zambomba! ¡Cómo pesaba! —comentó Pete, jadeando.
Bajo la losa, la tierra era oscura y sin vegetación alguna; los dos chicos empezaron a cavar rápidamente. Pete, con los dedos; Carlos con la navaja. Y al llegar a una profundidad de unos cinco centímetros, se empezó a perfilar la tapa de una caja metálica.
—¡Ahí está! —exclamó Pete, que casi no podía creer en su buena suerte.
Quitaron la tierra suelta y Carlos pasó las manos alrededor de la caja, que tenía la medida de dos cajas de zapatos.
—¿Creen que será verdaderamente el tesoro? —murmuró.
Los ojos del señor Sifre estaban muy abiertos por el nerviosismo y la emoción, mientras el chico sacaba la caja de su escondite.
—¡Ábrela, de prisa! —cuchicheó Pete.
Recurriendo a su navaja, Carlos hizo palanca en la tapa que un momento después se abría.
—¿Qué hay? —preguntó el señor Sifre, aproximándose a ver.
—No hay nada —dijo Carlos, con tal desencanto que pareció a punto de echarse a llorar.
—Déjame ver —pidió Pete.
Y Carlos se apartó a un lado.
Después de examinar el interior de la caja, Pete pidió:
—Déjame tu navaja, Carlos. Creo que la caja tiene doble fondo.
Esperanzado, Carlos pasó la navaja a Pete, que la utilizó para deslizaría por los bordes, con la intención de separar la parte de abajo.
A los pocos momentos, la pieza del fondo estaba suelta y…
¡Debajo pudieron ver todos una hermosísima corona de oro incrustada de esmeraldas!
Por un momento, lo mismo el señor Sifre que los chicos quedaron con la boca abierta, sin atreverse ni a creer que habían encontrado el tesoro de la vieja leyenda de Puerto Rico.
—¡La corona de la Infanta! —dijo Pete, casi con espanto—. Es… es…
De repente, tras el feliz grupo, una voz áspera dijo:
—¡Es nuestra!
Los tres giraron sobre sus talones, muy asombrados. En su nerviosismo, no habían oído que Stilts y Humberto se habían acercado sigilosamente. Y ahora los dos hombres estaban allí, blandiendo cada uno de ellos un palo con gesto amenazador.
—¡Gracias por habernos conducido hasta el tesoro! —dijo Stilts, con una cruel sonrisa.