

Al ver que el camión se tambaleaba y acababa volcando a un lado del camino, todos los niños contuvieron un grito. El señor Hollister detuvo inmediatamente la furgoneta y todos salieron de ella.
—¡Dios quiera que no haya ningún herido! —murmuró la bondadosa Pam.
Corrieron a donde estaba el camión, cuyas ruedas posteriores seguían girando. Las cañas se habían desparramado por el camino y los niños tuvieron que trepar por ellas para llegar al camión.
El conductor, que al parecer había viajado solo, estaba tendido en tierra, junto al vehículo. Era un hombre joven y delgado.
Pete fue el primero en llegar a él. Inclinándose, el chico pudo comprobar que el hombre respiraba aún.
—Creo que ha perdido el sentido por el golpe, papá —opinó el mayor de los Hollister, cuando su padre se arrodilló junto al conductor.
Pam frotó las muñecas del hombre, mientras Pete le daba un masaje en la nuca. El portorriqueño empezó a moverse. Pronto abrió los ojos y miró a los que se habían reunido a su alrededor.
—¿Qué pasa? —preguntó en español.
Carlos explicó que aquella frase equivalía en inglés a What’s going on? Y al herido le dijo:
—Se ha volcado su camión. Iba usted muy de prisa.
El conductor se puso en pie, algo trémulo, e hizo a Carlos varias preguntas en español.
—¿No habla inglés? —preguntó Holly.
Maya le dijo que el hombre era del interior y por eso conocía muy poco inglés.
—Soy Rafael. He tenido suerte —declaró el hombre, en muy mal inglés, con una forzada sonrisa.
Pero todos le entendieron, y Holly opinó que no le parecía mucha la suerte del pobre hombre. La mitad de las cañas azucareras habían caído fuera del camión.
En ese momento, sonó un claxon en el camino. Otro coche deseaba pasar. Los chicos se apresuraron a tomar brazadas de caña para irlas dejando a un lado del camino.
Entre tanto, Rafael habló con los ocupantes del coche, que eran paisanos suyos, y les pidió que le enviasen una grúa desde el pueblo más cercano. Los otros prometieron hacerlo así y no tardaron en seguir su camino.
Cuando los Hollister se sintieron seguros de que Rafael no había sufrido ningún daño serio, le dijeron adiós y siguieron en dirección al «central».
—See you later, alligator —dijo el bromista de Ricky.
Y Carlos, riendo, tradujo sus palabras al español, para que todos pudieran aprender una frase nueva:
—Hasta luego, caimán.
Después de subir y bajar por laderas de montañas escalonadas, pasaron de un trecho de denso follaje a una amplia llanura. Al otro lado del camino se extendían miles de acres de caña azucarera.
—Esto es el «central» —informó Maya, señalando a cierta distancia lo que parecía ser una fábrica.
El edificio le recordó a Pete una fábrica de aceros, con su elevada techumbre, de hierro ondulado, oscurecida por el humo. Mientras se acercaban, varios camiones fueron llegando desde los campos. Al fin alcanzaron una hilera de camiones, aparcados a un lado del camino, que aguardaban su turno para entrar en el «central». Los conductores sonrieron y dijeron adiós a los niños con la mano, cuando la furgoneta les adelantó.
—¡Qué olor tan bueno! —observó Holly, mientras pasaban a lo largo de la refinería.
—Es el olor que desprende el azúcar de caña —le dijo Maya.
Manuel, que había permanecido silencioso durante casi todo el camino, sonrió al percibir el agradable aroma.
—Me recuerda la ciudad donde vivo. También allí tenemos un «central».
Carlos sugirió que el señor Hollister llevase la furgoneta hasta las oficinas centrales.
—Si decimos al director que deseamos visitar la refinería, seguramente nos la mostrará con gustó.
El señor Hollister fue a detenerse delante de un edificio bajo, al otro lado de la gran refinería. Algunos obreros descansaban en las escalinatas. Uno de ellos estaba sentado en el suelo, apoyado de espaldas en la pared. Tenía una guitarra en sus manos. Cuando los niños desmontaban, el hombre empezó a interpretar una melodía.
Manuel se detuvo y escuchó.
—Esa tonada se titula: «El Muchachito del Campo Azucarero» —dijo.
El músico sonrió y asintió. Era un hombre agradable, de mediana edad, con alegre sonrisa. Al saber que a los niños les gustaba la música, tocó más. Sus dedos morenos danzaban ágilmente sobre las cuerdas de la guitarra.
Mientras subía las escaleras, para entrar en las oficinas, el señor Hollister se fijó en la expresión extraña de Manuel.
—¿Qué te pasa? —preguntó—. ¿No te sientes bien?
Al principio, el chico quedó silencioso, escuchando atentamente. Por fin, a media voz, dijo:
—Estoy bien. ¡Pero es que estoy seguro de que ésa es mi guitarra!
Tanto los Hollister como los Villamil miraron a Manuel, sorprendidos.
—¿Tu guitarra, la que te han robado? —cuchicheó Pam.
—Sí. La conozco por lo dulce de su tono —afirmó Manuel—. No hay otra guitarra como la mía. Pero comprueba si tiene una estrella blanca en la parte posterior.
El músico tocaba tan alto que no oyó la conversación de los niños.
—¿Creéis que será el señor Targa? —preguntó Pete.
Y Maya propuso:
—Hay que preguntárselo.
El señor Hollister quedó observando, mientras los niños esperaban a que el hombre concluyese su interpretación. Entonces Pete avanzó unos pasos y dijo:
—Nos ha gustado mucho. ¿Es usted el señor Targa?
El músico levantó la cabeza, sorprendido.
—Sí, sí. Pero no puedo comprender cómo lo sabéis.
—Es toda una historia —contestó a su vez el señor Hollister interviniendo—. Será mejor que se lo expliques todo, Pete.
Primero se hicieron las presentaciones de todos; luego, Pete contó la historia del robo de la guitarra y habló de la estrella blanca que la identificaba.
—Sí. La compré en San Juan y, si pertenece a Manuel, naturalmente que se la devolveré.
Y sin más, tendió el instrumento al muchacho ciego.
Manuel se sentía más que contento al recobrar su guitarra.
—Gracias, gracias, señor. ¿Qué puedo hacer para compensarle? —preguntó, en español, mientras acariciaba amorosamente el instrumento.
El señor Targa sonrió y repuso:
—Interpretar música alegre y feliz. La alegría que produzcas a los demás será mi pago.
—Es usted muy bueno —dijo Pam—, pero no debe perder lo que pagó por la guitarra.
El señor Targa contestó que pensaba volver al cabo de pocos días a San Juan.
—Procuraré que el tendero me devuelva lo que pagué. Pero no os preocupéis por eso.
El hombre añadió que la siesta, es decir, el descanso de la tarde, ya había concluido, y debía volver a su trabajo en la refinería. Él estaba al cargo de los cilindros que prensaban la caña de azúcar para extraer el jugo.
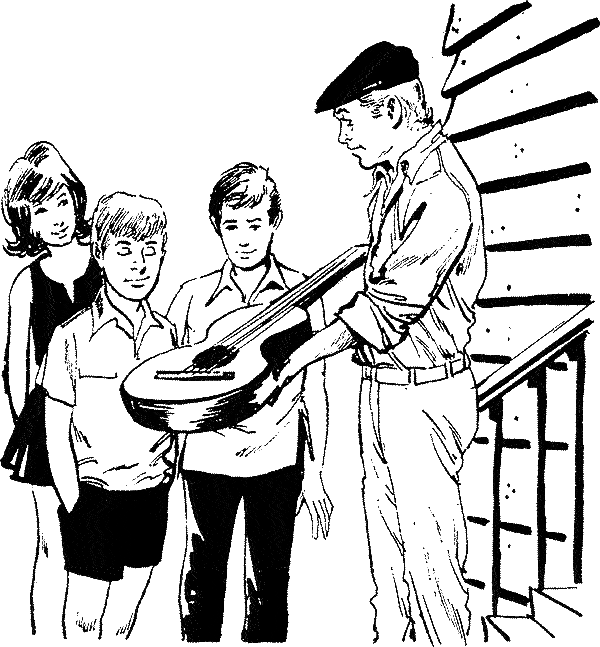
—¿Podríamos ver cómo trabajan esos cilindros? —preguntó Pete.
El señor Targa repuso que creía que no sería difícil conseguirlo. Les llevó a las oficinas y los presentó al director, un hombre grueso y de grandes bigotes, llamado Oro.
—Desde luego. Nos complace que hagan esa visita a nuestra planta —dijo el señor Oro, que se volvió hacia Targa, para añadir—: Le pondré un sustituto en los cilindros. Vaya usted a mostrar las instalaciones a nuestros visitantes.
Pam tomó a Manuel de la mano y salieron todos de la oficina, detrás del señor Targa.
—Esta planta está en funcionamiento las veinticuatro horas del día, seis por semana —explicó el obrero—. Sólo el domingo se cierra.
Lo primero que el hombre mostró a los visitantes fueron las grandes grúas que levantaban las cargas de caña de los camiones y las dejaban caer en una especie de tobogán.
—Venid conmigo, pero tened cuidado —advirtió luego el señor Targa, mientras conducía a todos al interior del edificio.
Allí, las cañas eran transportadas sobre una especie de artesa que viajaba en una cadena sinfín, para pasar a una serie de cortadores que convertían las cañas en trozos pequeños.
El señor Targa los llevó después a un descansillo de una gran plataforma. A la izquierda estaban los gigantescos cilindros. A la derecha, en una hondonada, se veía la maquinaria que permitía poner en marcha toda la factoría. Una gran rueda volante iba girando con lentitud.
—¡Qué cosas! —se asombró Ricky—. Nunca he visto una rueda tan grande.
—Mira allí —indicó Pam.
La caña iba pasando de unos cilindros a otros. Mientras la caña de azúcar, ya cortada, iba siendo exprimida entre los descomunales cilindros, el jugo iba cayendo en un gran recipiente que había debajo.
—¿Y adónde va desde aquí? —preguntó Pete a gritos, para hacerse oír por encima del estrépito de la maquinaria.
—Venid por aquí y os lo enseñaré —les dijo su guía.
Descendieron otro tramo de escalones de hierro hasta una hilera de cazos inmensos. Junto a aquellos recipientes trabajaban hombres desnudos hasta la cintura.
—¡Uff! ¡Qué calor hace aquí! —comentó Holly, echando hacia atrás sus trencitas.
—Tiene que ser así —replicó Carlos—. Mirad lo que sucede.
Los grandes recipientes empezaban a girar a toda velocidad.
El señor Targa, para no tener que gritar, se inclinó y dijo al oído de Pam:
—El calor y el movimiento giratorio es lo que hace granularse el azúcar.
Cuando el cazo dejó de girar, la masa oscura que contenía ya no era líquido, sino azúcar moreno. En seguida fue sacada de allí a paletadas, echándola después en una cadena giratoria.
—En Puerto Rico lo llamamos azúcar negro —dijo Carlos, que seguía atentamente el proceso del refinado de azúcar.
—La próxima operación es el empaquetado —explicó el señor Targa, señalando una plataforma en donde el azúcar iba siendo introducido en grandes sacos.
Cuando habían caído doscientas cincuenta libras de azúcar moreno en uno de los sacos, éste se alejaba automáticamente de la plataforma y pasaba a una máquina cosedora. Luego, los sacos iban pasando a otra cadena transportadora.
—Ahora ya están preparados para su almacenamiento —explicó el señor Targa.
Al pasar ante un poste de madera, Ricky levantó la cabeza. Allí había tres botones, en un cuadro de mandos. Los otros pasaron de largo, pero el pecoso, no. Los botones le intrigaban.
«¿Qué pasaría si yo apretase uno?» —se preguntó el pequeño.
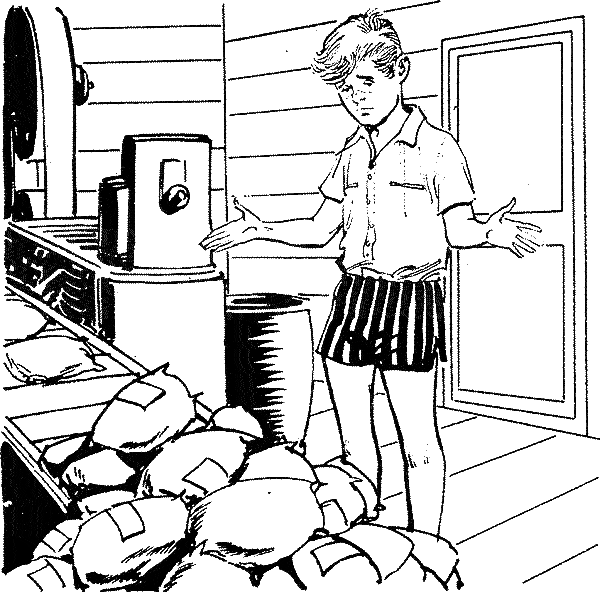
Y no pudo dominar sus impulsos de averiguarlo. Después de echar una rápida ojeada a su alrededor, apretó uno de los botones. El ruido de la cadena transportadora se interrumpió en seco.
«Huy, huy… ¿Qué es lo que he hecho?» —pensó Ricky.
Sabía que estaba en un aprieto. ¿Cuál de los otros dos botones debía oprimir para que la cadena se pusiera de nuevo en marcha? Antes de que el pequeño tuviera ocasión de decidirse, ya se había producido otra novedad. Los sacos de azúcar que estaban siendo pesados y cosidos no tenían lugar adónde ir. Iban cayendo a la inmóvil cadena transportadora, donde quedaban apilados de cualquier modo.
De pronto, una voz de hombre gritó algo. Varios obreros acudieron corriendo a donde estaba Ricky. El alboroto que se produjo hizo que el señor Targa y los visitantes se volvieran. Todos corrieron hacia Ricky.
—¿Qué has hecho? —preguntó el hombre, muy serio.
—He… he apretado este botón.
A toda prisa, el señor Targa oprimió el botón de arriba. La cadena transportadora reanudó su actividad, mientras varios obreros se ocupaban de colocar los sacos en sus debidos lugares.
Ricky inclinó la cabeza, avergonzado, y echó a andar detrás de los otros, que iban a ver el final de la transportadora. Allí, los sacos se apilaban en carretillas de mano, que sostenían obreros que esperaban para llevar los sacos a un extremo del edificio en donde se iban apilando.
Mientras los demás niños charlaban animadamente, Ricky se mostraba muy apurado por lo que había hecho. Al darse cuenta de ello, el señor Targa le apoyó una mano en el hombro y le cuchicheó:
—No te preocupes, muchacho. No eres el primero que lo hace. ¡Yo también lo hice una vez, cuando era pequeño!
Esto dejó muy complacido a Ricky, que sonrió de nuevo, mientras salía con los demás de la refinería. El señor Targa les llevó a la sombra de un gran árbol.
—Bien. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacerme? —preguntó, mientras todos se sentaban sobre la hierba, para refrescarse.
—Yo tengo que preguntar una cosa, pero no es de azúcar —dijo Holly.
—¿De qué se trata?
—¿Hay piratas por aquí?
El señor Targa se echó a reír de buena gana.
—En la actualidad, no. Pero en tiempos pasados, Puerto Rico fue uno de los lugares predilectos de los piratas. Lo cierto es que Ponce, la población donde yo vivo, fue construida lejos de la costa, para evitar los ataques de los barcos piratas.
De pronto, se le ocurrió a Pete que tal vez el señor Targa pudiera darles información sobre el tesoro que estaban buscando.
—¿Ha oído usted algo sobre la leyenda de la corona de esmeraldas de la princesa? —preguntó.
El hombre sonrió alegremente.
—Sí, sí. Yo puedo deciros algo sobre el «Pirata Verde».