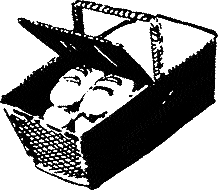
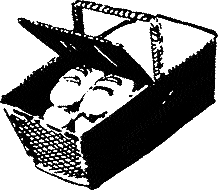
—¿Ha vendido usted la guitarra? —preguntó Pam con desaliento.
—Sí. Pero tengo el nombre y la dirección del comprador. Podréis pedirle a él que os la devuelva.
El hombre desapareció en la trastienda, de donde volvió a salir con un libro. Buscó la última página escrita y pasó un dedo por una de las líneas.
—La guitarra la compró un tal señor Targa —declaró.
—¿Vive en San Juan? —preguntó Carlos.
El dueño de la tienda movió la cabeza negativamente.
—No. Vive en Ponce. Aquí tenéis la dirección.
Anotó las señas en una tarjeta comercial que entregó a Carlos.
—Ahora ya tenemos dos motivos importantes para ir a Ponce —dijo Pam, después de haber dado las gracias al hombre y salir de la tienda.
—Aunque puede que ese señor Targa no nos devuelva la guitarra —murmuró Holly, preocupada.
—Le contaremos lo que pasó —contestó Pam—. Después de todo, la guitarra es de Manuel.
Pete propuso:
—Ahora podemos ir a la escuela para ciegos, y decirle a Manuel la pista que tenemos.
El señor Hollister condujo rápidamente a la escuela, donde encontraron a Manuel y a su amigo Desi sentados en un banco del patio.
—¡Hola! —les saludaron los Hollister y los Villamil.
Los chicos ciegos correspondieron al saludo y estrecharon las manos de sus visitantes. Inmediatamente después, preguntaron qué novedades tenían sobre su trabajo detectivesco.
—Todo va bien, por ahora —contestó Pete.
Y a continuación les contó todo lo que habían averiguado a través del vendedor de guitarras usadas.
—Entonces, ¿vais a ir a Ponce? —preguntó Desi.
—Mañana por la mañana —contestó Pam.
—Yo… quisiera… quisiera —murmuró Manuel con cierto apuro.
—¿Querrías venir con nosotros? —le preguntó Pete.
—¡Si, sí! —contestó el ciego, en español.
—¡Pues ven! —invitó Pam.
—Claro, hombre. Cabremos todos en el coche —calculó Pete.
Desi tenía un examen de inglés y no podía faltar de la escuela. Pero se mostró muy contento de que Manuel pudiera hacer aquel viaje a la costa sur de la isla.
—Vendremos a buscarte mañana, a las ocho —dijo Pam a Manuel.
Después, se despidieron.
Aquella noche, los niños prepararon la ropa que iban a llevarse en el viaje, por si tenían que pasar la noche fuera, durante la búsqueda del tesoro. Mientras ellos se ocupaban de aquellos preparativos, la señora Villamil preparaba bocadillos y demás vituallas para una merienda campestre.
A la mañana siguiente, colocaron en el vehículo una gran cesta con los comestibles y los impacientes viajeros se dispusieron a emprender la marcha. Se había decidido que Sue se quedara con su madre y la señora Villamil, que pensaban ir de compras a San Juan.
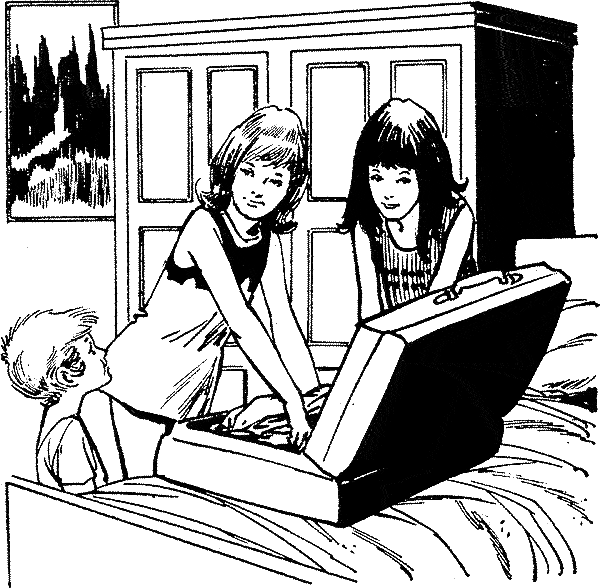
—Adiós, mamá —dijo Pam, dando un fuerte abrazo a la señora Hollister—. ¡Tenemos que adelantarnos a Stilts y Humberto y encontrar el tesoro!
La señora Hollister se inclinó para besar a Holly y los demás.
—Buena suerte, mis jóvenes detectives —les deseó, mientras les miraba subir al vehículo.
El señor Hollister condujo la furgoneta hasta la escuela para ciegos, donde les esperaba Manuel, cerca de la entrada. El chico llevaba un maletín con algunas ropas. En seguida se instaló en el asiento delantero.
—Vamos en busca del tesoro —dijo Pete, animadamente.
—Y de tu guitarra —añadió Maya.
—Eso me hace sentirme muy feliz —afirmó Manuel.
El señor Hollister tomó la carretera número 1, la cual, desde San Juan, conducía hacia el sur, entre verdes y hermosas colinas. Se veían granjas diminutas escalonadas en las laderas y Maya fue indicándoles los campos de tabaco. A los lados de la carretera crecían grandes plataneros.
—¡Qué raro! Los racimos crecen de abajo arriba —comentó Holly.
Carlos explicó que los plátanos pequeños pendían hacia abajo, pero iban creciendo hasta hacerse tan pesados que la rama que los sostenía acababa por doblarse.
—Y entonces es cuando parece que crecen al revés.
—¡Me alegra mucho que hayáis venido durante la zafra! —dijo Maya al poco rato.
—¿Qué es eso? ¿Una especie de cebra? —preguntó el pecoso.
Los hermanos Villamil se echaron a reír.
—No. La zafra es la recolección de la caña de azúcar —les explicó Maya—. En esta época del año todo el mundo en Puerto Rico es feliz, porque hay trabajo para mucha gente.
Unas millas más adelante, el señor Hollister detuvo el vehículo junto a uno de los cañaverales. Había hombres afanados, blandiendo grandes machetes.
—Están cortando las cañas con machetes —explicó Carlos.
Todos, excepto Manuel, bajaron del coche y fueron hasta una cuneta para observar a los hombres que trabajaban. Todos ellos llevaban sombreros de paja y ropas de trabajo. Tenían la piel muy curtida.
¡Zis-zas! ¡Zis-zas! Los machetes proseguían su trabajo. Con cada golpe, nuevas cañas caían al suelo.
—Las cañas parecen deberse a un cruce entre el bambú y el maíz —observó Pete, que lo miraba todo con interés, entornando los párpados para proteger los ojos del sol.
En ese momento, un hombre bajo, de piernas arqueadas, se acercó y estuvo hablando en español con Carlos. Tras una breve conversación, Carlos se volvió a sus amigos para traducir:
—El capataz dice: ¿Les gustaría a los muchachos probar a cortar la caña de azúcar?
—¡Sí, sí! —contestaron a un tiempo Pete y Ricky, entusiasmados.
—¡También a mí me gustará probar, caramba! —dijo el padre, sonriendo.
El capataz llamó a algunos operarios. Éstos interrumpieron sus trabajos y se acercaron a los Hollister; con amplias sonrisas en sus rostros, ofrecieron los machetes a los visitantes. Carlos les advirtió que tuvieran mucho cuidado con la cortante hoja de los machetes.
—En este trecho podéis cortar —dijo, aproximándose al lugar indicado por el capataz.
—¡Qué afilado está este machete! —se asombró Pete, mientras derribaba varias cañas.
Al cabo de un momento, Maya decía a las niñas:
—¿Queréis probar la caña de azúcar?
—¡Ya lo creo! —contestó inmediatamente Holly—. ¿Qué hay que hacer?
El capataz empuñó un cuchillo y cortó una caña en varios trozos. Entregó a cada Hollister un trozo que rezumaba líquido por ambos extremos.
—¡Hummm! ¡Qué bueno! —alabó Holly—. Sabe como el azúcar de arce.
—Y también como la melaza —opinó Pam.
Los obreros rieron muy contentos de que a los niños les gustase la caña.
—Mirad allí —dijo Carlos.
En la distancia se veían dos grandes bueyes que tiraban de una hilera de pequeños carros, cargados hasta los topes de caña de azúcar.
—Los carros van sobre unas vías estrechas —dijo Maya—, y los animales caminan a ambos lados.
—Entonces, ¿quieres decir que los bueyes son como locomotoras? —preguntó Ricky, risueño—. Vamos a acercarnos, para verlos mejor.
El señor Hollister y los niños se aproximaron a contemplar a los animales, que eran azuzados por el conductor con una larga vara.
—Voy a pasar al otro lado de las vías para verlo mejor —dijo Ricky, echando a correr por delante de los animales.
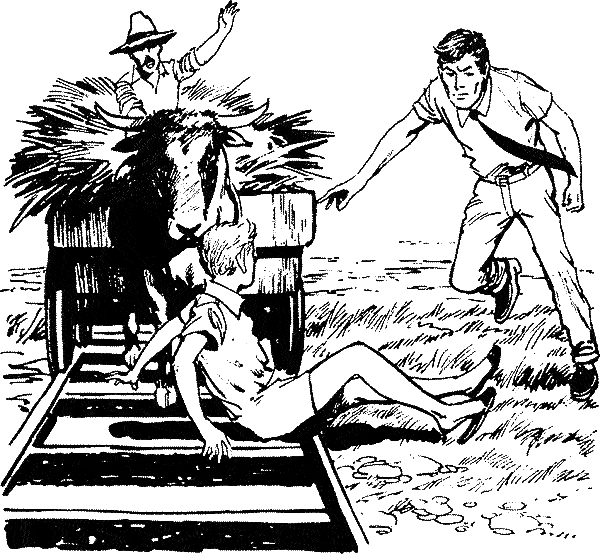
Cuando llegaba al segundo raíl, el zapato derecho se le encajó allí. ¡Y el pecoso cayó de bruces, a poca distancia del enorme buey que proseguía su camino!
—¡Cuidado! —gritó Pam, horrorizada.
El conductor de los carros no había visto lo sucedido. ¡Y siguió presionando a los animales para que se apresurasen!
¡Uno de los animales estaba casi encima de Ricky cuando el señor Hollister se precipitó a los raíles y apartó de allí al mareado pelirrojo!
—¡Caramba! —exclamó el conductor, dándose cuenta ahora de lo ocurrido.
—¡Por qué poco! —comentó Carlos, mientras él y los demás corrían al lado de Ricky.
—Estoy bien —les tranquilizó el chiquillo—, pero nunca más volveré a pasar por delante de un tren de bueyes.
Pete habló con su padre, para decirle que debían marcharse ya.
—Tenemos que darnos prisa, para llegar a Ponce antes que Humberto y Stilts.
—Es verdad.
Al volver a la furgoneta, Pam se fijó en una motocicleta, aparcada detrás, en la carretera. No se encontraba allí cuando ellos llegaron. Pam comentó aquel detalle con Carlos.
—Será de alguno de los obreros —dijo el chico—. Muchos de ellos tienen moto.
Una vez en marcha de nuevo, Pam propuso que comieran durante el trayecto.
—El tiempo que ahorremos nos servirá para empezar antes a buscar el tesoro.
Ricky, siempre dispuesto a llenar el estómago, asintió con grandes exclamaciones y Holly explicó a Maya:
—Mamá siempre dice que Ricky tiene una pierna hueca y allí le va cayendo toda la comida.
En cuanto las niñas hubieron servido a todos grandes bocadillos de pollo, Ricky se dispuso a demostrar que no era una, sino las dos piernas las que tenía huecas.
Apenas acabaron de comer, cuando ya estaban en las afueras de Ponce. El señor Hollister se detuvo ante una gasolinera y pidió le orientaran sobre la dirección del señor Targa.
—Vive en la Calle Cristóbal —dijo el empleado, dándole a continuación unas indicaciones.
Unos minutos más tarde, la furgoneta penetraba en una calle estrecha, flanqueada por bellos edificios de una sola planta. El señor Hollister detuvo la furgoneta ante una casita pintada de blanco y amarillo.
Pete salió del vehículo y llamó a la puerta de aquella casa. Una señora de dulce rostro y cabello blanco salió a abrir.
—¿Es usted la señora Targa?
—Sí —contestó ella en español.
—¿Puedo hablar con su marido?
—Está trabajando en el «central».
—¿Tiene su marido una guitarra nueva?
—Sí. Y muy buena, por cierto —contestó la señora, mirando a Pete con extrañeza—. Se la ha llevado consigo.
Pete le dio las gracias y volvió al coche, que tomó la dirección de la refinería de azúcar. El camino a la refinería era estrecho y serpenteante.
—¿Qué hay allí delante? —preguntó Pam a Maya, cuando describieron una curva.
—Un camión de caña de azúcar.
Todo lo que podían ver eran las dos ruedas posteriores. Todo lo demás era una enorme carga de cañas azucareras. El camión marchaba a buena velocidad, oscilando de uno a otro lado y haciendo sonar continuamente el claxon.
—Ese camión no debería viajar tan de prisa —comentó Carlos—. La carga es demasiado pesada. Podría volcarse.
El camión continuaba con sus peligrosos bamboleos, haciendo sonar la bocina en cada curva. De pronto, Pam gritó, sobresaltada:
—¡Mirad!
El camión acababa de tropezar en una hondonada del camino. Se tambaleó bruscamente y… ¡acabó volcando!