

Tanto los Hollister como los Villamil salieron apresuradamente de la casa, en busca de la persona que les espiaba. Pete y Carlos oyeron unos ruidos entre los arbustos próximos a la ventana. Corrieron hacia allí, a ver de qué se trataba, pero quienquiera que fuese la persona que estuvo en la ventana, había conseguido escabullirse en la oscuridad.
—¿Tienes una linterna, Carlos? —preguntó Pete—. ¡Debemos seguirle la pista!
—Tengo una, en mi habitación —contestó Carlos, alejándose a todo correr. Volvió a los pocos segundos y dijo—: Aquí tienes, Pete.
Mientras niños y mayores observaban con gran interés, Pete enfocó el haz de luz de la linterna en el suelo, bajo la ventana. En la tierra blanda se veían claramente las huellas de los zapatos del intruso.
—Mirad estas dos que están tan juntas —dijo Pam, inclinándose, para examinar las huellas más de cerca— son del zapato derecho: una huella es más profunda que la otra, la del otro pie.
—Pueden pertenecer a un hombre cojo —sugirió el doctor Villamil.
—¡Claro! ¡Humberto! ¡Zambomba! Si ha descubierto nuestro secreto, encontrará la corona de esmeraldas antes que nosotros.
—¡No vamos a permitírselo! —declaró Holly, muy seria—. Papaíto, ¿no podríamos ir en seguida a buscarla?
El señor Hollister apoyó una mano en el hombro de su hijita y respondió:
—Hasta mañana, no. Pero estoy seguro de que Humberto tampoco iniciará la búsqueda hasta mañana.
Pete y Carlos siguieron las huellas hasta la carretera. Allí se perdían, sin que se viera el menor indicio de la persona que estuvo en la ventana. Cuando todos volvieron a estar dentro de la casa, el doctor Villamil dijo:
—Debemos poner inmediatamente a la policía al corriente de lo ocurrido.
—Lo haré yo —se ofreció Carlos, dirigiéndose al teléfono.
Cuando volvió de telefonear dijo a los otros:
—Nos envían un detective para que vigile la casa el resto de la noche.
—Eso me parece muy bien —declaró el señor Villamil—. Cuando nos ha interrumpido la aparición de esa persona, me disponía a narraros la vieja leyenda del tesoro de esmeraldas. ¿Os gustaría conocerla?
—¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! —replicaron todos los niños a un tiempo.
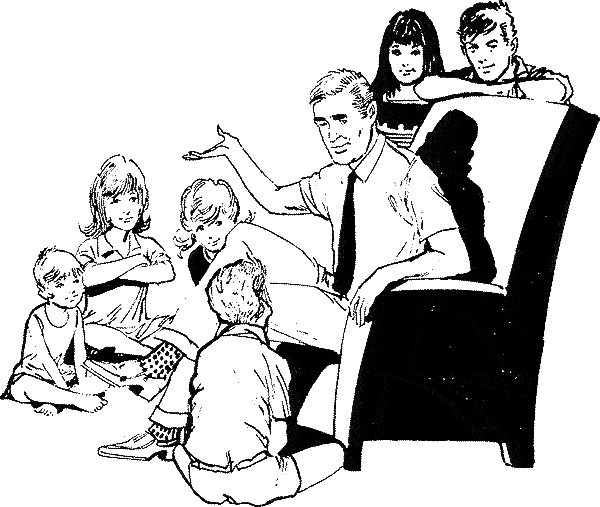
El doctor Villamil empezó a explicar que, hacía unos cientos de años, una princesa fue raptada y llevada lejos de Madrid, por una banda de fieros piratas. Dejaron una nota, pidiendo la valiosísima corona de esmeraldas de la joven a cambio de su vida.
—¿Y no volvió a aparecer la pobrecita princesa? —preguntó Holly, compadecida.
El doctor Villamil siguió contando que, según la leyenda, la princesa fue devuelta sana y salva, y los malhechores recibieron a cambio la corona.
—Pero el tesoro no les hizo el menor bien —continuó explicando el doctor—. Los piratas lucharon y se mataron entre sí, hasta que no quedó más que uno de ellos, un hombre fornido, a quien desde entonces se conoció por el sobrenombre del «Pirata Verde», por ser el propietario de las gemas verdes.
El doctor Villamil continuó su relato y dijo que el «Pirata Verde» estuvo a punto de perder el tesoro, mientras se dedicaba a la piratería por las costas. Intervino en una gran batalla naval y a punto estuvo de perder la vida. Sin embargo, pudo salvarse perdiendo sólo la pierna derecha.
—Pero cuenta la historia que pronto adquirió una pata de palo y ocultó la corona en la parte superior de la pata.
—¡Vaya! Entonces, sólo tendremos que buscar una pata de palo y encontraremos el tesoro —dijo Ricky.
—¡Hay que ir en seguida a Ponce! —opinó Pete.
—¡Mañana, por la mañana! —añadió Holly.
Al día siguiente, los niños se levantaron muy temprano y desayunaron sin pérdida de tiempo. Estaban ansiosos por ir a Ponce y buscar el tesoro, antes de que Stilts y Humberto pudieran encontrarlo.
De pronto sonó el teléfono. Carlos fue a contestar. Al momento, tapando el auricular con la mano, cuchicheó a los otros:
—Es la policía.
Después de pasar un rato hablando en español, colgó, muy nervioso.
—¡Han encontrado a dos hombres que pueden ser Stilts y Humberto! —dijo.
—¡Canastos! —gritó Ricky, entusiasmado—. Ahora podremos buscar el tesoro tranquilamente.
—Y hacer que esos malotes devuelvan la guitarra robada —añadió Holly.
Carlos sonrió.
—Primero hay que identificarlos —repuso—. La policía desea que vayamos ahora mismo a la jefatura.
Los niños mayores se instalaron en la furgoneta y el señor Hollister condujo hasta las oficinas de la policía. Entraron todos y fueron recibidos por un sargento llamado Riñe.
—Creo que tenemos a los hombres que buscáis —dijo el sargento—, aunque ellos niegan toda culpabilidad.
—¿Dónde los arrestaron? —preguntó Pete.
—Anoche, en una parada de autobús, próxima a la Caleta del Lagarto.
—¿Y dónde están ahora? —preguntó, por su parte, Pam.
El sargento movió la cabeza en dirección a una puerta, a la izquierda de su escritorio.
—Venid por aquí. Están ahí dentro, esperando.
Se levantó y condujo a los niños hasta una pequeña estancia. En el centro, sentados en una mesa, había dos hombres. Pam se mostró desalentada al verles.
—¡No son los que buscamos!
—No. No lo son —confirmó Pete—. Ha habido una equivocación. Aunque se parecen un poco a Stilts y Humberto.
—Ya les he dicho que éramos inocentes —dijo el más alto de los dos detenidos—. Sólo porque yo sea de Estados Unidos y mi amigo puertorriqueño y porque nos metiéramos en un lío, una vez…
—Está bien. Está bien —le interrumpió el sargento—. Lamentamos mucho haber cometido este error. Pero no podemos correr riesgos.
También los Hollister ofrecieron disculpas a los dos hombres. Pam les habló de la guitarra robada y los dos demostraron lamentarlo.
El más alto dijo entonces:
—Ahora que pienso… Nosotros vimos a otros dos hombres que tenían cierta semejanza con nosotros.
—¿Cuándo? ¿Dónde? —se apresuró a preguntar Pete.
El hombre contestó que habían visto a los otros dos sujetos en un restaurante de los que permanecen abiertos las 24 horas del día, y les dio las señas.
—Vayamos allí a investigar —propuso Carlos, sintiéndose ya todo un detective.
Después que los detenidos fueron puestos en libertad, los niños dieron las gracias al sargento y marcharon al restaurante. Pete y Carlos entraron. El empleado de noche, un hombre grueso y calvo, que se llamaba Raúl, estaba a punto de marcharse. Cuando Pete le preguntó, Raúl repuso que, efectivamente, había servido a dos hombres cuya descripción correspondía a la de Stilts y Humberto.
—¿Oyó usted algo de lo que decían? —insistió Pete.
Raúl cubrió su labio superior con el labio inferior, mientras hacía memoria.
—Sí. Dijeron algo extraño.
—¿Qué fue? —preguntó Pete, cuyo corazón empezó a latir aceleradamente.
—No lo oí todo —replicó Raúl—, pero el alto dijo algo sobre un tesoro. Luego, el bajo, que cojeaba, respondió que mañana por la tarde irían a Ponce y lo buscarían.
—¡Caramba! —exclamó Pete, lanzando un silbido—. ¿Puede usted decimos algo más?
—No —respondió Raúl, mientras se quitaba el blanco delantal.
—Muchas gracias —le dijo Carlos—. Nos ha prestado usted una gran ayuda.
Cuando Pete y él se reunieron con los otros, todos quedaron muy tranquilizados al saber que Stilts y Humberto no habían ido inmediatamente a Ponce. Con los ojos iluminados, Pam dijo:
—Entonces, tendremos tiempo de buscar la guitarra antes de irnos.
—Buena idea —aprobó Maya—. Para Manuel, ese instrumento es más valioso que cualquier tesoro.
—Una cosa… ¿Dónde está la Avenida Diego? —preguntó Pete.
—En Santurce —contestó Carlos—. ¿Por qué?
Pete habló del dependiente de los almacenes de Shoreham, que era sobrino del señor Pino, el propietario de una tienda de instrumentos musicales en la Avenida.
—Le prometimos visitar a su tío, y puede que él nos ayude a encontrar la guitarra.
—¿Es que crees que Stilts habrá vendido la guitarra en alguna tienda de instrumentos? —preguntó Holly.
—Sí.
Carlos sabía dónde estaba la tienda del señor Pino y dirigió al señor Hollister, mientras conducía. Los niños entraron en tropel en el establecimiento. Había un gran muestrario de instrumentos, incluidos güiros y maracas.
—¿Es usted el señor Pino? —preguntó Pete, acercándose al hombre de expresión afable que había en la tienda.
Cuando el hombre contestó que sí, Pete dijo que ellos iban a saludarle en nombre de Enrique Pino, de Shoreham.
—¡Ah! ¿Conque conocéis a mi sobrino? —exclamó el dueño de la tienda.
Los Hollister presentaron a los Villamil y a sí mismos. El señor Pino les dijo que se sentía muy complacido de tener noticias de su sobrino, que vivía en el continente.
—Y decidme, ¿puedo serviros en algo? —preguntó, después de haber charlado unos minutos con los niños.
—A lo mejor, sí —contestó Pam, que se apresuró a explicarle todo lo relativo a la guitarra robada.
—¿Dónde cree usted que podríamos encontrarla? —preguntó Carlos.
El señor Pino quedó silencioso unos momentos. Luego repuso:
—Mis instrumentos son todos nuevos, pero hay una tienda en el barrio viejo de San Juan, que no vende otra cosa más que guitarras de segunda mano. Debéis ir allí a ver.
El señor Pino escribió la dirección, explicando que el lugar estaba cerca de la plaza de Colón, y dio el papel a Pete, quien le agradeció las molestias que se tomaba. Los niños se despidieron y el señor Pino les dio recuerdos para su sobrino y salió a despedirles, mientras subían al coche.
Carlos indicó al señor Hollister la dirección que debía seguir a lo largo de la costa. Los visitantes quedaron muy asombrados, al ver el mar azul y las rompientes. Cuando llegaron a la Plaza de Colón, Carlos sugirió que aparcasen allí e hicieran el resto del camino a pie.
—La tienda de guitarras de segunda mano no queda muy lejos. Seguidme.
Ya los Hollister se estaban acostumbrando a las callejas estrechas de la parte antigua de la ciudad. En fila india, corrieron por la acera, detrás de sus amigos puertorriqueños.
—Es aquí —dijo Carlos al poco rato, deteniéndose ante el escaparate de una tienda poco atractiva. Al fondo se veían varias hileras de guitarras usadas.
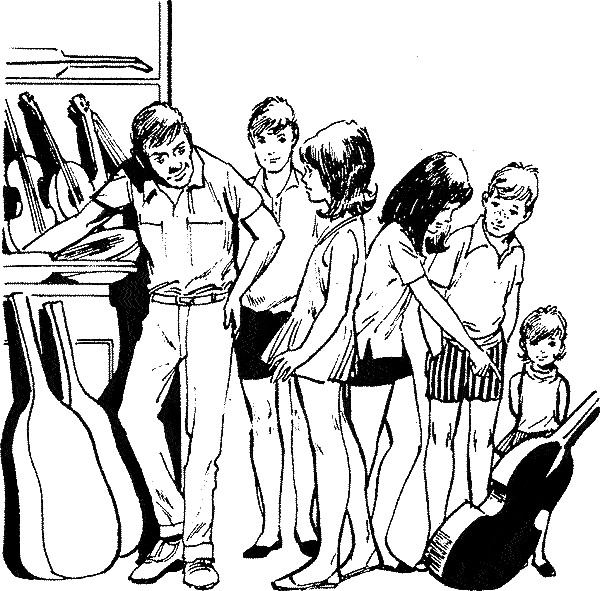
Los niños atisbaron por la puerta abierta. Dentro, todo parecía frío y oscuro. Al fondo había un mostrador, tras el cual se hallaba un hombrecillo delgado, sentado en un taburete. Los niños entraron.
—Buenas guitarras para norteamericanos —dijo el hombre con una sonrisa, dejando a la vista los huecos de su estropeada dentadura y algunos dientes de oro.
—Estamos buscando un instrumento especial —le explicó Pam—. ¿Alguien le ha vendido a usted una guitarra, ayer u hoy?
—¿Por qué quieres saberlo?
Pete le explicó lo ocurrido. Al enterarse, el tendero exclamó:
—Sí, sí. Un hombre alto me vendió una guitarra. ¡Caramba, era preciosa! ¿Y decís que fue robada?
El hombre se mostró preocupado.
—Queremos que nos la dé para devolvérsela a Manuel —dijo Holly.
—No sabéis cómo desearía complaceros —dijo el hombre—. Pero ya no tengo esa guitarra.