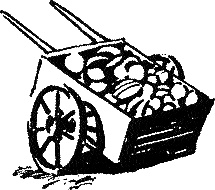
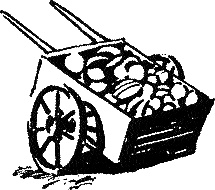
¡Crasss! Al volcarse de lado el carrito del vendedor, todas las frutas y verduras se desparramaron por el suelo empedrado.
Mientras un río de naranjas, toronjas, plátanos y piñas rodaba por la calzada, el vendedor levantaba las manos al cielo y prorrumpía en gritos penetrantes. Los Hollister no entendían ni una palabra, pero se daban perfecta cuenta de que el hombre estaba muy indignado.
Holly se agarró de la mano de Maya y preguntó con voz asustada:
—¿Quiere hacernos daño?
—No te preocupes —le cuchicheó Maya—. Sólo dice que deberíamos mirar por dónde vamos.
—Dile que lo siento mucho —pidió Pete—. Lo he hecho sin querer.
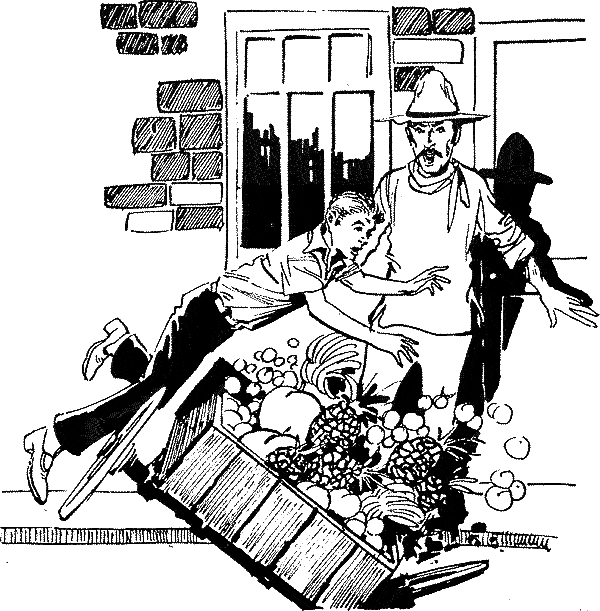
Carlos pidió disculpas, y luego, entre él y Pete, levantaron el carrito. Los demás se aprestaron a recoger las frutas.
Ricky, en su celo por ayudar, se volvió con demasiada rapidez. Sin saber cómo, tropezó con un gran ramo de dorados y maduros plátanos y cayó sentado sobre ellos. ¡Plasss! Los plátanos quedaron hechos una verdadera lástima.
De nuevo el vendedor elevó los brazos al cielo y reanudó sus gritos, con voz cada vez más chillona. Al ver lo sucedido, Pam sacó de su bolsillo algunas monedas y se ofreció a pagar el valor de la fruta estropeada. Eso tranquilizó en seguida al hombre.
—Gracias, gracias —dijo en español, cabeceando afablemente, y por vez primera, al tomar el dinero, sonrió.
Cuando todo estuvo recogido, Carlos explicó al vendedor que sus compañeros y él estaban persiguiendo a un ladrón.
Los ojos del vendedor se abrieron de par en par.
—¿Un ladrón, dices? ¿Era ese hombre que corría con una guitarra?
—Sí, ése —asintió Carlos.
—¿Adónde ha ido? —preguntó Maya.
El vendedor ambulante, muy emocionado, señaló una tienda de la calle San Justo, a pocos metros de allí. Dijo que un hombre alto había entrado por la puerta que conducía al piso superior.
—¡Quizá todavía podamos alcanzarle! —gritó Pete, en cuanto Carlos le tradujo las explicaciones del vendedor—. ¡Vamos!
Corrieron hacia la tienda y entraron en el frío y oscuro vestíbulo inmediato. Allí no había nadie.
—Puede que los ladrones vivan arriba —sugirió Pam.
Sin hacer ruido, los niños subieron las escaleras. La puerta del apartamento de arriba estaba abierta de par en par. Carlos dijo unas palabras de saludo. Nadie contestó.
—No podemos atrevernos a entrar —advirtió Maya.
Pete avanzó unos pasos por el oscuro vestíbulo.
—Mirad. Hay una escalera interior —informó Pete, en voz muy baja—. Puede que el ladrón se haya marchado por allí. ¡Vamos!
Los niños bajaron velozmente las escaleras que conducían a un callejón. Allí estaban jugando, con su perro, un niño y una niña.
—¿Habéis visto pasar por aquí a un hombre alto con una guitarra? —les preguntó Carlos en español.
Los pequeños contestaron que no.
—Será mejor volver —dijo Pete, desalentado.
Subieron las escaleras por donde bajaran y empezaron a descender por las otras, camino de la calle.
—¿Qué haremos ahora? —preguntó Pam.

Pete opinaba que lo mejor era informar a la policía sobre el robo de la guitarra, y luego regresar a casa.
—Si Stilts y Humberto están buscando una piedra de un tesoro, lo mejor será que protejamos nuestra piedra.
En ese momento, Holly levantó la cabeza y miró hacia las escaleras, al instante exclamó:
—¡Mirad! ¡Un hombre se marcha por ese vestíbulo!
Pete subió las escaleras de dos en dos. Al llegar arriba, oyó pasos en la escalera posterior.
«Alguien debió de estar escondido en el apartamiento», pensó Pete.
Pero cuando llegó al callejón, no vio a nadie más que a los dos niños y su perro. Unos segundos más tarde llegaba Carlos al lado de Pete. De nuevo el puertorriqueño preguntó a los pequeños si habían visto a un hombre con una guitarra.
—Sí. Tenía mucha prisa. Se ha marchado por la calle Luna.
Pete y Carlos corrieron hacia el lugar indicado. Pero la calle Luna estaba tan llena de peatones y turistas que no era posible andar de prisa. El ladrón había conseguido escapar.
Pete, que estaba muy disgustado, marchó con Carlos a reunirse con los demás. Todos juntos volvieron al lugar en que les esperaban sus madres, muy preocupada, en compañía de Manuel y Desi.
Las dos señoras quedaron sumamente asombradas al saber todo lo sucedido y estuvieron de acuerdo en que convenía avisar a la policía. Carlos vio a un policía joven y alto, que pasaba por la calle Cristo.
—¡Oiga! ¡Oiga! —llamó.
Maya explicó a los Hollister a qué equivalía aquella palabra en inglés mientras el policía se aproximaba.
Después de presentarse, Carlos habló de la guitarra que le habían robado a Manuel. El policía, que se llamaba Tomás González, anotó algunos detalles y prometió informar del robo inmediatamente. Los niños le dieron las gracias y se marcharon a toda prisa.
Pam y Maya tomaron la mano a los dos muchachitos ciegos para conducirles hasta el coche de los Villamil. Muy pronto se encontraron en las calles de Santurce, camino de la escuela para ciegos.
Por casualidad, Ricky volvió la cabeza para mirar por la ventanilla y se fijó en un taxi que iba tras ellos. Cada vez que la señora Villamil hacía un viraje, el vehículo de detrás lo hacía también.
—Oye, Pete —cuchicheó el pecoso—. Creo que nos están siguiendo.
Cuando Pete se volvió a mirar por la ventanilla posterior, el taxi se rezagó detrás de un camión y ya no lo volvió a ver.
—Seguramente, el conductor sabe que nos hemos dado cuenta —dijo el hermano mayor.
Quince minutos más tarde, la señora Villamil detenía el vehículo frente a una explanada cuadrangular formada por blancas casitas de campo.
—Ésta es la escuela para ciegos —dijo.
A través de la verja que daba paso a la escuela, los Hollister pudieron ver altas palmeras y arbustos rebosantes de flores de vistoso color anaranjado.
—¡Qué lugar tan hermoso! —comentó la señora Hollister.
Aquí y allá, ocupando los bancos arrimados a las paredes, se veían chicas y chicos ciegos, que tocaban guitarras y entonaban bonitas canciones, con gran armonía.
—Éstos son mis amigos —dijo Manuel a los Villamil en español. Y Carlos se encargó de traducir—. Cantamos mucho juntos. Es una gran distracción.
Ahora que Manuel y Desi estaban ya en su hogar, todos se dieron cuenta de que conocían el terreno centímetro a centímetro. Sin titubear, condujeron a sus nuevos amigos a un edificio alargado, de poca altura, que se encontraba al fondo. Allí fueron todos presentados a una mujer menudita, de cabello negro y mirada dulce, a quien llamaban señora Sandoz, que era la directora de la escuela.
La directora quedó muy impresionada al enterarse del robo de la guitarra perteneciente a Manuel.
—Era muy valiosa —dijo—. Confío en que la policía logre capturar al ladrón.
—Pero si no le encuentran, a lo mejor nosotros podríamos comprar una guitarra nueva a Manuel —se ofreció Ricky generosamente.
—Sois unos niños muy bondadosos —afirmó la señora Sandoz—. Venid, os enseñaré la escuela.
Mientras caminaban por el corredor, la señora les explicó que albergaban allí a unos noventa alumnos, procedentes de todo Puerto Rico.
—Aquí tienen a algunos de nuestros alumnos —añadió la señora Sandoz, abriendo la puerta de una pequeña aula.
Dentro, un grupo de alumnos, de unos seis años de edad, estaba sentado alrededor de una mesita, con una maestra guapa y joven.
Los Hollister se dieron cuenta de que también la maestra era ciega. Al oírles entrar, la joven se puso en pie. Después de hechas las presentaciones, la maestra explicó que aquellos niños eran del interior de Puerto Rico y estaban aprendiendo a hablar inglés.
—¿Qué has aprendido hoy? —preguntó la maestra a una muchachita de piel morena, que se llamaba Ana.
La interrogada se puso en pie y, con voz muy clara, dijo:
—«I have a cat».
Al oír decir en su propio idioma «Yo tengo un gato», Holly contestó en seguida que ellos también tenían uno.
—Sí, sí. Nosotros también tenemos uno que se llama «Morro Blanco» y es negro.
—Y tiene cinco hijos —añadió Sue.
La maestra pidió a los Hollister que repitieran muy lentamente lo que acababan de decir. Así lo hicieron Sue y Holly, y los pequeños ciegos se echaron a reír.
—¡Nos han entendido! —exclamó Holly muy complacida.
Entonces, Ana, que era quien mejor hablaba inglés de su grupo, fue a su pupitre y sacó una pequeña lagartija.
—Mirad mi animalito —dijo.
—Oh. ¡Es igual que «Suerte»!
Cuando Sue vio la lagartija de Ana, los ojos se le llenaron de lágrimas.
—¡Yo quería ver otra vez a «Suerte»! —murmuró, mordiéndose los labios.
Pam estaba consolando a su hermanita cuando, de repente, fuera todo se oscureció.
—Se acerca una de nuestras famosas tormentas puertorriqueñas —comentó Maya.
—¡Y yo que me he dejado abiertas las ventanillas del coche…! —se lamentó su madre.
—Yo iré a cerrarlas, mamá —ofreció Carlos.
—Yo te ayudaré —se ofreció Pam.
—¡Muy bien! ¡Vamos!
Los dos corrieron a través de los terrenos del colegio, cuando ya empezaban a caer ruidosamente las primeras gotas.
Estaban muy cerca del coche cuando Pam agarró a Carlos por un brazo, exclamando:
—¡Mira!
—¡Eh! ¿Qué hacen ustedes ahí? —preguntó Carlos en español, viendo que Pam le señalaba a un hombre de poca estatura, que parecía estar hurgando en el motor del vehículo de los Villamil.
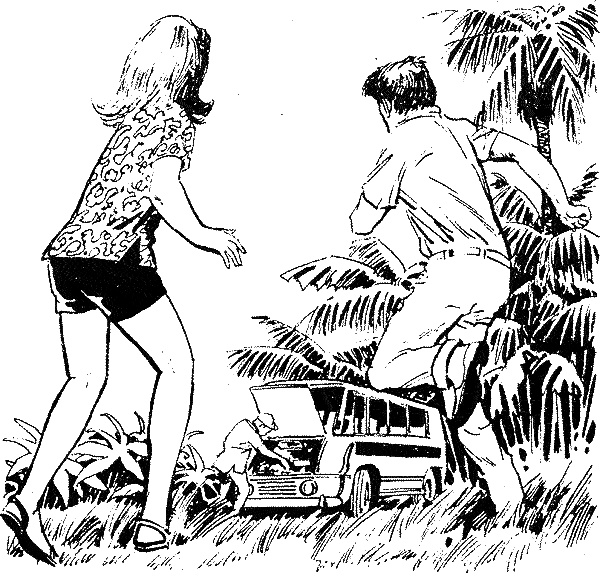
El hombre ni siquiera volvió la cabeza, sino que echó a correr como si le persiguiera el mismo diablo.
—Me gustaría saber quién era —murmuró Pam, cuando llegaban junto al vehículo—. Parecía Humberto.
Para entonces, los dos chicos estaban completamente chorreando. Pam cerró las ventanillas, mientras Carlos cerraba la tapa del motor. En seguida se metió en el coche para ayudar a Pam.
—¿Qué ha hecho ese hombre en el motor? —preguntó la niña.
Carlos dijo que no había encontrado ningún desperfecto visible y añadió:
—Esperaremos a que termine de llover. Entonces, mamá lo probará.
En pocos minutos, el aguacero terminó con la misma inesperada rapidez con que empezara. Desaparecieron las nubes y volvió a brillar el sol.
Carlos y Pam salieron del coche, con las ropas todavía empapadas.
—Ahí vienen los demás —dijo Pam.
En cuanto la niña explicó lo sucedido con el hombre misterioso, la señora Villamil se sentó al volante, introdujo la llave e intentó poner el motor en marcha.
—Ese hombre ha querido sabotearnos —opinó Pete—. Hay que revisar en seguida el motor.
Pete era muy aficionado a hacer reparaciones en los coches y más de una vez había ayudado a su padre a arreglar los desperfectos de su furgoneta. Salió del coche y levantó la tapa del motor. Después de inspeccionar el motor durante unos minutos, declaró:
—Ya he encontrado la avería.
—¿Qué es? —quiso saber Carlos.
—Hay un cable de la batería desconectado.
En cuanto conectó dicho cable, el motor se puso en marcha.
—¿Por qué se le habrá ocurrido a ese hombre jugarnos esta mala pasada? —preguntó la señora Villamil.
—Para retrasar nuestra llegada a casa —opinó Pete, que se sentía muy preocupado—. Temo que lo haya hecho Humberto, señora Villamil. Por favor, ¿quiere llevarnos a la Caleta del Lagarto lo antes posible?
La amiga de la señora Hollister hizo lo que el muchachito pedía, tomando el camino más corto hacia la casa. El tiempo volvía a ser tan caluroso que, cuando la señora Villamil detuvo el coche en el jardín de la casa, las ropas de Carlos y Pam estaban casi completamente secas.
—¡De prisa, Carlos! —apremió Pete, saltando del vehículo—. ¡Vamos a examinar la piedra ahora mismo!
Todos, menos Sue, corrieron al lugar en que dejaran la piedra.
Pero… ¡La piedra ya no estaba allí!
—¡Alguien nos la ha robado! —murmuró Pam, casi llorando.