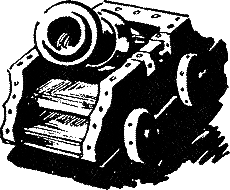
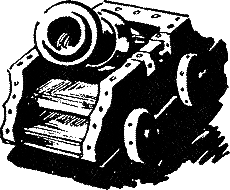
—¡Ayy! —gritó Sue, aterrada, al ver que su cesta ascensor iba a estrellarse contra el suelo.
Los demás se quedaron mirando, horrorizados. Sin embargo, Pete y Carlos se pusieron inmediatamente en movimiento. Precipitándose hacia el cesto, alargaron los brazos y lo asieron en el aire. Pero el fuerte impacto hizo caer al suelo a los dos chicos, sobre quienes rebotó Sue como una pelota.
La señora Hollister corrió hasta el grupo.
—¡Cielo santo! ¡Por qué poco! ¿Estáis todos bien?
Los tres se levantaron del suelo, diciendo que sí. Y Sue declaró, muy seria:
—Yo no me he «hacido» daño porque Pete y Carlos son unas almohaditas muy blandas.
Mientras los dos chicos se sacudían el polvo, sonriendo, la señora Villamil alabó la reacción de ambos, que habían sabido actuar con tanta rapidez. Carlos habló luego con los niños del balcón, aconsejándoles que no volvieran a llevar pasajeros en la cesta. Los tres de arriba prometieron no volver a hacerlo.
Después de caminar en zigzag a través de otras cuantas calles estrechas, los Hollister y los Villamil llegaron ante una gran verja de hierro. A un lado hacía guardia un soldado.
—Ésta es la entrada a Fort Brooke —hizo saber Carlos—. El viejo fuerte español, El Morro, está allí, en aquella punta de tierra.
Ricky saludó al centinela que correspondió marcialmente al saludo.
—Que paséis un buen rato explorando —les deseó el joven soldado, sonriente.
Una vez cruzada la verja, a la derecha, los Hollister quedaron asombrados al ver un amplio prado de hierba muy verde, que se extendía hasta un precipicio que daba al océano.
—¡Pero si es un campo de golf! —exclamó Pam.
Ondeaban pequeñas banderolas, sujetas a las cañas de bambú que marcaban los diversos agujeros. Hombres y mujeres, con pantalones cortos y camisas deportivas, se movían por el campo.
La señora Villamil sonrió y dijo:
—Donde en otro tiempo hubo balas de cañón, hay ahora pelotas de golf.
—Quiero ver balas de cañón —anunció entonces el pecoso, corriendo delante de los demás.
El camino estaba bordeado a la izquierda por edificios del ejército de los Estados Unidos, y pequeñas casitas donde habitaban los oficiales y sus familias.
Los niños siguieron a Ricky y pronto llegaron a la imponente y vieja fortaleza llamada El Morro. Sus macizos muros de piedra se levantaban por encima del oleaje.
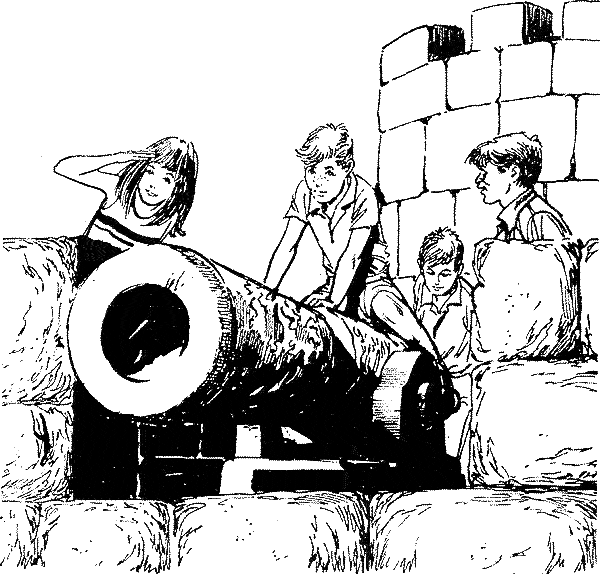
—¡Ya veo los cañones! —gritó Holly alegremente.
Los grandes cañones de hierro asomaban sus grandes bocas negras por las troneras, apuntando al mar.
—Más vale que no dispares, Ricky —dijo Carlos, a la vez que hacía un guiño a Pete—. Podrías herir a alguna ballena.
Ricky sonrió, pero Sue tomó muy en serio las palabras de Carlos.
—No, Ricky, no hagas daño a una pobrecita ballena.
Pete pasó un rato admirando la vieja edificación. ¡Qué gruesos eran los muros!
—¡Los antiguos españoles sabían construir bien! —comentó—. Ninguna bala de cañón podría traspasar esto.
—Ni nadie podía escalar estos muros —añadió Maya, señalando el parapeto que se proyectaba mar adentro, a buena distancia por encima de las aguas.
—Me gustaría saber a qué altura está del agua —dijo Ricky.
Y antes de que nadie pudiera detenerle, corrió hacia el paredón más exterior.
—¡Quieto ahí! —le ordenó la señora Hollister.
El pecoso no tenía la menor intención de echarse al agua, pero dio a los demás un buen sobresalto. Se detuvo a pocos centímetros del borde del precipicio y miró hacia abajo. Lejos, muy lejos, el agua formaba montañitas de espuma sobre los arrecifes de coral.
—¡No vuelvas a darnos un susto así! —dijo muy enfadada la señora Hollister.
Ricky prometió muy formalmente no volver a hacerlo.
—Si queréis observar otra perspectiva distinta del fuerte, id allí, a la vieja torre del centinela —sugirió la señora Villamil.
Y señaló una estructura circular, con un tejado redondo, de piedra, que, sobresaliendo en un ángulo del fuerte, se asomaba al mar.
Pete y Pam fueron los primeros en llegar allí. De repente, se dieron cuenta de que dos hombres que se encontraban dentro hablaban a grandes voces, no habiéndose percatado, al parecer, de la presencia de los Hollister, que no pudieron evitar el escuchar su conversación.
—¡No podemos buscar aquí! —decía uno de ellos, muy indignado—. Los soldados no nos lo permitirían.
—Además, no creo que la piedra esté en el fuerte —replicó el otro hombre, que tenía un fuerte acento español.
—¡Pero si hemos buscado por todos los rincones, desde aquí a la Caleta del Lagarto! Tiene que estar en alguna parte.
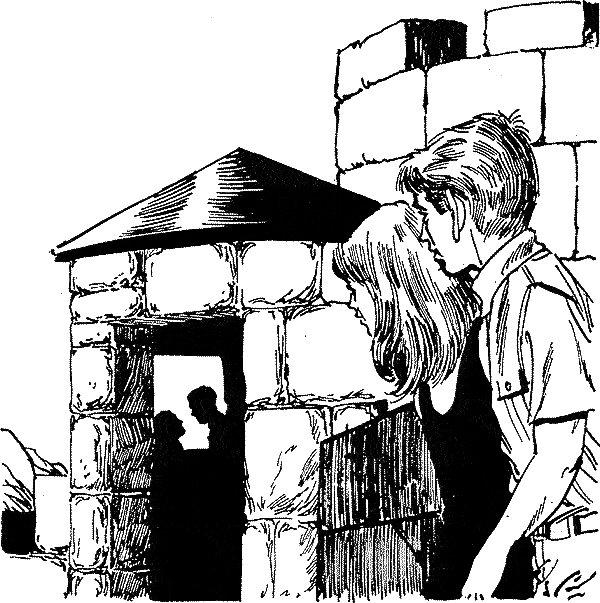
Al oír mencionar la Caleta del Lagarto, Pete se volvió e hizo señas a los demás niños para que se aproximasen en silencio. Así lo hicieron todos. Pam cuchicheó con su hermano:
—¿A qué piedra crees que se refieren?
—¡Chist! —siseó Pete, que no quería perderse ni una sílaba de lo que decían los hombres.
—Estoy cansado de buscar ese tesoro —confesó el puertorriqueño.
—Será mejor que lo dejemos, por ahora.
—Pero si no tenemos dinero —opuso su interlocutor.
—Ya nos las arreglaremos. Volvamos a la Caleta del Lagarto y empecemos otra vez la búsqueda.
—Está bien —accedió el nativo, remoloneando. Acto seguido, salió de la caseta del centinela.
Se trataba de un hombre bajo, medio calvo, con el poco cabello que le quedaba de color negro. Sus ojos, negros también, se clavaron amenazadores en los niños.
—¡Eh, Stilts! ¡Estos mocosos nos estaban espiando! —gritó a su compañero.
El otro hombre salió. Era alto, delgado, de piernas muy largas. Se notaba lo muy huesudos que eran sus hombros a través del cuello de la camisa desabrochado, y su cabeza pequeña le proporcionaba un extraño aspecto de búho.
—Ya te dije que había que andarse con ojo —reprendió a su amigo. Y luego se volvió a Pete para preguntarle—: ¿Sabéis oído lo que decíamos?
—Sólo unas cuantas palabras —contestó sinceramente el mayor de los Hollister.
Los dos hombres se miraron tranquilizados, y el más bajo dijo algo en español.
—Está bien, Humberto —replicó el hombre alto.
Cuando los dos hombres se alejaron de prisa por el patio empedrado del fuerte, Pete se fijó en que el hombre bajo cojeaba ligeramente. Una vez los dos hombres estuvieron lejos, Pete relató rápidamente la misteriosa conversación que los demás no habían escuchado.
—¿Podría ser nuestra piedra la que ellos buscan? —preguntó Carlos—. Es tan rara…
—Es posible —admitió Pete—. Debemos volver en seguida y esconderla. Puede ser muy importante.
La señora Hollister y la señora Villamil, que paseaban tranquilamente, llegaron a donde los niños se encontraban, comentando la aparición de los dos antipáticos desconocidos. Las dos quedaron muy sorprendidas al enterarse de lo sucedido.
—Pete tiene razón —opinó la señora Hollister—. Será mejor que volvamos.
De regreso por el camino que atravesaba Fort Brooke, los niños iban con los ojos bien abiertos, por si descubrían a los dos hombres misteriosos. Pero no les vieron por parte alguna.
—Espero que no volvamos a verlos nunca —murmuró Pam, sintiendo un escalofrío—. Me ponen la carne de gallina.
Después de pasar por un bello jardín tropical, los niños abandonaron Fort Brooke por una salida diferente. Pete se fijó en dos muchachos, de unos doce años, que estaban sentados en el bordillo, cerca de la verja. Uno de ellos lloraba.
—Creo que son ciegos —cuchicheó Maya.
—¿Son puertorriqueños? —siseó Pete.
Carlos asintió. Luego, se dirigió en español a los dos ciegos. Después de hablar con ellos unos momentos, Carlos dijo que aquellos muchachos se llamaban Manuel y Desi. Venían de la escuela para ciegos que había en Santurce.
—A Manuel acaban de robarle su guitarra —siguió diciendo Carlos—. Por eso llora.
Carlos siguió traduciendo lo que Manuel le decía. El instrumento tenía para él un significado especial, porque lo había heredado de su abuelo.
—¡Qué pena haber perdido algo que se aprecia tanto! —dijo la señora Hollister, compasiva.
—Nosotros procuraremos encontrar tu guitarra —se ofreció Holly, y el muchacho ciego se esforzó por sonreír.
—Muchas gracias —dijo—. Yo también sé hablar inglés.
—¿Cuánto tiempo hace que te han robado la guitarra? —preguntó Pete, que no sabía dónde convendría buscar primero.
Manuel dijo que alguien se la había llevado hacía unos cinco minutos. La había dejado en la hierba, mientras iba a beber a una fuerte cercana. Cuando volvió, la guitarra ya no estaba.
—He oído que pasaban por aquí dos hombres —explicó Desi en inglés—, mientras estaba esperando a Manuel. Alguno de ellos pudo llevarse la guitarra.
—Entonces el ladrón no puede estar muy lejos —razonó Pam—. A lo mejor es uno de esos dos hombres que se llaman Stilts y Humberto. Decían que necesitaban dinero. ¡Puede que hayan robado la guitarra para venderla!
—¿Podemos adelantarnos y buscarles, mamá? —preguntó Pete.
—Sí, pero tened mucho cuidado.
—Iremos con vosotros —dijeron Carlos y Maya, cuando los Hollister se alejaban.
Sue se quedó con su madre. Los otros seis marcharon rápidamente en dirección a la parte vieja de la ciudad.
—Esto es muy emocionante —dijo Maya, mientras corrían—. Nosotros nunca hemos hecho de detectives antes.
—Decidnos qué tenemos que hacer —pidió Carlos.
Pete contestó que lo más importante y primordial era preguntar a cuantos viesen a su paso. Así fueron haciéndolo; los Hollister hablando en inglés y sus amigos, en español. Nadie había visto a un hombre con una guitarra. Al cabo de un rato, Carlos preguntó a un niño, descalzo, que jugaba en el bordillo.
El niño se explicó, muy nervioso, en español, y Carlos tradujo lo que decía:
—Él ha visto a un hombre con una guitarra. Le acompañaba otro hombre. Se fueron calle abajo, por esta parte.
Corriendo en apretado grupo, los seis niños dieron la vuelta a una esquina.
—¡Allí lo veo! —gritó Pam, unos minutos más tarde.
Avanzando a buen paso, entre los peatones, todos pudieron ver a un hombre alto. Llevaba una guitarra en la mano.
—¿Es Stilts? —preguntó Pete, apresurando todavía más el paso.
—No puedo estar segura —confesó Pam, sin aliento.
Al oír los nerviosos gritos de los niños, el fugitivo aceleró el paso. Pero no volvió la cabeza para mirar.
—¡Deténganle! ¡Detengan al ladrón! —gritó Carlos, cuando se iban aproximando al hombre.
Un hombre se lanzó hacia la figura que huía, pero el ladrón se hizo a un lado y consiguió esquivarlo, desapareciendo en la próxima esquina. Cuando los niños llegaron a aquella esquina, un vendedor de frutas, que empujaba su carrito por la estrecha calzada, les bloqueó el paso.
—¡Cuidado, Pete! —gritó Holly, al ver que su hermano, que iba en cabeza, podía tropezar.
A pesar de la advertencia, Pete iba tan de prisa que no pudo detenerse a tiempo. Chocó de lleno con el carrito y lo volcó.