

—¡Debemos ayudar a esos hombres! —decidió Pam, mientras tanto ella como los otros niños observaban a los dos hombres que se habían subido a lo alto del helicóptero que había caído al agua.
—¿Por qué no nadan hasta la orilla? —preguntó Ricky—. No están muy lejos.
—Probablemente están heridos —contestó Pete—. Vamos, Carlos, nadaremos hasta ellos, a ver qué se puede hacer.
—¡Esperad! —gritó Pam—. Allí veo una barca.
Señaló a un montículo de arena a unos quince metros de donde se encontraban: colocada boca abajo, había una barca de remos con un motor inutilizado.
Los niños corrieron hacia la embarcación, que tenía cabida suficiente para cinco personas. Los tres chicos dieron la vuelta a la embarcación. Por fortuna, los remos estaban debajo.
—¡Tenemos que darnos prisa! —apremió Holly.
Con la ayuda de todos, la embarcación fue empujada por la arena hasta el agua.
—Las chicas podéis quedaros aquí —dijo Pete—. Carlos, Ricky y yo remaremos.
—Bueno —asintió Maya—. Entre tanto, yo iré a buscar a papá.
Acompañados por los gritos de aliento de las niñas, los chicos llevaban la barca mar adentro, hasta que consideraron oportuno saltar dentro.
Ricky se colocó al timón, mientras Pete y Carlos empuñaban un remo cada uno. Con movimientos precisos, fueron aproximándose al helicóptero.
—¿Cómo no se habrá hundido ya? —preguntó Ricky a Carlos, mientras se acercaban al aparato.
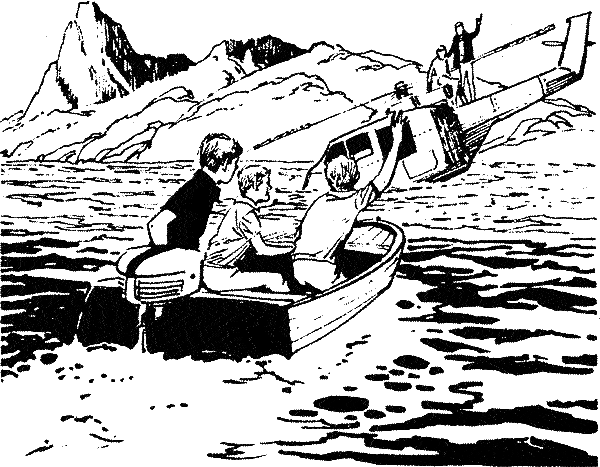
—Seguramente se han posado en un banco de arena.
—Pero las olas harán pedazos el aparato si no se saca de ahí pronto —opinó Pete, preocupado.
Ahora, los muchachos pudieron ver por qué los hombres no habían nadado hasta la orilla. Uno de ellos tenía un gran corte en la frente, y el otro se apretaba un brazo herido.
—¡Les salvaremos en un momento! —ofreció Pete, mientras Carlos y él maniobraban para llevar la barca hasta el helicóptero.
Pero aquella operación se hacía complicada. Por fin, Ricky, alargando los brazos, se sujetó a un extremo de la cabina.
—Magnífico, muchachos —dijo uno de los hombres, mientras su compañero y él pasaban, no sin dificultad, a la barca de remos.
Mientras los chicos remaban hacia la orilla, uno de los hombres, un puertorriqueño delgado y de rostro tostado, se presentó como el señor Sifre. Dijo que temía haberse fracturado el brazo.
—Y yo soy Ken Jones, piloto norteamericano —añadió el otro—. ¿Todos vosotros vivís aquí?
Pete explicó en seguida quiénes eran, de dónde procedían y añadió que la hermana de Carlos había ido a buscar a su padre, que era médico.
El señor Sifre se alegró con aquella noticia. A continuación, contó a los chicos que él dirigía plantaciones de piñas en Manati y en la isla Vieques, en la costa oriental.
—Sí —asintió Carlos—. Mi padre ha hablado de ellas, a veces.
—Ken me transportaba desde San Juan a Vieques, cuando el motor se encalló —declaró el señor Sifre.
—Nos ha alcanzado una enorme ola, y todavía estoy mareado —se lamentó Jones.
Sacó una mano por la borda y tomó en la palma un poco agua salada para lavarse la herida…
En cuanto la barca tocó tierra, Ricky saltó a la arena y sujetó la pequeña embarcación, mientras Pete y Carlos ayudaban a los dos hombres a caminar hasta la playa.
El doctor Villamil y el señor Hollister habían acudido presurosamente a la playa, con Maya, y esperaban la llegada de la barca. Sin pérdida de tiempo, examinaron a los dos accidentados, y el médico anunció que el señor Sifre sufría un fuerte hematoma en el brazo, pero no parecía existir rotura. En cuanto al piloto, sería preciso darle varios puntos de sutura en la herida de la frente.
—Vengan a casa y les atenderé en mi consultorio —dijo.
—¿Y serán ustedes tan amables de informar a las autoridades del accidente? —pidió el piloto—. Soliciten una motora, que remolque a tierra el helicóptero.
—Yo me encargaré de eso —se ofreció el señor Hollister.
Mientras los niños llevaban la barca salvadora al lugar donde la encontraron, los dos accidentados se dirigieron al consultorio del doctor Villamil. Salieron de allí veinte minutos más tarde. El señor Sifre llevaba el brazo en cabestrillo, y Ken Jones apareció con la frente vendada.
—Espero tener la oportunidad de poder hacer algo por vosotros alguna vez, muchachos —ofreció el señor Sifre, sonriendo—. ¿Tal vez os gustaría visitar una de mis plantaciones de piñas…?
—¡Sí, mucho! —exclamó Pam, recordando las riquísimas piñas que les enviaran a Shoreham.
—Pues procedían de mi plantación de Manati. Recuerdo muy bien ese pedido —contestó risueño el señor Sifre.
En aquel momento, Carlos anunció que una motora oficial se había aproximado al helicóptero. En seguida, niños y mayores corrieron a la playa para presenciar la operación de rescate. Ataron varias cuerdas al helicóptero y, a los pocos minutos, la potente motora sacaba al aparato accidentado del banco de arena.
—La cabina es hermética, de modo que esa parte no habrá sufrido daños —comentó el piloto.
Por fin el helicóptero se encontró a salvo, en la arena, y no tardaron en presentarse unos mecánicos, en una camioneta. En seguida se pusieron a la tarea de reparar el motor.
Ricky y Holly se habían aproximado mucho a los hombres que estaban trabajando. Uno de ellos, un sonriente y joven puertorriqueño, llamado José, le dijo:
—¿Os gustaría ser mis ayudantes?
—¡Sí! ¡Claro! —contestó al momento la traviesa Holly.
—¡Y a mí también! —añadió Ricky.
—Muy bien —dijo el hombre, señalando una caja de herramientas que tenía cerca—. Pues haced el favor de traerme un destornillador para la mano izquierda.
Los dos pequeños abrieron la caja de metal, pintada de verde, y buscaron entre las herramientas. Había dos destornilladores.
—¿Cuál es de la mano izquierda? —cuchicheó Holly.
Ricky miró atentamente las dos herramientas. Eran idénticas.
—Oye, Holly, ¿tú crees que ese hombre quiere burlarse de nosotros?
—A mí me parece que sí —contestó Holly—. Pero tengo una idea…
Tomó un destornillador en cada mano y se acercó al joven.
—¿Habéis encontrado el de la mano izquierda? —preguntó José.
Holly alargó sus manos.
—El que tengo en la mano izquierda es el de la mano izquierda —contestó con una risita en sus labios.
Y todo el mundo prorrumpió en carcajadas.
—Esta vez han embromado al bromista, José —dijo otro de los operarios—. Sois unos niños muy listos.
Un momento después, uno de los hombres salía de la cabina del helicóptero y probaba las aspas del rotor, que giraron perfectamente.
—¡Todo listo de nuevo! ¿Preparado, señor Sifre? —preguntó Ken.
—Sí.
El señor Sifre dio las gracias al doctor Villamil, al señor Hollister y a los niños por su ayuda.
—No olviden pasar a visitarme alguna vez —dijo, antes de entrar en la cabina.
—¡Iremos! —contestaron todos a coro.
Mientras los niños les seguían diciendo adiós con la mano, el helicóptero despegó de la playa y se encaminó al océano, camino de la isla Vieques.
—¡Qué día tan «mocionante»! —dijo Sue, viendo marchar a los mecánicos.
Los niños deseaban volver a examinar la piedra misteriosa, pero en ese momento llegó la señora Villamil, diciendo que la comida estaba preparada.
—Podemos examinar otra vez la piedra después de comer —propuso Carlos—. Nadie nos molestará.
Pero, concluida la comida, la señora Villamil anunció que había planeado llevar a la señora Hollister y los niños a visitar San Juan. El señor Hollister podía jugar al golf con el doctor Villamil, que tenía aquella tarde libre.
Los niños se miraron unos a otros. Tendrían que dejar para otro momento su investigación.
—Creo que os gustará ver el antiguo barrio español, con sus calles estrechas y sus tiendecitas —opinó la señora Villamil.
Pronto, la furgoneta se encontró avanzando por un amplio paseo, bordeado de blancos y lindos hotelitos particulares. Pero en seguida aquellos modernos edificios quedaron atrás, para dar paso a las viejas edificaciones españolas. La señora Villamil aparcó el vehículo en el centro del barrio antiguo de San Juan.
—¡Qué estatua tan preciosa! —gritó Holly, señalando una gran figura de bronce, cuya cara le pareció conocida a la niña.
Ricky anunció al instante:
—¡Yo sé quién es! ¡Cristóbal Colón!
—Ésta es la «Columbus Square», o Plaza de Colón, en castellano —explicó Maya.
Pasearon un rato por la plaza, y los pequeños Hollister se mostraron muy asombrados de que las tiendas estuvieran completamente abiertas en la fachada, es decir que no tuvieran puertas, ni cosa alguna que cubriera la entrada. Nunca habían visto una cosa así. Luego, la señora Villamil propuso ir a visitar el histórico fuerte llamado El Morro.
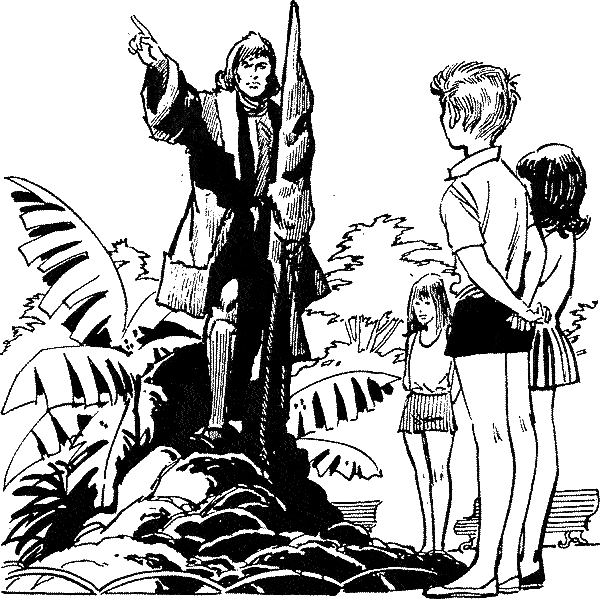
—No está lejos —dijo, conduciendo a sus amigos por una calle empedrada.
Las aceras eran allí tan estrechas, que dos personas difícilmente podían pasar por ellas a un tiempo, sin chocar.
—Estas calles las harían para gentes muy flacuchas —opinó Holly, observadora.
En las aceras jugaban niños pequeños, que miraban a los Hollister tímidamente, y se comunicaban impresiones en español, incomprensible para los visitantes.
La señora Villamil dio la vuelta en una esquina y empezó a ascender por una calle, en cuesta, todavía más estrecha que las anteriores. Recorridos unos metros, vieron a un vendedor, detenido junto a su carro de verduras. Llamaba a alguna persona del piso alto de una casita. Inmediatamente, alguien se asomó al balcón de la casa.
Eran dos niñitas, de unos cinco años, que hablaron rápidamente en español al hombre de abajo.
—Su madre desea comprar yuca —tradujo Carlos para los Hollister.
—¿Qué es eso? —preguntó Pete.
Maya explicó que la yuca era algo parecido al boniato, pero de sabor más delicado.
En ese momento, Sue exclamó, muy sorprendida:
—¡Mirad! ¡Mirad!
Las dos niñas nativas estaban haciendo descender una cesta de buen tamaño, sujeta por las asas a una cuerda. El vendedor sonrió cuando la cesta llegó a su alcance. Sacó unas monedas de la cesta, colocó en ésta varias yucas, y luego las pequeñas izaron el cesto con su contenido.
—¡Qué manera más curiosa de hacer compras! —comentó Pam, muy asombrada—. Tendremos que probarlo en Shoreham.
—Me gustaría que bajasen otra vez la cesta —dijo Holly.
Carlos se apresuró a gritar algo en español. Un momento después volvía a descender la cesta, al mismo tiempo que las dos niñitas puertorriqueñas reían, divertidas. Dentro del singular ascensor viajaba ahora una muñequita, vestida con falda y blusa de vivo color rojo.
—Quieren que veáis su juguete —explicó Maya.
—¡Qué preciosa labor de costura! —admiró la señora Hollister, al examinar los vestidos de la muñeca, una vez que los pequeños la hubieron contemplado—. Debería comprar una así para Sue.
La señora Villamil dijo a su amiga que las niñas de San Juan cosían muy bien y que uno de sus entretenimientos era hacer muñecas. Pam fue la última en admirar la muñeca. Después de contemplarla largamente, iba a devolverla al cesto cuando Pete dijo:
—Espera un momento.
El muchachito metió una mano en el bolsillo y extrajo una barra de caramelo de almendra, que había comprado en el aeropuerto de Nueva York. Lo colocó en la cesta, con la muñeca, e indicó a las niñas que podían subirla.
Cuando vieron el obsequio, las dos pequeñas asomaron la cabeza por el balcón, al tiempo que decían, en español:
—¡Gracias! ¡Gracias!
—¿Quieren decir «thank you»? —preguntó Ricky a Carlos.
—Sí. Estás aprendiendo muy de prisa.
—Adiós, adiós —dijo Holly, mientras las dos pequeñas de arriba se repartían el dulce.
Los Hollister y sus amigos siguieron subiendo la cuesta y luego giraron a la izquierda.
—El fuerte está ahí en frente —señaló la señora Villamil—. El Morro forma ahora parte de Fort Brooke, un puesto del ejército de los Estados Unidos.
Pasaban ante una iglesia de paredes encaladas, cuando la señora Hollister preguntó mirando a su alrededor:
—¿Dónde está Sue?
Todos se miraron y buscaron en torno suyo. La pequeña no estaba por parte alguna.
—¡Dios mío! —se lamentó la madre de los Hollister—. ¿Dónde creéis que puede haber ido?
—Tengo una idea —dijo Pam. Y haciendo señas a los demás, llamó—: Venid, os diré dónde está.
Pam retrocedió por donde llegaran, dio la vuelta en la esquina y miró cuesta abajo. En mitad de la callejuela se había reunido un grupo, delante del balcón desde el cual las dos niñitas habían bajado el cesto.
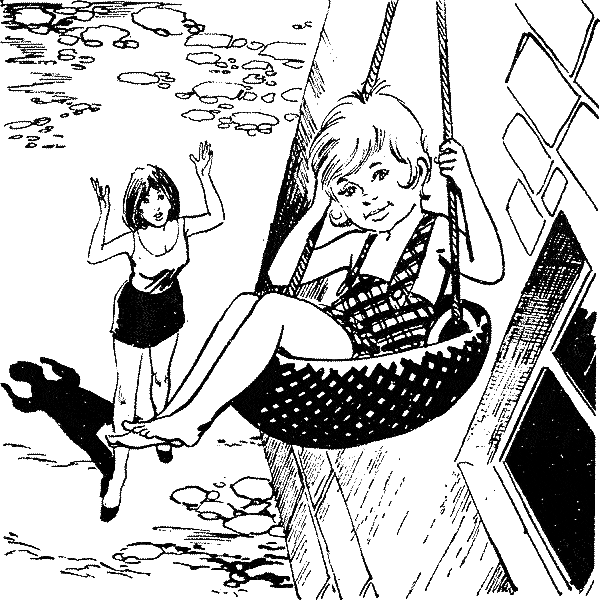
—Si conozco bien a Sue… —murmuró Pam.
Echó a correr calle abajo, y fue la primera en llegar al lugar. Su hermanita estaba diciendo:
—¡Gracias, gracias! Tirad con fuerza.
Las dos niñas de arriba, ayudadas por un hermano mayor, tiraban de la cesta.
Y dentro de la cesta… ¡Iba muy contenta la pequeña Sue!
—¡Baja, haz el favor! —ordenó la señora Hollister, mientras los otros se ocupaban de la operación izado.
De repente, la cuerda se deslizó de las manos de los niños del balcón. ¡Sue y el cesto se precipitaron sobre la acera!