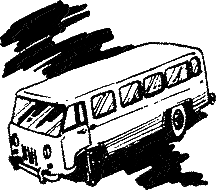
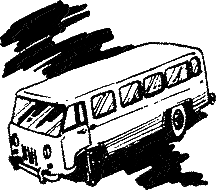
El gran aparato describió un giro, tocó tierra suavemente y luego se deslizó por la pista, para detenerse por último ante el blanco y amplio edificio del aeropuerto.
Cargados con sus abrigos de invierno, los niños bajaron del avión. Mientras descendía la pasarela, Pete exclamó:
—¡Ya veo a Carlos y a Maya!
Los dos hermanos se encontraban junto a su madre, en la puerta principal. Los tres saludaron con la mano a los Hollister y corrieron a su encuentro.
—¡Hola!
—¡Hola!
—¡Bien venidos a San Juan!
—¿Habéis tenido un buen viaje?
Cuando llegaban junto a la señora Villamil, Sue levantó la cabecita para explicar, muy seria:
—He dormido todo el invierno, hasta el verano… Como los osos…
La señora Villamil se echó a reír.
—Ven, que te daré un abrazo de oso.
—Es estupendo estar aquí —dijo Pam, aspirando el aire perfumado que se respiraba.
—Hemos traído a «Suerte» —informó Holly, abriendo la cajita de la lagartija. El animalito levantó la cabeza, miró en torno suyo y parpadeó—. Ya estás otra vez en tu casa, bonita.
El pequeño reptil pareció querer corresponder a los mimos de la niña, pues subió por el brazo de Holly y le rozó el cuello con el hociquito.
Maya, echándose a reír, comentó:
—No sé qué es lo que más le gusta, si Puerto Rico o Holly.
Pronto, las dos familias estuvieron instaladas en el vehículo de los Villamil, una espaciosa furgoneta, de colores azul y crema. Bellísimas flores, de muy variados colores aparecían por todas partes, mientras avanzaban por las calles tranquilas, salpicadas de bungalows blancos y rosados.
—¡Qué diferente es todo esto de donde vivimos nosotros! —se sorprendió Pam.
Vio un letrero y preguntó a Maya qué quería decir. La niña puertorriqueña le explicó que «calle» era el equivalente a «Street», en inglés; aquélla era la calle María. Las calles muy amplias se llamaban «avenidas», es decir «avenue», en inglés.
Minutos más tarde, la señora Villamil conducía el vehículo por la orilla del océano y pronto llegaron a una especie de pequeña península, llena de pinos y bambúes. Internándose en aquella zona, se encontraron ante un largo camino particular, al final del cual se levantaba una linda casa de cemento, de una sola planta. Estaba pintada de un color rosa que contrastaba notablemente con el verde de los árboles que la rodeaban. Al fondo se veía el océano.
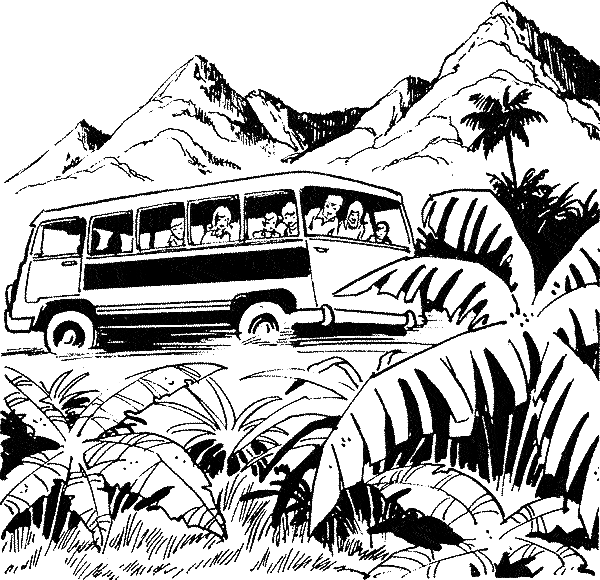
—Bien venidos a la «Caleta del Lagarto» —dijo la señora Villamil, bajando del coche, para ayudar a descender a los demás.
—¡Oh, mirad las lagartijitas! —exclamó Holly, mirando al suelo, por donde corrían minúsculos reptiles iguales a «Suerte».
Holly abrió la cajita de cartón y miró a «Suerte».
—¿Quieres estar libre? —preguntó.
—¡Espera! —advirtió Sue—. Tenemos que poner a «Suerte» un «vistido» bonito para «distingirla» de las otras.
Los Villamil sonrieron al ver a la pequeñita buscar en su bolsillo hasta que sacó una tirita de terciopelo azul que había sido un lazo en el pelo de su muñeca. Sue ató la cinta a la cola de la lagartija, mientras Holly sujetaba al animalito.
—Ahora, vete a jugar con tus primas —invitó Holly, dejando al animalito en el suelo.
Al principio, la lagartija no se movió. Ricky, le gritó:
—¡Vamos! ¡Vete!
La lagartija frotó su morro contra el de otros animalitos de su especie y luego desapareció entre unos cactos.
—Bueno… No me gusta que «Suerte» se marche, pero creo que ahora es más feliz —murmuró Holly.
En este momento, llegó en un coche un señor de agradable apariencia, vestido de blanco. Cuando salió del automóvil, la señora Villamil le tomó de la mano y, llena de satisfacción, dijo a los Hollister:
—Tengo el gusto de presentaros al doctor Villamil, mi marido.
El doctor tenía el pelo negro y ondulado, un bien cuidado bigote y ojos oscuros y brillantes. Mientras saludaba con una inclinación a la señora Hollister y estrechaba la mano de su marido, el doctor Villamil dijo:
—Nos complace de verdad recibir su visita. —Y sonriendo a los niños, añadió—: Espero que os divirtáis mucho. Ahora, probablemente, estáis tan hambrientos como lo estoy yo. Un paciente me llamó temprano y no he tenido tiempo de comer nada.
Mientras esperaban el desayuno, los niños fueron a contemplar el océano.
—¡Qué bonito! —exclamó Pam, mirando las aguas.
¡Nunca habían visto antes los Hollister algo tan hermoso! A lo lejos, el agua tenía tonos verde esmeralda, pero más cerca, junto a la playa, el color del agua era de un azul celeste.
—¿Qué es o qué hace que cambie el color? —preguntó Ricky.
Carlos explicó que, cerca de la orilla, había arrecifes de coral bajo la superficie, y que esto era lo que daba a las aguas un tono distinto.
A poca distancia, a la derecha, pudieron ver todos una gran roca de coral, contra la que se estrellaban las olas, levantando cascadas de espuma que se extendían en todas direcciones.
Los niños volvieron a la casa y Maya se encargó de mostrarles las habitaciones, que estaban construidas alrededor de un patio descubierto. En éste crecían esplendorosas plantas tropicales y una fuente central lanzaba sus aguas al estanque que la circundaba. Varios pececillos dorados nadaban con lentitud en el agua.
—Vosotros no tenéis que ir a pescar al océano —bromeó Ricky, mientras Maya les conducía a sus dormitorios.
La gran habitación que iban a compartir Pam, Holly y Sue estaba pintada de un suave tono verde mar, con muebles blancos y cortinas a rayas. En la habitación de Pete y Ricky, las paredes estaban decoradas con papel salpicado de barquitos de vela.
En aquel momento, se oyó sonar una campanilla.
—El desayuno está preparado —anunció Maya, conduciendo a sus amigos al patio.
Cerca de la fuente había preparada una gran mesa, y la señora Villamil fue asignando un sitio a cada invitado. En cada uno de los platos había media fruta, que los Hollister creyeron que era melón. Hundieron las cucharillas en el jugoso fruto y, al probarlo, encontraron que tenía un saborcillo dulce y delicado.
—¿Nunca habíais comido papayas? —preguntó el doctor Villamil. Y cuando los Hollister contestaron que no, añadió—: Tienen muchas vitaminas.
—Entonces, tendrás que comer muchas, Ricky —aconsejó Holly—. Así desaparecerán tus pecas.
Esta afirmación divirtió al doctor Villamil, quien dijo que nunca había oído decir tal cosa. Pero Holly replicó muy seria, que ella lo había oído decir cientos de veces.
Cuando terminaron los huevos con tocino, que les sirvió una guapa doncella puertorriqueña, Pete preguntó:
—¿Dónde está la misteriosa torre de roca de que me hablaste, Carlos?
—Cerca de aquí, en la playa. Te la enseñaré.
Una hora más tarde los niños se ponían sus trajes de baño y, bajo la vigilancia de las señoras Villamil y Hollister, fueron a jugar al agua. Carlos y Maya eran expertos en zambullirse entre las olas y nadaban con fuertes y seguras brazadas.
Pete y Pam se divirtieron con ellos en el agua más profunda, mientras Ricky, Holly y Sue se quedaban chapoteando en la orilla.
—Quiero quedarme aquí para siempre —declaró Sue, entusiasmada, saltando agarrada a Holly sobre las olas más pequeñas.
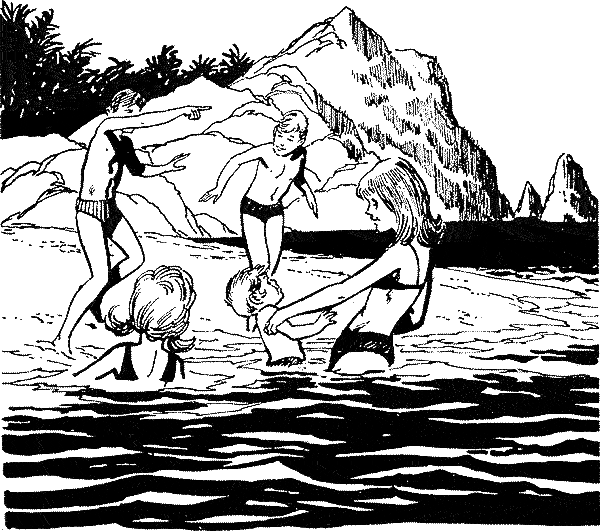
Cuando llevaban un buen rato nadando, Pete dijo:
—Me gustaría ir a ver ahora esa torre, Carlos.
—Muy bien.
El hijo mayor de los Villamil fue a decir a su madre a donde iban. Una vez conseguido el permiso, los siete niños echaron a andar por la orilla del agua, hundiendo las piernas hasta los tobillos en la blanda arena. Pronto llegaron ante una pila de rocas, de unos seis metros de altura y de aspecto muy extraño. La argamasa que uniera en otro tiempo las piedras se había ido desmoronando, formando abajo un montoncito que servía como escalón.
—¡Vamos! ¡Hay que mirar arriba! —propuso Pete, entusiasmado—. Puede que dentro encontremos un mensaje misterioso.
Los hermanos Villamil nunca habían pensado en tal posibilidad; por eso ahora se mostraron ansiosos por investigar. Ricky, emocionado con tantas novedades, explicó que los piratas dejaban con frecuencia mensajes en lugares misteriosos.
—Por aquí se habla de un tesoro enterrado. Éste sería un buen lugar.
Pete trepó a lo alto del montículo de rocas y allí se detuvo, para contemplar el bello panorama del inmenso océano. Al cabo de un rato empezó a examinar piedra por piedra, sin encontrar nada extraño. Cuando bajó, subió Pam a probar suerte. Pero, en el primer examen, tampoco ella descubrió nada.
—¡Ahora llegó mi turno! —gritó el pecoso.
Trepó a la parte alta del montón de rocas y empezó a buscar piedra por piedra. Allí arriba, la argamasa, aunque muy desgastada, seguía en su lugar. Sin embargo, en el borde había una piedra cuadrada que se movió ligeramente bajo la mano del chiquillo.
—¡Eh! ¡Esta piedra está suelta! —anunció—. Nos la podemos llevar para examinarla.
—Bueno —asintió Carlos, usando una palabra española.
Ricky movió a uno y otro lado la piedra y acabó pidiendo que le proporcionasen un palo. Pete encontró un trozo de tabla, trepó parte del camino a lo alto de la torre y entregó la tabla a su hermano, que la utilizó a modo de cuña.
—¡Ya se está moviendo la piedra! —anunció Ricky.
Todos se retiraron, excepto Sue. La pequeñita había estado corriendo por allí cerca, buscando piedrecillas, y no había oído la advertencia de su hermano.
—¡Cuidado! —gritó Ricky, cuando la piedra se desprendió.
¡La piedra caía directamente sobre Sue!
Maya, actuando rápidamente, tomó a Sue por un brazo y dio un tirón de ella. La piedra cayó a muy pocos centímetros de la pequeñita.
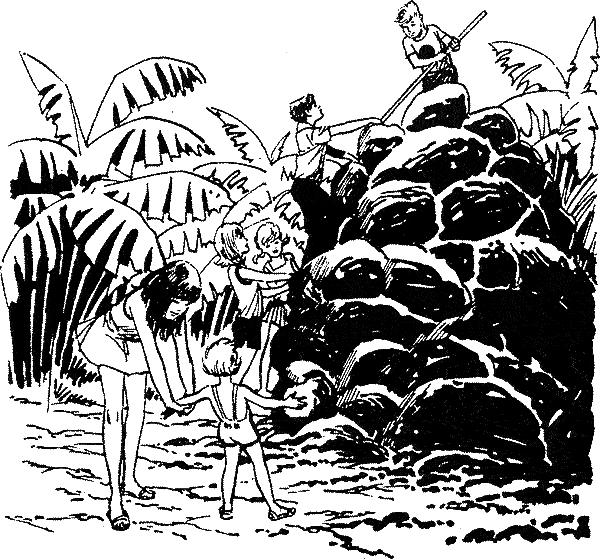
—¡Uff! —suspiró Pam, después de dar a Maya las gracias—. Por poco se convierte en una piedra de la mala suerte.
El gran trozo de piedra se había hundido varios centímetros en la arena. Los chicos la sacaron.
—Mirad. Tiene gracia —comentó Pete—. En esta piedra no hay argamasa.
A toda prisa trepó por la torre y examinó el lugar de donde Ricky había sacado la piedra. Tampoco había argamasa en las otras piedras entre las que había estado encajada la desprendida.
—¿Creéis que esa piedra había sido colocada así, para que fuera fácil sacarla? —preguntó Carlos, cuando Pete bajó de nuevo.
Pam opinó que sí.
—Entonces, hay un misterio en eso —dijo Maya, emocionada.
—Echemos un vistazo a esa piedra —propuso Pete.
Dándole vueltas y más vueltas, los niños la estuvieron examinando por las cuatro caras. Los bordes eran lisos. También la cara superior estaba muy pulida.
—Pero la cara inferior es áspera —observó Pam, pasando la mano sobre aquella parte.
Carlos la imitó.
—Sí —confirmó el chico—. Por aquí hay unos salientes —observó, añadiendo que podía tratarse de algo grabado allí intencionadamente.
Después de observar otra vez la piedra atentamente Pam dijo:
—Tienes razón. ¿Creéis que puede ser un mensaje secreto?
Los Villamil estudiaron atentamente la piedra. Por fin, Carlos murmuró:
—Parece que hay algo escrito en español, pero los bordes están tan desgastados que no puedo distinguir muchas de las letras.
—A lo mejor, papá puede ayudarnos —opinó Maya—. Él sabe mucho de…
Las palabras de Maya quedaron ahogadas por el zumbido de un aparato que volaba muy bajo, en el cielo.
Levantando la cabeza, todos vieron un helicóptero que volaba a muy poca distancia del agua. Los niños corrieron por la arena, llenos de curiosidad.
—¡Qué bajo vuela! —exclamó Ricky.
Los chicos podían ver con claridad a los dos hombres que iban en el aparato. Uno de ellos les saludó con la mano. De repente, se oyó un chisporroteo y las aspas del helicóptero empezaron a girar con más lentitud.
—¡El motor se ha detenido! —exclamó Pete.
Los niños miraron, fascinados, mientras el piloto luchaba por controlar el aparato.
—¡Está intentando conducirlo a la playa! —gritó Pete.
Pero el piloto no lo conseguía. ¡El helicóptero descendía directamente hacia las grandes olas, a casi cien metros de la arena!