

Cuando el yo-yo avanzaba rápidamente hacia el bonito reloj de la chimenea, Holly lanzó un grito. Con la rapidez de un relámpago, Carlos dio un salto y cazó el juguete con la mano izquierda.
—¡Qué gran parada! —aplaudió Pete, mientras los demás suspiraban, tranquilizados, porque el reloj era un recuerdo de familia, muy antiguo y valioso.
—¡Canastos! Debes de ser un estupendo jugador de béisbol, Carlos —dijo Ricky con admiración—. ¡Ha sido terrorífico!
—Sí… Juego mucho —admitió Carlos y añadió que en la isla casi todos eran muy aficionados al béisbol.
—Muchos chicos puertorriqueños son buenos jugadores —explicó Maya—. Y las chicas, también.
Poco después de terminar la fiesta y cuando ya los demás niños habían vuelto a su casa, Maya ayudó a Pam y a Holly a limpiar y ordenar la sala. Cuando terminaron, Maya oprimió cariñosamente la mano de Pam y dijo con un suspiro:
—¡Qué pena, pensar que tenemos que marcharnos mañana! ¡Lo he pasado tan bien aquí…!
—¿No podéis quedaros más tiempo? Me gustaría que os quedaseis.
Al oír estas palabras, la señora Villamil sonrió y dijo:
—Nos agradaría mucho, pero ya tenemos las reservas de avión. Además, estoy segura de que mi marido empieza a echarnos de menos.
—Yo querría que, por lo menos, Carlos y Maya se quedasen con nosotros. La semana que viene tendremos las vacaciones de invierno —explicó Ricky.
A la señora Villamil, al oír aquello, le brillaron los ojos.
—¿De verdad? Tu oferta me parece buena, pero eso me da una idea. ¿Y si los Hollister vinierais a San Juan a visitamos?
Hubo un momento de silencio absoluto, mientras los Hollister se miraban unos a otros.
—¡Zambomba! ¿Lo dice en serio? —dijo atropelladamente Pete, que se había quedado sin aliento por la sorpresa.
—Desde luego. Tenemos una casa grande. Hay sitio para todos vosotros.
—¡Olé! ¡Olé! —palmoteo Sue, saltando como una pelotita de goma—. ¿Cuándo nos vamos?
—¡Hurra! —gritó Ricky, tomando de las manos a Holly y empezando a saltar alegremente.
Se produjo tal confusión cuando todos empezaron a hablar al mismo tiempo que la señora Hollister y la señora Villamil se echaron a reír.
—Pero ¡qué oferta tan generosa, Grace! —dijo la señora Hollister—. De todos modos, te advierto que recibir en casa a una familia tan numerosa como la nuestra es una verdadera proeza.
—Para nosotros, será un placer hacerlo —repuso la señora Villamil.
—Claro que sí. ¿Por qué no venís? —terció Maya.
La señora Hollister no podía disimular lo mucho que le agradaba la idea y acabó preguntando:
—¿Qué te parece, John?
El marido sonrió, antes de contestar, pensativo:
—El trabajo ha disminuido bastante desde que pasó Navidad, y no volveremos a tener apuros hasta el mes próximo. De modo que podría ser un buen momento para tomamos unas vacaciones, Elaine.
Esta vez, Carlos y Maya se unieron a los gritos de alegría.
—Entonces, todo arreglado —dijo la señora Villamil, dando un fuerte abrazo a su amiga—. Tal vez podáis tomar el avión que sale el domingo por la noche de Nueva York.
—Lo intentaremos —replicó el señor Hollister.
—En tal caso, llegaréis a San Juan el lunes por la mañana temprano. Os esperaremos en el aeropuerto —prometió la señora Villamil.
Aquello era emocionante. Cuando se fueron a la cama les era imposible conciliar el sueño.
«Pero tengo que dormirme, si quiero despertarme para acompañar a nuestros amigos al aeropuerto» —pensó Pam, recordando que el avión para Nueva York saldría a las siete de la mañana.
A las seis de la mañana siguiente, mientras los chicos se vestían, Pete mencionó la torre de roca de los Villamil, en Puerto Rico.
—Tendríais que investigar —dijo.
—Lo haremos —prometió Carlos.
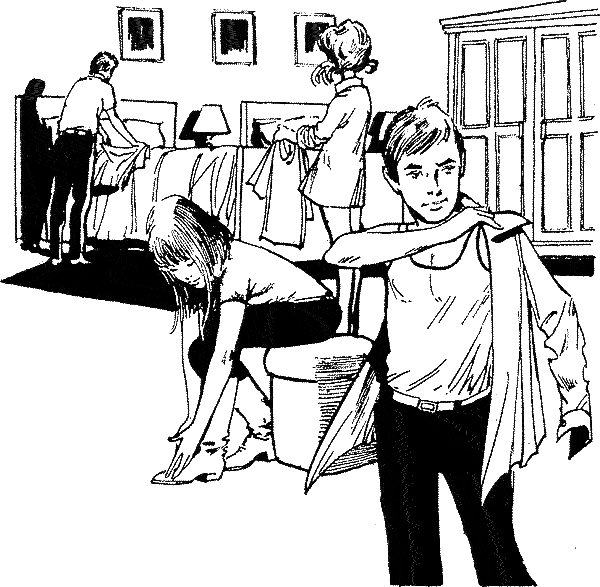
Terminado el desayuno y con todo el equipaje preparado, los Hollister llevaron a sus huéspedes al aeropuerto.
—¿Cómo es de grande Puerto Rico? —quiso saber Ricky.
—Es sólo una pequeña isla —dijo la señora Villamil—. Unas cien millas de anchura por cuarenta millas de norte a sur. Pero está llena de cosas muy interesantes.
La señora Villamil continuó hablando de las grandes extensiones dedicadas al cultivo de caña de azúcar, las plantaciones de piñas, las playas encantadoras, etc.
—Deberéis visitar la playa Luquillo —dijo Maya—. Es de… es de…
—¿De ensueño? —preguntó Pam, sonriendo.
—Ésa es la palabra adecuada —repuso Maya.
Con todas aquellas explicaciones, Puerto Rico empezaba a aparecer como una tierra de hadas y el entusiasmo de los Hollister aumentaba por momentos. Después de muchos y emocionados adioses, los Villamil subieron al avión, que los conduciría a su hermosa tierra.
—Imaginaos… El domingo nosotros haremos lo mismo que ellos hoy —comentó Holly, que no sabía cómo dominar su alegría.
La mañana del sábado la dedicaron a comprar algunas ropas de verano. La señora Hollister compró vestidos de playa para Sue, pantalones cortos y vistosas blusas para Pam y Holly. Pete y Ricky necesitaban pantalones frescos y camisas deportivas de alegre colorido, que fueron a comprar a una tienda de ropas para muchacho que se encontraba a pocas puertas de distancia del «Centro Comercial».
Les atendió un dependiente joven y simpático, con bigote negro. Cuando Pete y Ricky hubieron seleccionado las camisas veraniegas, el dependiente les preguntó:
—¿Vais a Florida a pasar las vacaciones de invierno?
—No —respondió Ricky—. Iremos a Puerto Rico.
Al oír aquello, el dependiente se le iluminó el rostro.
—¡Magnífico! ¡Una tierra preciosa! Tengo un tío que vive allí. Tal vez podrías pasar a saludarle en mi nombre…
—Con mucho gusto —dijo Pete—. ¿Cómo le encontraremos?
—Se llama Enrique Pino y dirige una tienda de artículos musicales en Santurce, muy cerca de San Juan —explicó el dependiente.
Sacó una tarjeta del bolsillo y escribió el nombre, explicando que la tienda de su tío se encontraba en la Avenida de Diego.
—Yo también me llamo Enrique Pino —añadió el joven—. Me pusieron el nombre de mi tío.
—Si vamos a Santurce, pasaremos por la tienda de su tío —prometió Pete, mientras el joven les empaquetaba las compras.
Al salir de la tienda, los Hollister vieron a Joey Brill junto a un montón de nieve, cerca del bordillo.
—Nos estaba espiando —cuchicheó Pete a Pam—. Me gustaría saber por qué.
El camorrista aguardó a que la señora Hollister se hubiera alejado con Sue y Holly, para aproximarse a los otros hermanos y decir:
—Espero que os divirtáis en vuestro viaje.
—Gracias, Joey —contestó Pam.
—No fue mi intención molestar a vuestros amigos —añadió el chico—. Y para demostrarlo, Will y yo queremos daros un regalo para ellos.
Los Hollister empezaron a sentirse un poco inquietos con tan extraño comportamiento. No era propio de Joey.
—¿Dónde está el regalo? —preguntó en seguida Ricky, que no veía paquete ninguno por allí.
—Venid al final de la calle. Lo tiene Will —contestó Joey, señalando la esquina siguiente—. Os esperaremos allí.
Los Hollister se mostraron indecisos; estaban seguros de que les iban a hacer objeto de alguna jugarreta. Al fin, Pete decidió:
—Iré a decirle a mi madre que no nos espere.
Mientras Joey se alejaba corriendo, Pete fue a decir a la señora Hollister que Pam, Ricky y él volverían a casa un poco después.
Entre tanto, Ricky había dicho a Pam:
—Iré a ver qué traman Joey y Will, no sea que nos hagan caer en alguna trampa.
—Está bien. Esperaré aquí —contestó la hermana.
Ricky dio la vuelta alrededor del edificio, pero a los pocos minutos, regresaba, sin aliento.
—Están arrimados a aquella casa, con una pila de bolas de nieve preparada —informó a sus hermanos mayores.
—¡Conque ése era el regalo…! —exclamó Pete, furioso—. ¡Una emboscada! Me gustaría enseñarles… —murmuró, apretando los puños.
—No tengamos más complicaciones —suplicó Pam—. Si volvemos a casa por otro camino, Joey y Will pueden esperamos hasta el verano y las bolas se les derretirán.
Pero Pete no estaba satisfecho con eso. Quería invertir los papeles. Tender él una emboscada a los otros.
—Esperad aquí un momento —pidió, echando a correr hacia la calle de donde acababa de llegar su hermano.
Por el camino se detuvo a recoger nieve suficiente para moldear dos bolas de buen tamaño.
Se aproximó cautelosamente al edificio tras el que se escondían Joey y Will. Los dos camorristas atisbaban hacia el otro lado de la calle, con una bola de nieve en cada mano, esperando la llegada de los Hollister.
Situado a espaldas de los camorristas, Pete se hallaba en posición ventajosa. Apuntando con precisión, lanzó las bolas de nieve una tras otra, apenas sin interrupción. La primera bola golpeó con fuerza en el brazo de Will. La segunda se estrelló en la gorra de Joey. Los dos amigos estaban tan sorprendidos que, por un momento, se quedaron con la boca abierta.
Pete retrocedió y se perdió de vista. Sin apenas poder contener la risa, volvió junto a sus hermanos y les dijo lo que había sucedido.
—Nunca podrán averiguar quién lo ha hecho.
—Pero, probablemente, lo sospecharán opinó Pam.
—Les está muy bien empleado a esos dos —declaró Ricky—. Muy bien hecho, Pete.
Cuando, un poco más tarde, toda la familia estaba reunida en casa, la señora Hollister dijo a sus hijos que lo primero que había que hacer era buscar acomodo a los animales. Dave Meade se había ofrecido para tener a «Zip» en su casa. Holly habló con los Hunter para que se encargase de «Morro Blanco» y sus gatitos.
—¿Y quién se quedará con «Suerte»? —inquirió Sue.
La señora Hollister y los niños hablaron durante unos momentos de aquel problema. Por fin, la madre propuso llevarse a «Suerte» a su tierra natal y dejarla allí.
—Estoy segura de que será más feliz entre sus compañeras —añadió—. Al menos, démosle una oportunidad.
A los niños les dolía desprenderse de la lagartija, pero ninguno quería que el animalito fuese desgraciado. Si «Suerte» se alejaba de ellos cuando la soltasen y no volvía, sabrían que era eso lo que el animalito prefería.
A la mañana siguiente, toda la familia fue a la iglesia. Cuando regresaron a casa, Tinker, el bondadoso anciano que trabajaba en el «Centro Comercial», les esperaba para llevar a la familia al aeropuerto en la furgoneta.
—Daos un baño por mí —dijo a los niños, sonriendo, cuando la familia le decía adiós—. ¡Y no os metáis en ningún conflicto, niños!
Todos rieron y prometieron portarse bien. Luego entraron en el edificio principal del aeropuerto.
Entregaron el equipaje, y luego la familia, muy emocionada, subió al avión con «Suerte».
Pam, Holly y Sue se instalaron, una al lado de otra, en los cómodos asientos. Frente a ellas, iban Pete, Ricky y la señora Hollister. El padre se sentó al otro lado del pasillo.
Unos minutos más tarde, rugían los motores y el avión se elevó a los cielos, camino de Nueva York. Sue cantaba sin cesar:
—¡Viva, viva, ya estamos volando! Nos vamos a Juan Rico. ¡Mirad cómo nos vamos!
Sus hermanos reían y miraban por las ventanillas hacia el suelo, hasta que el avión estuvo muy alto, por encima de las nubes. Al poco rato, la azafata les sirvió la comida: Chuletas de cordero, patatas a la crema, guisantes, helado y galletas.
—Me gusta la comida del cielo —declaró Holly, aprovechando hasta la última miga.
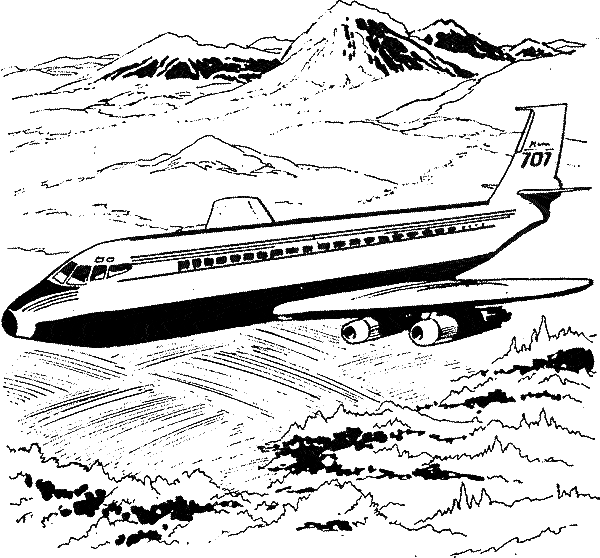
Cuando el gran aparato tomó tierra en Nueva York, el tiempo era frío y tormentoso. Aunque tenían dos horas de espera, los Hollister no salieron del aeropuerto. Por fin llegó la hora de tomar el avión para San Juan. Mientras subían las escalerillas, en el aeropuerto parpadearon luces rojas, verdes y amarillas.
—¡Qué bonito! —exclamó Pam, mientras se sentaba.
—¿Estaremos pronto en la tierra de las lagartijas? —preguntó Holly, que llevaba la cajita del animal en su regazo. Levantó la tapa y acarició a «Suerte» cariñosamente.
—Llegaremos por la mañana temprano —dijo la madre.
—Entonces, «Suerte» y yo nos vamos a dormir ya.
Holly tapó la cajita, echó hacia atrás el respaldo de su asiento y cerró los ojos.
Cuando la azafata hubo acomodado a todos los pasajeros, el gran avión despegó. Se apagaron algunas luces, se proporcionaron almohadas a los pasajeros y, al poco rato, todos los Hollister estaban profundamente dormidos.
El movimiento brusco del avión, al describir una amplia vuelta para tomar tierra, les despertó. Levantaron todos los respaldos de los asientos y miraron por las ventanillas. Estaba amaneciendo.
Abajo se extendía un espléndido aeropuerto, rodeado de cimbreantes palmeras. Luego aparecieron a la vista árboles con flores anaranjadas y no tardaron en hacerse visibles unos puntos movedizos. Eran las personas que se encontraban en el aeropuerto. Todos llevaban trajes de colores vistosos.
Sue no podía creer lo que estaba viendo.
—¡Mirad! ¡Es verano! —exclamó—. ¡Qué deprisa se ha ido el frío este año!