

—¡Joey! —llamó a gritos Pam, corriendo tras el chico por el helado patio de la escuela—. ¡No puedes quitarme a «Suerte»! ¡Devuélvemela!
El camorrista se volvió y alargó la caja a la niña. Pero cuando Pam fue a tomarla, Joey se apresuró a retirarla. Repitió aquella operación de sacar y ocultar la caja varias veces.
De repente, se abrió la puerta y Pete Hollister salió al patio corriendo. Desde la clase había oído gritar a su hermana y se apresuró a acudir en su ayuda. Pete corrió tras Joey y lo agarró por el cuello de la camisa.
—¡Glup! —fue todo lo que pudo decir Joey, parándose en seco.
—Dale la lagartija a Pam —ordenó Pete muy serio.
—Está bien, está bien… ¡Tómala! —masculló Joey.
Y lanzó la caja hacia Pam. La caja se volcó y la lagartija saltó fuera.
—¡Oooh! —exclamó Pam.
Pero, actuando con suma rapidez, tuvo la suerte de poder recibir al animalito en sus manos. Con «Suerte» muy apretada contra su vestido, para que conservara el calor, la niña corrió al interior del colegio.
Entre tanto, Pete se agachó, y recogió la caja vacía. Mientras estaba ocupado en ello, Joey se acercó por detrás y le dio un golpe en la espalda.
—¡Uuuf! —gruñó Pete, casi sin aliento.
—Eso es lo que has conseguido por meterte donde no te llaman. Te está bien empleado —dijo Joey con desprecio.
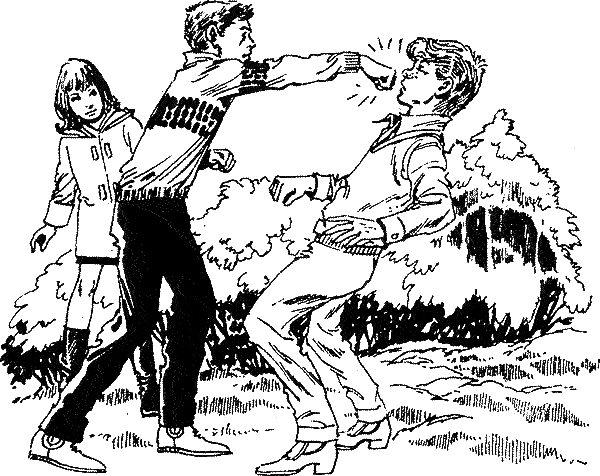
Pete estaba muy indignado. Dio media vuelta rápidamente y alcanzó con el puño a Joey en la nariz. El camorrista lanzó un grito, al mismo tiempo que giraba sobre sus talones, aturdido por el dolor, y luego echaba a correr hacia el interior del edificio. Pete le siguió de cerca. Encontró a Pam esperándole en el pasillo y le entregó la caja.
—Gracias, Pete —dijo Pam—. Has salvado la vida a la pobre «Suerte».
—La has salvado tú al traértela tan pronto del patio —replicó su hermano con una sonrisa.
Después de meter a toda prisa al animal en la caja, Pam corrió a su clase. Pete llegó al lado de Joey cuando el camorrista entraba en el aula. Los demás chicos rieron, burlones, al ver a Joey frotándose la nariz, roja como un pimiento.
—¡Me las pagarás! —susurró junto a Pete, cuando cada uno iba a ocupar su asiento.
Entre tanto, en la clase de Pam, todos los alumnos se habían reunido en torno a «Suerte». La señorita Nelson, la maestra, les explicó que la iguana del Caribe es muy pequeña, pero que en la América Central existía una variedad que, a veces, alcanzaba un metro ochenta centímetros de longitud.
—Es de un color gris verdoso, pálido. Algunas veces, con motas negras. En torno a la cola tiene unos grandes aros negros.
—Me alegro mucho de que la iguana de Pam sea pequeña —declaró una niña que se llamaba Helen Pierce.
La lagartija volvió a ser guardada en la caja y no causó molestias en la clase, en todo el día. Cuando sonó el timbre de salida, Pam se apresuró a tomar la caja con el animalito. Encontró a Pete en el patio y los dos fueron a reunirse con Ricky y Holly. Camino de casa, el hermano mayor contó a los otros lo que había ocurrido. Ricky, malhumorado, murmuró:
—¡A mí, Joey no me asusta!
Pam, sensatamente, aconsejó:
—De todos modos, conviene que tengamos cuidado.
Los Hollister buscaron con la vista a Joey y a su amigo, Will Wilson, que con frecuencia ayudaba al camorrista en sus trucos malintencionados. Pero no vieron a ninguno de los dos.
Al entrar en la carretera de Shoreham, Pam comentó:
—Estaba pensando si mamá sabrá ya quién nos ha enviado las piñas.
—Y a «Suerte» —añadió Holly.
Entraron todos apresuradamente en casa. La señora Hollister estaba en la cocina cortando dos piñas para el postre. Cuando Pete le preguntó sobre el remitente de los frutos, ella repuso:
—No. No he averiguado nada. Creo que tal vez llegue pronto una carta que nos lo aclare todo.
La madre ofreció a cada niño un trocito de las apetitosas piñas.
—¡Es fenomenal! —declaró el pelirrojo, relamiéndose, y avanzó muy decidido a tomar otro pedazo.
—No hay más hasta la hora del postre —dijo la señora Hollister.
En ese momento sonó el teléfono. Pete fue a contestar. Llamaba un empleado de la casa de transportes, para informar que acababa de encontrar una nota relativa al envío de fruta.
—¿Qué nombre ha dicho? —preguntó Pete, sin acabar de entenderlo.
El empleado deletreó un nombre que Pete fue anotando en un papel. Después de dar las gracias, el muchachito colgó.
—¿A que no sabéis una cosa? —dijo, volviendo junto a su familia—. La persona que nos ha enviado las piñas desde San Juan de Puerto Rico es la señora Villamil.
Todos los hermanos miraron a su madre.
—¿Sabe quién es esa señora? —preguntó Holly.
Después de quedar unos momentos pensativa, la señora Hollister declaró que no recordaba a nadie con tal nombre.
—Puede que la señora Villamil sea alguien a quien conociste hace mucho tiempo —opinó Pam—, y no sepas qué nombre tiene después de casada.
Ésta podía ser una buena explicación, admitió la señora Hollister. En cualquier caso, lo que debía hacer era escribir a aquella señora Villamil y preguntarle si, realmente, las piñas las enviaba para la familia Hollister.
Aquella noche, a la hora de cenar, mientras todos saboreaban la riquísima piña, sonó nuevamente el teléfono. Sue, qué era quien se encontraba más cerca del vestíbulo, se levantó en seguida de la silla.
Después de descolgar el aparato y gritar «¡Diga!», su carita adquirió una expresión de emoción y asombro. En seguida, tapando el micrófono con su manecita gordezuela, exclamó:
—¡Mamá! ¡Mami! Es la señora… Va… Vi ¡Vainilla!
Por un momento, los demás se miraron unos a otros con perplejidad. Luego, sonriendo, la señora Hollister preguntó:
—¿Quieres decir la señora Villamil?
Sue sacudió la cabecita afirmativamente, mientras su madre acudía al teléfono. Todos escucharon con suma curiosidad la conversación que sostenía la señora Hollister. En cuanto la madre colgó el aparato, toda la familia la asaltó a preguntas.
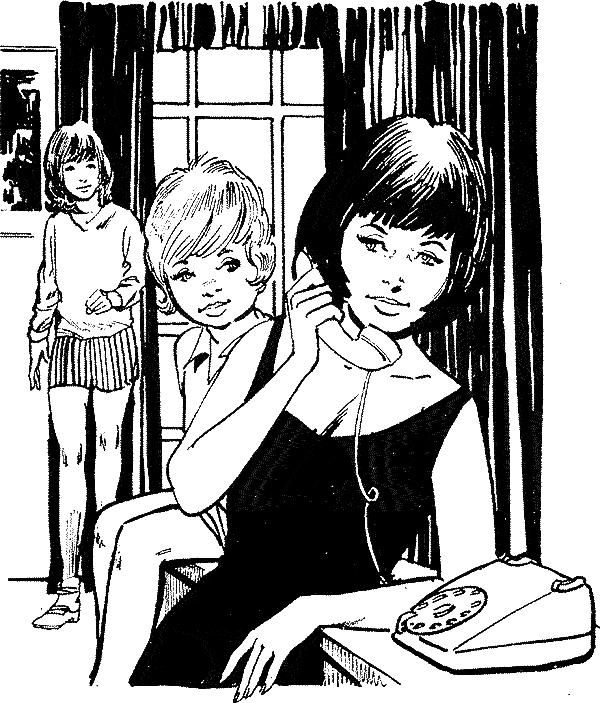
—¿Quién es?
—¿Fue ella quien envió las piñas?
—¿La conoces, mamá?
—¿Qué ha dicho?
La señora Hollister, riendo, contestó que el nombre de soltera de la señora Villamil era Grace Elkins, y que había sido compañera suya de colegio. Luego se casó con el doctor Villamil, de Puerto Rico, y ahora vivía cerca de San Juan. Tenía dos hijos, Maya, de once años, y Carlos, de doce. El tío Russ Hollister había conocido a la familia Villamil durante un viaje de negocios y él fue quien dio a sus nuevos amigos la dirección de los Hollister, de Shoreham.
—¿Y la señora Villamil está ahora en Shoreham? —preguntó Pam.
—No. Se encuentra en Nueva York, buscando un colegio donde estudien sus hijos, para el año próximo. Maya y Carlos están con ella. Les he invitado a que nos visiten.
—¿Y vendrán? —preguntó Pam, ya emocionada.
—Sí. De ser posible, llegarán en avión mañana por la tarde y se marcharán el viernes por la mañana.
—¡Viva! ¡De miércoles a viernes! —exclamó Holly.
Después de la cena, Pam y Holly ayudaron a su madre a arreglar la habitación de los invitados. La utilizarían la señora Villamil y Maya. Carlos podía dormir en la habitación de Ricky.
Una vez terminados aquellos preparativos, los niños acabaron los deberes del colegio y se prepararon para acostarse. Ricky dio de comer a «Suerte» y puso papeles limpios en el fondo del cubo. Después pidió permiso para llevarse a «Suerte» a pasar la noche en la habitación que compartía con Pete.
—La pondré en la mesilla de noche, entre las dos camas —explicó.
La señora Hollister opinó que el animalito podría pasar frío allí. Sería mejor dejar el cubo en la mesa del vestíbulo de arriba.
Pam se echó a reír, diciendo:
—Cualquiera se atreve a dejar a «Suerte» cerca de los brazos de Ricky. Podría tirar la lagartija al suelo.
Todos sabían que, con frecuencia, Ricky soñaba que era un vaquero y echaba el lazo a los caballos. En tales ocasiones acostumbraba a sacar los brazos de la cama y dar manotazos.
El pequeño hizo una mueca malhumorada a su hermana y se marchó con el cubito, escaleras arriba. Puso la tela metálica sobre el cubo y dejó éste en la mesita del vestíbulo.
A la mañana siguiente, al despertarse, lo primero que hizo Ricky fue ir a echar un vistazo al cubo. Al momento, sus ojitos soñolientos parpadearon varias veces; luego se los frotó con el dorso de la mano.
—¡Canastos! ¿Qué ha pasado?
La tela metálica se encontraba sobre la mesa y el cubo estaba vacío. ¡«Suerte» había desaparecido!
Ricky dio la alarma a su familia y todos se pusieron a buscar la lagartija. Registraron de arriba abajo el vestíbulo y cada una de las habitaciones. «Suerte» no estaba en ninguna parte.
—¿Dónde puede haberse ido? —preguntó Ricky, que se sentía responsable de lo ocurrido.
—A lo mejor, abajo —sugirió Pam.
Los niños fueron al piso bajo y Pete llevó a «Zip» para que ayudase en la búsqueda. Ninguno de ellos pudo localizar a «Suerte».
Se interrumpió la búsqueda temporalmente, porque era preciso desayunar, pero Ricky apenas tuvo ganas de probar un bocado. Después, mientras los niños hacían las camas, no dejaron de mirar en cada una de las sábanas y mantas. Pero «Suerte» continuó sin aparecer.
—Daos prisa, o llegaréis tarde al colegio —advirtió la señora Hollister.
A regañadientes, Pete, Holly y Ricky se pusieron las capuchas y los abrigos.
—No os preocupéis —les tranquilizó su madre, deseosa de alegrar las caritas tristonas de todos sus hijo—. Yo la buscaré; creo que conseguiré hallar a «Suerte».
—Por lo menos, que no esté herida —dijo Holly, en tono de súplica, mientras recogía su estuche de lápices que estaba entreabierto. Al mirar en el interior, dio un gritito.
—¡«Suerte»! —exclamó.
La lagartija se había acomodado en el espacio libre entre una goma y un lápiz azul. ¡Qué tranquilizados quedaron todos!
Ricky se echó a reír.
—«Suerte» quiere ir al colegio otra vez —declaró contento.
A pesar de todo, la señora Hollister consideró preferible que el animalito se quedase en casa, resguardado del frío.
—Y venid todos a casa en cuanto acabe la clase —indicó—. Iremos al aeropuerto para recibir a los Villamil.
Aquella tarde, a las tres, todos aguardaban con impaciencia a que llegase el señor Hollister del «Centro Comercial». Se trataba de un establecimiento de ferretería y artículos deportivos enclavado en la zona comercial de Shoreham, propiedad de la familia.
—¡Ya viene! —anunció Sue, que atisbaba por la ventana.
Corrió a abrir la puerta y todos se instalaron en el vehículo. Cuando iban camino del aeropuerto, Pete miró al cielo, que estaba muy oscuro.
—No sé cómo estará el tiempo para viajar desde Nueva York —comentó en tono preocupado.
Sue, que iba sentada delante, entre el padre y la madre, puso en marcha la radio. El locutor anunciaba en aquel momento que se esperaba una tormenta de nieve, lo cual causó gran desaliento en todos. Un par de minutos más tarde empezaban a caer unos cuantos copos de nieve. Y cuando los Hollister llegaron al aeropuerto, la nieve caía ya con fuerza y muy espesa.
—¡Dios quiera que los Villamil puedan aterrizar aquí! —dijo Pam, al entrar con su familia en el edificio.
El avión tenía la llegada a las tres y media; sin embargo, a las cuatro menos cuarto aún no había aparecido. Diez minutos más tarde, Sue exclamaba, al mirar un gran reloj del aeropuerto:
—¡Huy! ¡Pero si sólo falta una rayita para las cuatro!
La cómica explicación de la pequeña tranquilizó, por un momento, a su familia. Pero unos minutos después, Pete decidía acudir a la ventanilla de información.
—El vuelo 47 está en camino —le dijo la empleada, sonriendo—. No tenéis por qué preocuparos.
Pete fue en seguida a informar a su familia. Sin embargo, el avión seguía sin aparecer. Los minutos de espera se hacían interminables. De pronto, Holly gritó:
—¡Ya lo oigo!
Los Hollister levantaron los ojos al cielo plomizo y vieron un gran avión, de alas plateadas, que iba descendiendo. Tomó tierra en el extremo más lejano del campo y se deslizó por la pista para ir a detenerse ante el edificio principal. A pesar de la tormenta de nieve, los Hollister avanzaron hacia el aparato.
—Mamá, si hace tanto tiempo que no la has visto, ¿puede ocurrir que la señora Villamil haya cambiado mucho? —preguntó Pam.
La señora Hollister contestó que su amiga, de jovencita, había sido muy hermosa y, seguramente, continuaba siéndolo. Sin embargo, aunque observó atentamente a varias señoras que fueron bajando por la pasarela del avión, no pudo reconocer a ninguna de ellas.
Por fin, pasados unos momentos, sonrió y dijo:
—Ya veo a Grace. Es la del abrigo marrón.
Una señora atractiva, de cabello negro y silueta delgada, a la que seguían dos niños muy tostados por el sol, salió del avión. Los Hollister corrieron a saludarles.
—¡Grace, qué alegría verte! —exclamó alegremente la señora Hollister, dando un fuerte abrazo a su amiga.
—¡Elaine, pero si no has cambiado nada! —repuso la señora Villamil con una encantadora sonrisa.
—Tampoco tú.
Se hicieron las presentaciones. A los hermanos Hollister les resultaron muy simpáticos sus invitados. Maya tenía el cabello negro, los ojos castaños y, en la mejilla derecha, se le formaba un hoyuelo cuando sonreía. Carlos se parecía mucho a su hermana, pero era más alto.
Los dos hermanos hablaban un inglés perfecto, con un agradable acento español. Y embromaron a sus amigos norteamericanos por acudir a recibirles con aquella nevada «como regalo».
—Podréis enseñarnos a hacer bolas de nieve y jugaremos a soldados —propuso Carlos.
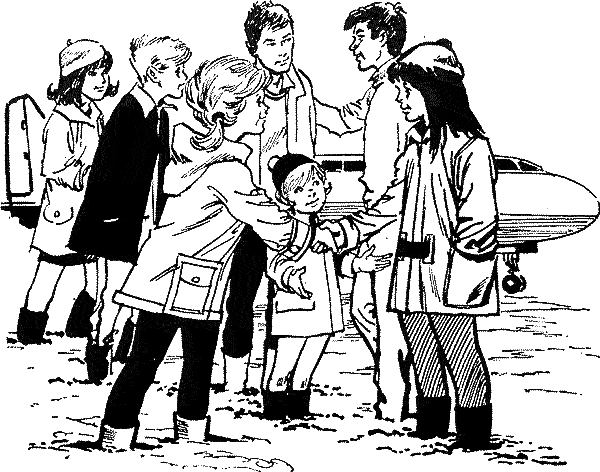
Los niños se agarraron del brazo, y cantando alegremente, corrieron hacia la furgoneta. Tan pronto como estuvo cargado el equipaje, el señor Hollister puso el vehículo en marcha.
—Tengo entendido que fueron ustedes quienes enviaron las piñas —comentó riendo—. Muy agradecidos. Nos están haciendo pasar muy buenos ratos.
—No fue más que nuestra tarjeta de saludo —dijo la señora Villamil con una de sus musicales risas—. Las piñas crecen a miles en nuestra isla.
Holly explicó a los Villamil que habían encontrado una lagartija en la caja de las piñas. A los puertorriqueños les asombró mucho que «Suerte» hubiera sobrevivido en un viaje tan largo, en invierno.
Carlos dijo:
—Maya y yo tenemos muchas lagartijas para jugar. ¡Es más divertido!
—Pero lo que más interesa a mis hijos, en estos momentos, es la nieve —informó la señora Villamil—. Es la primera vez que pueden verla.
—Este año hemos tenido demasiada —declaró Pam—. Estamos deseando que llegue el verano.
—Pero si es muy bonita —protestó Maya—. Tan ligera y esponjosa como el algodón.
La niña preguntó si podía abrir la ventanilla para sacar la mano y palpar los copos de nieve.
—Claro que sí —repuso la señora Hollister.
Tan pronto como la niña acabó de bajar el cristal, Pete lanzó un grito de advertencia. Una bola de nieve llegaba silbando, velozmente hacia el coche. Penetró por la ventanilla recién abierta y golpeó a Maya con fuerza en el cuello.
—¡Oooh!, ¡ooh! —se lamentó la niña.