

—¡Espérame, Pam! —gritó Holly Hollister a su hermana, mientras corría, al salir de la escuela, con la cabeza inclinada para protegerse del aguanieve que caía aquel ventoso mes de febrero.
—Te espero —replicó Pam riendo—. Pero date prisa, o se te helarán las trenzas antes de que lleguemos a casa.
Las dos hermanas, agarradas de la mano corrieron hasta dar alcance a sus hermanos Pete y Ricky. Y ya los cuatro hicieron juntos el resto del camino. Pete, de doce años, era el mayor; le seguía Pam, con diez años. Ricky tenía ocho y Holly seis.
Cuando se aproximaban a su casa de la carretera de Shoreham, Ricky exclamó:
—¡Mirad! ¡Una camioneta de reparto en nuestro jardín! ¡Y un hombre que está sacando algo del vehículo!
Ansiosos por averiguar lo que había dentro del bulto, los niños aceleraron el paso.
—¿Vosotros vivís aquí? —les preguntó el hombre de la camioneta, cuando estuvieron cerca.
—Sí —contestó Pete.
—Entonces, estas piñas son para vosotros —declaró el hombre.
—¡Piñas! —exclamaron a coro los niños, muy sorprendidos—. ¿Quién las envía?
—Misterio —contestó el hombre, haciéndoles un guiño—. Vienen de Puerto Rico, pero no hay remitente ni sus señas.
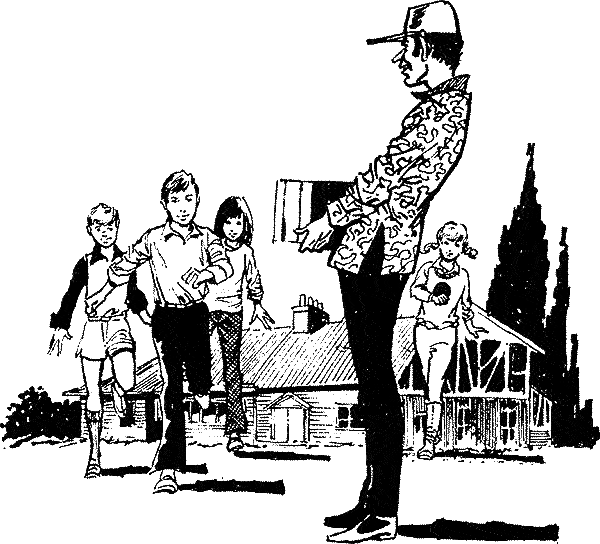
—¡Qué raro! —comentó Pete.
El hombre se cargó al hombro la caja, en forma de jaula, y los niños le siguieron hasta la puerta de la cocina de su linda casa, que se encontraba situada a orillas del Lago de los Pinos. Pete abrió la puerta y pidió al hombre que dejase la caja sobre la mesa. Luego, firmó en el libro de entregas que llevaba el hombre y éste se marchó.
En ese momento, la chiquitina, Sue Hollister, una traviesa niña de cuatro años, entró corriendo en la cocina. Al ver la caja, abrió unos ojos tan grandes como platos, al mismo tiempo que gritaba:
—¡Ven, mami, ven! ¡Verás que «supresa»!
Mientras los cuatro hermanos mayores se quitaban las botas y los abrigos, la rubia y esbelta señora Hollister entró en la cocina. Miró primero la caja y luego a sus hijos. El alto y guapo Pete, que llevaba el cabello alborotado, sonrió ampliamente. Y otro tanto hizo la morenita Pam, cuyos graciosos hoyuelos se marcaron profundamente. Entre tanto, Ricky, pecoso y pelirrojo, husmeaba por entre las tablitas del embalaje.
—¿Conoces a alguien en Puerto Rico, mamá? —inquirió Pam.
—No.
—¿Y papá?
—No. ¿Por qué?
—Entonces, ya tenemos un misterio que resolver —dijo Pete, con extrañeza.
—Un misterio «piñoso» —añadió Holly.
La señora Hollister sonrió, mirando atentamente la etiqueta del embalaje.
—No cabe duda de que la fruta es para nosotros y procede de San Juan de Puerto Rico.
—Hay que abrir esto en seguida —apremió Ricky.
Pete fue a buscar una herramienta, con la que levantó las tablillas de la tapa.
—¡Qué piñas tan estupendas! —exclamó la madre, y tomó una de las frutas.
—Cuatro, ocho, doce…, dieciséis —contó Holly—. ¡Hay dieciséis!
—¿Y dónde está Juan Rico? —preguntó Sue, ladeando la cabeza inquisitivamente.
Mientras los demás se echaban a reír, Pam fue a buscar su libro de geografía y localizó las islas Caribes, o Pequeñas Antillas.
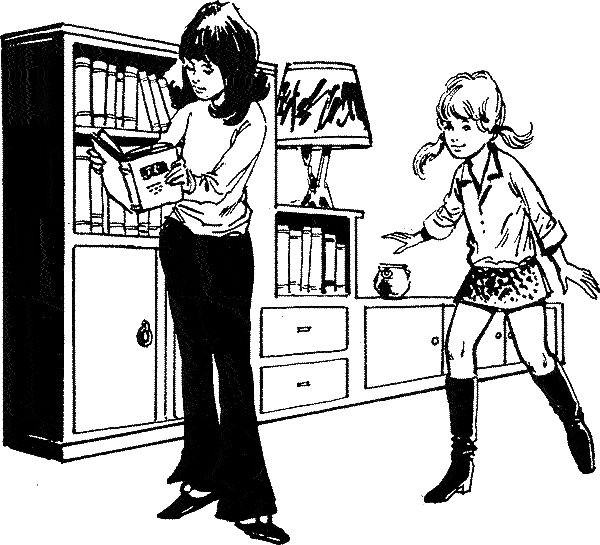
—Aquí está —dijo mostrándole a Sue la segunda isla al este de Cuba—. San Juan es la capital y está a dos mil millas de aquí.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Qué viaje tan largo han hecho estas piñas!
A indicación de la madre, los niños fueron llevando los hermosos frutos a la despensa, para dejarlos en un estante. Cuando transportaba una de las doradas piñas, Holly gritó, estremecida:
—¡Huuuuy! ¡Mirad!
¡En la coronilla del fruto se veía una pequeña lagartija!
El animalito, de unos quince centímetros de largo, permanecía muy quieto. Toda la familia se reunió a su alrededor.
—¿Cómo se ha introducido aquí, mamá? —preguntó Holly.
La señora Hollister contestó que lo más probable era que el animal se hubiera metido en el embalaje de las piñas, en Puerto Rico, y así hizo todo el viaje por barco hasta los Estados Unidos.
—¿Está muerto? —preguntó Ricky.
—¡Dios quiera que no! —se apresuró a contestar la compasiva Pam.
A Sue se le llenaron los ojitos de lágrimas, y empezó a lloriquear, diciendo:
—La pobre lagartija se ha congelado.
Pero Pete levantó en sus manos al animal, con cuidado, y dijo que todavía respiraba. Luego lo puso en una silla, cerca del radiador. Ricky se acercó allí y, poniéndose de rodillas, observó con gran interés al animal, desconocido para él.
Pam, entre tanto, fue a la sala para buscar un libro dedicado a los reptiles. Volvió con él hojeándolo.
—¿Qué buscas ahí? —preguntó Holly.
La hermana mayor repuso que quería averiguar si la lagartija podía ser venenosa. Después de leer durante unos minutos, movió de un lado a otro la cabeza.
—No. Los únicos lagartos venenosos son los monstruos Gil, que se encuentran en el suroeste de América, y el lagarto de collar, de Méjico.
Sue, secándose las lágrimas, declaró:
—Esta lagartija no tiene collares. Ya podemos estar tranquilos.
—¡Eres un caso, Sue! —dijo Pam, riendo.
De repente, Ricky exclamó:
—¡Eh! La lagartija se mueve…
El calor había empezado a ejercer sus efectos y la diminuta viajera estiró sus pequeñas patas.
—¡De prisa! —dijo, Holly impaciente—. Hay que buscarle una cama ahora mismo.
Y sin pérdida de tiempo, Holly bajó las escaleras del sótano, en busca de algo en que poder instalar al animalito.
Pam siguió leyendo el libro sobre los lagartos. El que tenían en casa parecía ser una iguana, que se cría en las islas Caribe.
—Aquí dice que son buenas y juguetonas. ¿Podemos quedarnos con ella, mamá?
—Sí, hijita.
Holly volvió pronto con un gran cubo de plástico, de los que se emplean para jugar en la playa, que había usado el verano anterior. En el fondo quedaba todavía un poco de arena.
—¿La tiro? —preguntó.
—No, no —contestó Pam—. A las lagartijas les gusta la arena.
Y la señora Hollister añadió:
—Yo creo que debéis poner también unas tiritas de papel, para que el animalito se encuentre cómodo y caliente.
En pocos segundos, los niños hicieron trocitos un periódico, que colocaron sobre el fondo de arena. Luego, la lagartija fue instalada en su nueva casa.
—¡Le gusta, le gusta! Está «pistañeando» —gritó Sue, dando alegres saltitos.
—¿Cómo le llamaremos? —preguntó Holly.
—¿Por qué no le llamamos «Suerte»? —propuso Pam—. Ha tenido mucha suerte, al sobrevivir durante el viaje desde Puerto Rico.
A todos les pareció un buen nombre y siguieron admirando a «Suerte», mientras el animalito se iba reanimando.
—¿Puedo agarrarlo? —preguntó Sue, esperanzada.
La madre repuso que podía hacerlo, siempre que tuviese cuidado. Sue tomó delicadamente al animal, colocándoselo en la palma de la mano. «Suerte» abrió y cerró repetidamente sus ojos redondos, mientras miraba a todas partes. Luego, empezó a reptar por el bracito de Sue. La niña se echó a reír de tan buena gana que, con las sacudidas, el animal estuvo a punto de caer al suelo.
Todos los hermanos se turnaron para jugar un rato con el animalito. Después, cuando Pam estaba colocando a «Suerte» en el cubo, se oyó entrar en el camino del jardín la furgoneta de la familia.
—¡Ha llegado papá! —gritó Holly, corriendo a abrir la puerta trasera.
El señor Hollister era un hombre alto y atlético, de sonrisa afable. En cuanto entró en la casa, Sue corrió a su encuentro y le dio un fuerte abrazo. A continuación, agarrándose con fuerza de las manos de su padre, Sue dio una voltereta y aterrizó de pies en el suelo.
Después de dar un beso a su padre, Holly invitó:
—¡Papá, ven a ver nuestra lagartija! Se llama «Suerte».
Después de admirar el animal, el señor Hollister preguntó dónde lo habían comprado.
—«Suerte» ha sido un regalo —dijo Holly, y enseñó a su padre la caja de piñas.
Y Sue añadió:
—¿Es que tienes algún amigo «lagartija en Juan Rico»?
El señor Hollister se echó a, reír, diciendo que no conocía a nadie que viviese en las islas Caribes.
—Telefonearé a las oficinas de transportes para ver si tienen el nombre de la persona que envió esto —propuso.
Pero el empleado que contestó al teléfono dijo que los documentos de envío no consignaban el nombre del remitente.
—Por lo visto, tenemos un amigo desconocido, muy amable —comentó el señor Hollister.
Pete se había ido a la cocina al escuchar unos ladridos en el exterior. Cuando abrió la puerta, «Zip», el hermoso perro pastor de los Hollister, entró apresuradamente.
—¡Calma, calma! —le advirtió Pete.
—Sí. No vayas a hacer daño a nuestra lagartijita —añadió Holly.
Pete llevó a «Zip» hasta el cubo donde descansaba la lagartija y dejó que el perro la olfatease y mirase. Luego le palmeó el lomo.
—Mira, muchacho. La lagartija tiene derecho a estar aquí.
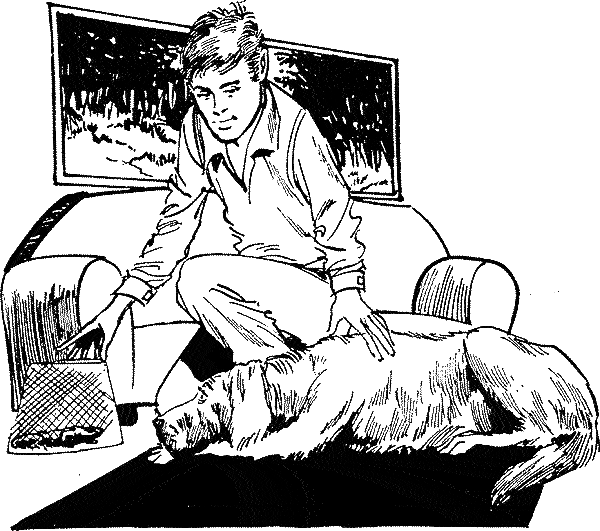
Satisfecho, «Zip» se marchó despreocupadamente, para dirigirse hacia su cuenco, a esperar que Pam le pusiera allí su comida.
Un poco más tarde, mientras la familia cenaba, Pam habló de lo agradable que resultaría hacer una visita a Puerto Rico.
Holly estuvo de acuerdo con su hermana.
—Puerto Rico o cualquier otro sitio donde haga calor —dijo, levantando la vista de su plato de natillas—. Me gustaría ir a nadar.
—¡A mí también! ¡Y a remar! —declaró Ricky.
—«Pos» yo quiero ir al Polo Sur. Es el sitio más «calientísimo» de todos —afirmó Sue, muy ufana.
Todos se echaron a reír, y el señor Hollister tuvo que explicar a la pequeñita que el Polo Sur estaba cubierto de hielo y nieve, lo mismo que el Polo Norte.
—Entonces, le han «ponido» mal el nombre. Se tendría que llamar Polo Norte Dos —opinó Sue.
Pam cambió entonces de tema.
—Estoy pensando qué le parecerá a «Suerte» vivir en esta parte norte de América. ¿Podré llevarla a la escuela mañana, mamá?
La señora Hollister contestó que podía hacerlo, siempre que mantuviese a la lagartija bien abrigada, sin exponerla al frío invernal.
—¡Vivaaa! —exclamó Holly.
Antes de ir a acostarse, Pete colocó una tela metálica sobre el cubo de la lagartija y la dejó cerca del radiador de la cocina. Al ver aquello, «Zip» se hizo un ovillo junto al cubo, como dispuesto a cuidar de la pequeña lagartija.
—Buenas noches, «Zip» —dijo Pete, acariciando al perro.
Por la mañana, la lagartija parecía completamente recuperada. Miraba continuamente al fondo del cubo y parpadeaba.
—«Suerte» tiene hambre —opinó Holly.
—Ya sé qué podemos darle —añadió el pelirrojo.
—¿Qué?
—Comida para tortugas. Tengo una poca, que me sobró en julio pasado.
El pasado verano, Ricky había capturado dos tortugas voraces en el muelle, y las conservó hasta el otoño. El pequeño corrió a un estante de la cocina y volvió con una cajita llena hasta la mitad de insectos secos. Echó unos cuantos en el hociquito de «Suerte». La lagartija los devoró a toda prisa.
—Ahora, todos a desayunar —dijo la señora Hollister, mientras servía la papilla caliente en los tazones.
Todos los hermanos se sentaron a la mesa del comedor. Al terminar el desayuno, Pam buscó en su tocador una cajita rectangular de cartón, en la que guardaba objetos de adorno, y que tenía en el fondo un colchoncito de suave algodón. Hizo varios agujeros en la tapa, metió a «Suerte» en la caja y, después de taparla, arrolló una goma alrededor de la cajita.
—Llevaré a «Suerte» debajo del abrigo para que esté caliente —prometió a su madre, al darle un beso de despedida.
Había cesado de caer aguanieve, pero las calles de Shoreham se encontraban cubiertas por una resbaladiza capa de hielo. Pam avanzaba ágilmente, sosteniendo la cajita debajo del abrigo. Cuando ella y sus hermanos se encontraron con algunos compañeros de clase, los Hollister les hablaron de «Suerte».
—¿Tenéis una lagartija viva? —preguntó Ann Hunter, una niña de cabello rizado, que tenía la edad de Pam y vivía a poca distancia de los Hollister.
—¿Podemos verla? —preguntó su hermano Jeff, de ocho años y con ojos azules.
—Cuando lleguemos a la escuela, os la enseñaremos a todos —prometió Pam.
En el mismo momento en que abrieron las puertas, Pam entró, seguida por sus amigos. Colgaron sus abrigos y volvieron a salir al vestíbulo. Quedaban cinco minutos para mostrar la lagartija, antes de que sonase el timbre de entrada.
—¡Es lindísima! —declaró Ann.
Pam permitió a su amiga tener un rato a la lagartija en su mano. «Suerte» agitó el rabo una y otra vez, igual que un perrito feliz.
—Es igual que un dinosaurio enano —comentó Dave Meade, el amigo de Pete, que había estudiado mucho sobre animales prehistóricos.
Ya habían admirado a la lagartija varios amigos de los Hollister, cuando apareció Joey Brill por el pasillo. Aunque de la misma edad que Pete, Joey era un chico más alto y robusto. Desde que los Hollister se trasladaran a Shoreham, Joey no había dejado de molestarles con trucos y trampas desagradables.
Al ver que Pam se apresuraba a tapar la cajita de cartón, el chico preguntó:
—¡Eh! ¿Qué tienes ahí?
—Una lagartija.
—Déjame verla.
Pam levantó la tapa y permitió que el chico mirase.
—¡Ah, ya! Una serpiente con patas —opinó Joey, dándoselas de sabihondo.
—Sí… Pertenece a la familia de los reptiles —admitió Pam.
—¡Agg! Los reptiles no son buena cosa.
—Éstos sí lo son —declaró Pam—. Son muy útiles para los granjeros. Comen muchos insectos.
Pam estaba deseando que Joey demostrase tener prisa, porque ella no quería entrar tarde en clase. Además, temía que Joey le gastase alguna jugarreta.
«Quisiera que Pete estuviera aquí», pensó Pam, pues su hermano siempre la protegía.
De repente, Joey le arrancó la caja de las manos y echó a correr por el pasillo.
Pam se quedó sin aliento. Luego gritó:
—¡Devuélvemela! ¡Dame mi lagartija!
Pero Joey se alejó a todo correr. Pam salió tras él, pasando ante el aula de Pete. De pronto sonó el timbre.
—¡Por favor, Joey! —suplicó la niña—. Vamos a entrar tarde en clase…
Por fin, la niña alcanzó al chicarrón al final del pasillo. Pero Joey no estaba dispuesto a dejarse alcanzar. Abrió la puerta del patio y salió fuera.
—¡Anda, prueba a darme alcance! —la retó en plan fanfarrón.
—¡Vuelve! —gritó Pam, muy apurada—. ¡«Suerte» se congelará!