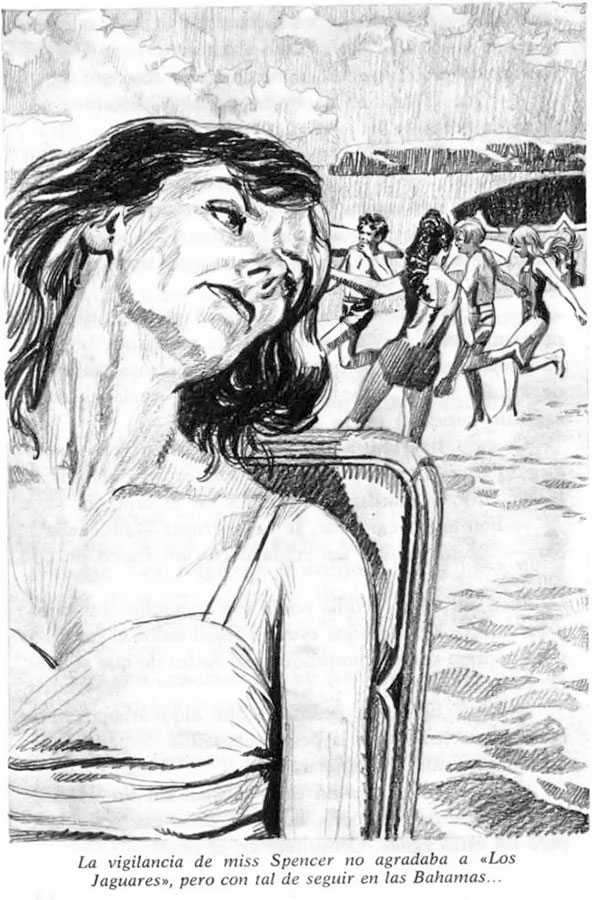
Aquella mañana, el mar parecía un espejo de tonalidades diáfanas, ese color aguamarina tan celebrado por los poetas. Su transparencia casi permitía descubrir los guijarros del fondo, junto a los acantilados, acariciados tan suavemente por el vaivén del agua que apenas si podía observarse algún que otro jirón de espumarajos, pronto disueltos. El profundo tono azul del cielo ya no podía ser más límpido.
Un muchacho de espaldas poderosas y revuelto cabello, llevando «shorts» oscuros y «niki» blanco con la cabeza de un jaguar en el pecho, miraba en torno con deslumbramiento. Le parecía imposible estar allí y se dijo:
—A lo mejor es que estoy soñando… puede que dentro de nada me despierte en mi cama… tendría que cerciorarme…
Y se pellizcó en el brazo. ¡Estaba despierto! ¡Estaba vivo! Las dos cosas a un tiempo… Y una feliz sonrisa entreabrió sus labios.
Él, el oscuro y modesto Raúl Alonso, estaba en una playa de las Bahamas, al otro lado del mundo, una playa desierta a aquella temprana hora de la mañana. ¡Y pensar que dos días antes salía de su colegio madrileño con un montón de libros bajo el brazo para iniciar las vacaciones!
—¡Cielos, ocho días en las Bahamas! ¿Quién nos lo iba a decir? Y encima, ocho días que «Los Jaguares» podremos estar reunidos de la mañana a la noche.
La invitación había partido del señor Medina, diplomático costarricense, padre de Oscar y Julio. Con él salieron de Madrid en un reactor y tras dos escalas aterrizaban en Nassau, capital del archipiélago. Luego, en un barco que se dedicaba a llevar turistas, hasta St. George, sorteando docenas de islotes. Ahora sabía que el archipiélago se componía de veintinueve islas grandes, de las cuales sólo veinte estaban habitadas, seiscientos islotes y gran cantidad de arrecifes.
Bueno, ya le había echado un vistazo a la playa y debía regresar, o los demás, a los que había dejado durmiendo a pierna suelta, se enfadarían. Así que atacó los escalones practicados en la roca, mirando ilusionado las cabañas diseminadas en la parte alta del acantilado y el edificio de grandes proporciones donde estaban las dependencias del restaurante, discoteca, salas de juegos y cuanto podía hacer más grata la estancia a los turistas.
Las cabañas, rodeadas de plantas exóticas, eran rústicas en apariencia, pero en realidad estaban provistas de todo el confort y los adelantos que la técnica podía proporcionar. La que el señor Medina había hecho reservar era una de las mayores, con cuatro dormitorios y una salita.
Raúl entró en la cabaña del mismo modo que había salido, saltando a través de la ventana. Estaba todavía con una pierna en cada lado, cuando descubrió a un negro alto que le miraba con recelo y en el que reconoció al camarero que la víspera les había servido la cena en el restaurante.
Oscar, que era su compañero de dormitorio, dormía atravesado en la cama, con el flequillo sobre los ojos y Raúl sonrió con cariño de hermano mayor. Como oyera pasos por el saloncito, abrió sin ruido la puerta. Charlando amigablemente se hallaban Héctor y el señor Medina.
—¡Aquí tenemos a otro madrugador! —exclamó éste, invitándole a sentarse—. ¿Has descansado bien?
—Muy bien, señor. ¿Y usted?
—Bien, sí, pero estoy un poco preocupado. Ya sabes la noticia que me esperaba en Nassau: debo dirigirme a Nueva York para asistir a una reunión de urgencia en la ONU y yo no había contado con dejaros solos. Le estaba explicando a Héctor que anoche telefoneé a un amigo de St. George para que me proporcione una persona responsable que se quede con vosotros hasta mi regreso.
—En cualquier caso, si no encuentra a esa persona, tampoco debe estar preocupado, ya se lo he dicho —dijo Héctor—. Creo que podremos arreglarnos bien y si lo que teme es que cometamos imprudencias pues… le aseguro que no será así: velaremos por las chicas y el pequeño.
En aquel mismo momento apareció Julio. Dio los buenos días a todos y se encaró con su padre:
—¡Qué…! ¿Llego a tiempo para el sermón? Casi me imagino el objeto de la conferencia. Papá, ¿olvidas que soy tan alto como tú?
Se colocó junto a su padre, hombro con hombro. Su aseveración era exacta y el parecido entre ellos, notable.
El señor Medina era un hombre de aspecto distinguido, algo grave, pero muy agradable. Como buen diplomático, sabía adaptarse a cuantos le rodeaban.
—Mi preocupación es lógica porque deseo lo mejor para mis hijos y sus amigos, que también lo son míos. Así que tendréis que ser prudentes, dejando de lado vuestra afición por las aventuras.
—¡Estupendo, papá! Héctor y Raúl te escuchan boquiabiertos y te aseguro que van a pasar estos días pensando en todo momento si tú apruebas nuestros pasos.
—Si tú lo dices… —se conformó el señor Medina, sonriendo.
Y por el momento se acabó la conversación grave, pues entraron Sara y Verónica, arregladitas y deseando salir y lanzarse a descubrir las maravillas de la ciudad, ya que la víspera llegaron casi de noche y no pudieron ver mucho.
Llamaron al pequeño y todos juntos se fueron a desayunar. Cuando cruzaban la explanada, Sara recordó a Petra, a la que tuvo que dejar en Madrid.
—Hubiera disfrutado tanto… —comentó.
Petra era un ardilla resabiada que metía sus naricitas en todo lo que afectaba a «Los Jaguares», a veces con gran oportunidad y otras… con menos. Al escuchar a Sara, Oscar pensó con nostalgia en su monito León, al que había tenido que dejar con el portero, que no lo podía ver ni en pintura. En fin, compensaciones no faltaban.
Una de ellas era que, estando allí, los mayores no podrían meterse continuamente con él, enviándole a jugar con los chicos de su edad, como tenían por costumbre cuando se sentían importantes.
Estaban desayunando cuando llamaron por teléfono al señor Medina. Se ausentó unos minutos y al volver parecía radiante.
—Muchachos, parece que estamos de suerte. Mi amigo acaba de comunicarme que la gobernanta de una familia que vino cuidando de sus niños está dispuesta a quedarse unos días más, de modo que podremos ponernos de acuerdo. Parece que es una persona seria y responsable. Se trata de una inglesa y, en los ratos libres, podréis perfeccionar vuestro inglés. En cuanto terminéis vuestro desayuno nos iremos en un taxi a visitarla.
Al atravesar St. George se dieron cuenta de que era una ciudad pequeñita cuya principal fuente de ingresos era el turismo. La mayor parte de sus habitantes eran negros, el resto mulatos y había una pequeña minoría de blancos.
Miss Spencer, la gobernanta en cuestión, residía en un modesto hotel de la calle principal y alegó que le agradaba poder quedarse unos días más y disfrutar de aquel clima privilegiado.
Cierto que puso ciertas condiciones. Las económicas fueron bastante normales, pero exigía total obediencia por parte de los muchachos que debía «vigilar».
Era una mujer alta, seca, de cutis verdoso y unos cuarenta años, que hablaba con voz chillona.
—Supongo que estos muchachos, señor Medina, estarán realmente bien educados.
Tenía la ventaja de que hablaba el español bien porque, según dijo, había vivido varios años en Cuba.
—Creo que, en cuanto a la educación de los muchachos, Miss Spencer, no tendrá queja —alegó el señor Medina—, aunque los jóvenes, en su alegría y entusiasmo por la vida, a veces puedan parecemos inconvenientes. ¿Qué decís vosotros, jovencitos?
—Me encanta que la señorita Spencer venga con nosotros —dijo Verónica, abriendo marcha.
En realidad no le caía muy bien, pero si el precio que había que pagar por seguir en las Bahamas era aquél…
Sara afirmó con la cabeza, pues temía comprometerse de palabra. Cierto que estaba dispuesta a todo por complacer al señor Medina… Y empezó por sonreír a Miss Spencer con toda la boca.
—¡Oh! Estoy seguro de que todo irá bien —intervino Oscar—. Nosotros, ya se sabe, nos hacemos amigos de todo el mundo.
El señor Medina sonreía y miró a la inglesa:
—¿No le parece prometedor, Miss Spencer?
—Sí, desde luego…
Muy pronto los tres muchachos mayores dieron muestras del «respeto que debían a los demás» precipitándose a recoger el equipaje de la Miss, a la que descargaron de cuanto llevaba en las manos al salir del hotel. Naturalmente, Raúl cargó con la maleta mayor y Julio, quizá porque no se precipitó tanto, llegó tarde para que le correspondiera maleta alguna y se limitó a ofrecer cortésmente su brazo a Miss Spencer.
Sara reía con disimulo. En realidad, cuando «Los Jaguares» estaban reunidos, hasta los inconvenientes parecían divertidos.
—No podemos ir todos en el taxi —objetó el señor Medina.
—Nosotros seguiremos a pie —propuso Julio.
Las chicas, con la mejor de sus sonrisas, se situaron en el asiento posterior, a los lados de la inglesa, mientras el señor Medina lo hacía junto al chófer.
Con la primer vuelta de rueda, Julio rezongó:
—¡Qué faena nos ha hecho papá! ¡Colocarnos esa raspa de pescado…!
A Oscar le entró la risa y Héctor le afeó su conducta.
—Bueno, reconozcamos que Miss Spencer no es una sirena, pero nos vendrá bien, sobre todo pensando en las chicas. Y tú, Julio, guárdate las ironías, especialmente cuando le has ofrecido tu brazo tan rendidamente como si fuera la reina de las Bermudas.
—¡Y qué remedio! Bueno, trataremos de ser con ella muy amables y muy considerados, de modo que no tenga queja, pero espero que algún rato podamos zafarnos de su cara larga… ¡oh, las caras largas! —exclamó cómicamente haciendo reír a los demás.
Cuando llegaron a la cabaña, Miss Spencer había elegido para sí el mejor de los dormitorios y las chicas le ayudaron a guardar sus vestidos en el armario.
—Pon mejor esa falda, se va a arrugar —ordenaba a Sara—. Y tú, rubita, ten cuidado con mi frasco de colonia.
Bien, el señor Medina podía irse tranquilo: sus hijos y los amigos de sus hijos estaban fiscalizados al máximo y no podrían cometer imprudencias. Antes de que se fuera, Julio le recordó:
—Papá, habíamos acordado que alquilaríamos una barca y practicaríamos la pesca submarina. Supongo que no tendrás nada que objetar.
¡Hum…! Ahora ya no es lo mismo. En fin, Héctor y tú parece que conocéis bastante bien esa actividad, pero no estas aguas. Consultaré en el hotel.
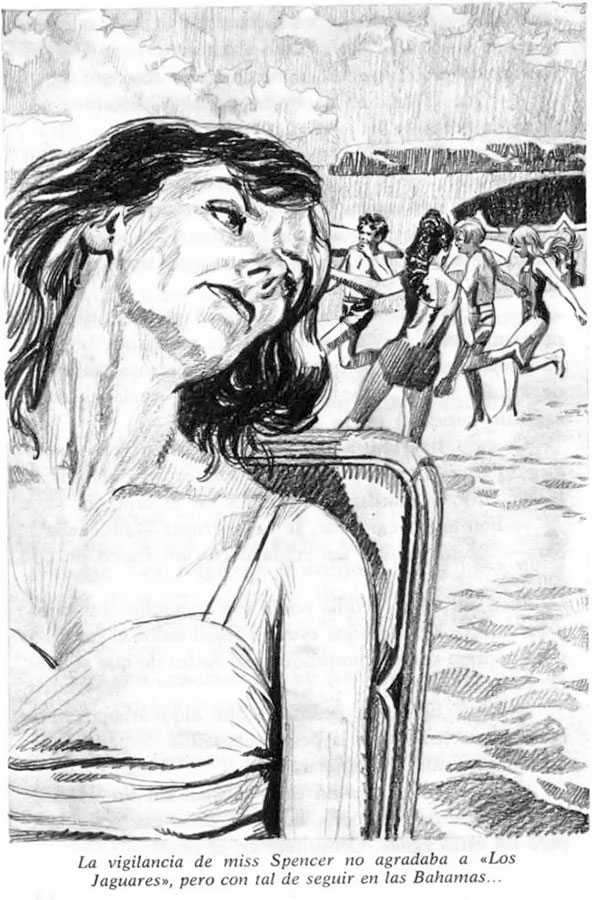
En gerencia le informaron de cuanto deseaba saber y le aconsejaron que le alquilara su barca al viejo Slater, un hombre solitario que vivía al pie del faro y era el mejor conocedor de aquellos lugares.
—Si Slater accede a ir él también en su barca y a daros instrucciones, siempre que seáis prudente, tenéis mi permiso.
En cuanto el señor Medina se marchó, Miss Spencer dio su primera orden, viendo a los muchachos dispuestos a bajar a la playa:
—A las doce y media regresaremos para comer…
«¿Regresaremos?», pensaron «Los Jaguares» transmitiéndose sus pensamientos con una mirada. O sea, que cargarían con ella durante el resto de la mañana.
Y en efecto, todos juntos descendieron por los peldaños de roca, soportando las protestas de la Miss, que se quejaba de no poder dar un paso sin resbalar. El grandón de Raúl, con una cortesía que era reflejo de su innata bondad, le ofreció el hombro y, hay que decir, que ella lo aprovechó.
La playa ya no estaba desierta como por la mañana y algunos turistas tomaban el sol o se dedicaban a nadar. Menos mal que Miss Spencer les proporcionó un respiro, tumbándose en una hamaca y dejándoles en libertad, lo que aprovecharon «Los Jaguares» para pasear junto a los arrecifes, entre los cuales la marea había dejado charcos.
Una niñita de unos siete años correteaba por allí, desoyendo las llamadas de su madre, que consideraba el lugar peligroso, hasta que la señora fue en su busca.
En inglés, la pequeña dijo, con aire caprichoso:
—Quiero jugar con ese niño…
Se refería a Oscar. Y no sólo lo entendió Oscar, sino todos los demás. Julio, muy serio, pero con la risa en los ojos, le dijo:
—Anda, mico, no desaires a esa niña tan bonita. Lleva una muñeca preciosa y jugaréis a papás y mamás…
Oscar se hacía el sordo, pero la madre de la niña apareció a su lado y le preguntó cómo se llamaba… por cierto, en inglés. Oscar no lo hablaba muy bien, pero le entendió y, con refinada astucia, mostró gesto de ignorancia.
Julio se interfirió (para fastidiar):
—Se llama Oscar, señora y, aunque no muy bien, habla el inglés, de modo que podrá jugar con su preciosa hijita. ¿Cómo se llama la niña?
—Melisa. Yo soy la señora Sanders.
Después de aquello, «Los Jaguares» se presentaron, especificando, además del nombre, la nacionalidad. Oscar, de reojo, miraba a la niñita como se puede mirar a un energúmeno.
—El mar parece un espejo, ¿verdad? —preguntó Verónica, a caballo entre su idioma y el de la señora Sanders.
—Hoy sí, pero cuando sopla el huracán resulta espeluznante. Anteayer las olas no dejaban ver los arrecifes. Y ayer, por la mañana, toda la playa estaba llena de algas, trozos de coral, restos de naufragios y cosas así.
Melisa se empeñó en traspasarle la muñeca a Oscar, como si le hiciera un gran honor y, en vista de que no la quería, le regaló el tesoro que acababa de encontrar en un charco: una especie de chapita con tres agujeros. ¡Cielos! ¿Cómo librarse de la mocosa y su destartalada muñeca?