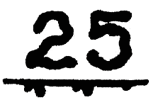
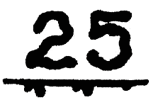
El viento se había calmado y el barco de los secuestradores flotaba inmóvil sobre las cristalinas aguas de la ensenada.
—¿Dónde se han metido las sirenas? —susurró Sheena.
Me encogí de hombros. No había ni rastro de ellas. Debían de estar escondidas muy por debajo del agua.
De pronto vi que el mar se rizaba junto al barco. Nuestro bote se acercaba lenta y silenciosamente. Me quedé mirando las ondas hasta que vi un destello de pelo rubio a la luz de la luna.
—¡La sirena! —susurré—. ¡Ahí está!
Flotaba en el agua, atada al barco.
—Seguramente no tienen ningún tanque para meterla —dijo muy excitado el doctor D.—. Es una suerte.
De pronto vimos otras figuras que agitaban el agua. Eran las sirenas. Rodearon a la cautiva, levantaron las colas como abanicos gigantes y se pusieron a tirar de la cuerda que la sujetaba.
—Las sirenas la están soltando —murmuré.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Sheena.
—Vamos a ver si consiguen liberarla —replicó el doctor D.—. Y luego nos marcharemos. Los raptores no se darán ni cuenta de que hemos estado aquí.
Las sirenas siguieron forcejeando con la cuerda mientras nuestro bote flotaba junto al barco de los enmascarados.
—¡Venga, sirenitas! —las apremió Sheena en un susurro—. ¡Daos prisa!
—Igual podemos ayudarlas —dije yo.
El doctor D. puso rumbo hacia ellas.
De pronto se me encogió el corazón al ver una luz en el barco. Habían encendido una antorcha.
—¿Qué estáis haciendo? —bramó una voz furiosa.