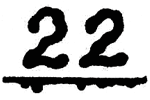
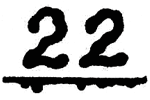
—¡Alexander! —exclamó el doctor D.—. Sé que no eres un hombre cruel. No permitas que hagan esto.
Alexander esquivó la mirada de mi tío.
—Lo siento, doctor D. —murmuró—. No puedo detenerlos. Si lo intentara, me matarían a mí también. —Y sin decir más se marchó al otro barco.
«¡Qué cerdo!», pensé furioso.
Dos de los enmascarados tiraron al doctor D. al tanque.
—¿Estás bien? —le pregunté.
Él se frotó la nuca y asintió.
Luego le tocó a Sheena. La lanzaron por los aires fácilmente y cayó agitando brazos y piernas. A continuación los hombres taparon el tanque y lo dejaron bien cerrado. Yo me quedé horrorizado al darme cuenta de que no había forma de escapar.
El agua del tanque tenía una altura de dos metros. Todos teníamos que movernos para mantenernos a flote y apenas había sitio para los tres.
—Venga —dijo uno de los hombres—. Vamonos.
—¡Un momento! —gritó el doctor D.—. ¡No podéis dejarnos aquí!
Los tres enmascarados se miraron.
—Tienes razón, no podemos.
Al ver que se acercaban pensé que al fin y al cabo no eran monstruos sin escrúpulos. Nos iban a salvar. Pero en vez de eso, el primer hombre le hizo una señal a los otros dos y entre todos cogieron el tanque.
—Una, dos… y tres —gritó el primero. A la de tres empujaron el tanque por encima de la borda. El acuario cayó al mar con nosotros dentro y enseguida empezó a entrar agua.
—¡El tanque se hunde! —gritó el doctor D.
El barco de los secuestradores se alejó, levantando una estela de olas.
—¡Nos hundimos! —chilló Sheena—. ¡Nos vamos a ahogar!