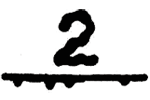
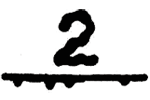
Mi compañera me metió la cabeza en el agua. Yo abrí los ojos y salí escupiendo.
—Venga, Billy —me dijo—. ¿Es que no sabes bucear sin hacer el bobo?
Suspiré. Qué forma de acabar con la diversión.
Mi «compañera de buceo» era en realidad la tonta de mi hermana Sheena. Yo había estado haciendo de William Deep, hijo, explorador marino. ¿Es que Sheena no podía seguirme el juego aunque fuera por una vez?
Lo cierto es que sí que me llamo William Deep, hijo, pero todo el mundo me llama Billy. Tengo doce años (aunque creo que eso ya lo he dicho).
Sheena tiene diez y se parece a mí. Los dos tenemos el pelo oscuro y liso, pero yo lo llevo corto y a ella le llega hasta los hombros. Los dos somos delgados, tenemos las rodillas y los codos muy huesudos y los pies grandes y estrechos. Los dos tenemos los ojos azules y las cejas negras y grandes.
Aparte de eso, no nos parecemos en nada.
Sheena no tiene imaginación. Cuando era pequeña nunca tenía miedo de que hubiera monstruos en su armario. Tampoco creía en Santa Claus ni en el Ratoncito Pérez. Le encanta decir que esas cosas no existen.
Me metí bajo el agua y le di un pellizco en la pierna. ¡El ataque del Gigantesco Hombre Langosta!
—¡Idiota! —gritó ella, y me dio una patada en el hombro. Yo salí a respirar.
—Eh, vosotros dos —dijo mi tío—. Tened cuidado.
Mi tío estaba en la cubierta de su barco, que era un laboratorio marino llamado Cassandra. Él se llama George Deep, pero todos le dicen doctor D. Hasta mi padre, que es su hermano, le llama doctor D. A lo mejor es porque tiene toda la pinta de un científico.
El doctor D. es bajo, flaco, lleva gafas, y su expresión es muy seria y pensativa. Tiene el pelo castaño y rizado, y una pequeña calva en la nuca. Enseguida se nota que es un científico.
Sheena y yo estábamos pasando las vacaciones con el doctor D. en el Cassandra. Nuestros padres nos mandan todos los veranos con él, que desde luego es muchísimo mejor que quedarse en casa. Ese verano estábamos fondeados en una isla muy pequeña llamada Ilandra, en el Caribe.
El doctor D. es biólogo marino, especializado en la vida submarina tropical. Estudia las costumbres de los peces tropicales y busca algas y peces que aún no han sido descubiertos.
El Cassandra es una mole de barco. Mide unos quince metros, pero casi todo el espacio está ocupado con los laboratorios y las salas de investigación del doctor D. En la cubierta hay una cabina donde está el timón. A estribor, es decir, en el costado derecho, hay una barca salvavidas, y en la parte izquierda, o babor, un enorme acuario de cristal.
A veces el doctor D. pesca peces muy grandes y los mete en el tanque de cristal, por lo general sólo el tiempo necesario para estudiarlos o para cuidarlos si están enfermos o heridos.
El resto de la cubierta queda libre para jugar o tomar el sol.
El doctor D. ha estado investigando en todo el mundo. No está casado y no tiene hijos. Dice que está demasiado ocupado con los peces.
Pero le gustan los niños. Por eso nos invita a mi hermana y a mí todos los veranos.
—No os separéis, niños —dijo el doctor D.—. Y no os alejéis del barco. Sobre todo tú, Billy.
Me miró con los ojos entornados. Siempre me mira así cuando quiere que le haga caso. Con Sheena nunca entorna los ojos.
—Los informes dicen que se han visto por esta zona algunos tiburones.
—¡Tiburones! ¡Jo! —exclamé.
El doctor D. frunció el ceño.
—Billy —me dijo—. Esto no tiene gracia. No te alejes del barco. Y no vayas al arrecife.
Lo sabía.
Clamshell Reef es un largo arrecife de coral rojo que está a pocos cientos de metros de nuestro barco. Desde que llegamos, yo tenía unas ganas enormes de explorarlo.
—No te preocupes por mí, doctor D. —le grité—. No me meteré en líos.
—Ya, seguro… —murmuró Sheena entre dientes.
Quise darle otro pellizco de langosta, pero ella se metió bajo el agua.
—Bueno —replicó el doctor D.—, y que no se os olvide: si veis una aleta de tiburón, intentad no chapotear mucho ni armar jaleo. El movimiento lo atraería. Lo mejor es que volváis al barco nadando despacio.
—No te preocupes —dijo Sheena, que había salido a la superficie detrás de mí, chapoteando como una loca.
Yo me puse un poco nervioso, no pude evitarlo. Siempre había querido ver un tiburón de verdad. He visto tiburones en el acuario, claro, pero estaban metidos en un tanque donde nadaban tranquilamente sin poder hacer daño a nadie. No se puede decir que sea muy emocionante.
Yo quería ver en el horizonte una aleta de tiburón que se acercara cada vez más… directamente hacia nosotros…
Tenía ganas de aventuras.
El Cassandra estaba fondeado en mar abierto, a pocos metros de Clamshell Reef. El arrecife rodeaba la isla, formando una hermosa laguna.
Tenía clarísimo que iría a explorar esa laguna, por mucho que dijera el doctor D.
—Venga, Billy —dijo Sheena, poniéndose las gafas—. Vamos a ver ese banco de peces.
Señaló una zona donde el mar se rizaba cerca de la proa del barco. Se puso el tubo en la boca y metió la cabeza en el agua. Yo fui tras ella.
Pronto estuvimos rodeados de miles de pececillos de color azul fosforescente.
Siempre que buceo es como si estuviera en un mundo muy lejano. Creo que con el tubo de respirar podría quedarme a vivir aquí con los peces y los delfines. A lo mejor después de un tiempo me salían aletas.
Los pececillos empezaron a alejarse. ¡Eran preciosos! No quería que se me escaparan, así que fui tras ellos. Pero de pronto salieron disparados y desaparecieron. Iban demasiado deprisa para mí.
¿Se habrían asustado por algo?
Al mirar a mi alrededor observé como un destello rojo entre las algas que flotaban cerca de la superficie. Me acerqué más y a pocos metros delante de mí vi unas masas rojas. Coral.
«Oh, no», pensé. Era Clamshell Reef. Y el doctor D. me había dicho que no me acercara.
Me di la vuelta porque sabía que debía volver al barco. Pero tenía muchas ganas de quedarme a explorar un poco. Al fin y al cabo, ya que estaba allí…
El arrecife parecía un castillo de arena roja, lleno de grutas y túneles submarinos de los que entraban y salían brillantes pececillos amarillos y azules.
A lo mejor podría acercarme a explorar uno de los túneles. No debía de ser muy peligroso.
De pronto algo me rozó la pierna. Sentí como un picor y un cosquilleo. ¿Sería un pez?
Miré a mi alrededor pero no vi nada. Volví a notar un hormigueo en la pierna. Y algo me agarró.
Me di la vuelta para ver lo que era. Pero seguía sin haber nada. Se me aceleró el corazón. Sabía que probablemente no sería nada peligroso, pero habría preferido verlo.
Empecé a nadar a toda prisa hacia el barco. De pronto, algo me cogió la pierna derecha… ¡Y no había forma de que me soltara!
Me quedé paralizado de terror, pero pronto reaccioné y di una patada con todas mis fuerzas.
«¡Suelta! ¡Suéltame!»
No veía lo que era… ¡Y tampoco podía soltarme!
Me puse a dar patadas como un loco, salpicando y agitando el agua.
Levanté la cabeza, totalmente aterrorizado, y lancé un débil grito:
—¡Socorro!
Pero fue inútil.
La cosa me arrastraba hacia abajo. A las profundidades. Al fondo del mar.