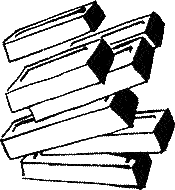
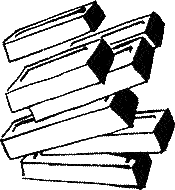
—¡Ahí tenemos nuestra oportunidad! —dijo de pronto el taxista, viendo en la esquina la luz del semáforo que, aunque todavía estaba verde, no tardaría en cambiar.
El taxista cruzó en el momento en que la luz se tornaba anaranjada y, un instante después, roja.
—¡Lo ha conseguido! —aplaudió Pete—. ¡Muy bien por usted!
El taxista sonrió.
—Era muy alborotador el tipo que iba detrás de mí.
—Me alegro de que nos lo hayamos sacudido de encima —dijo Ricky.
Al poco se detuvieron ante un edificio nuevo, de apartamientos.
—Éste es uno de esos proyectos costosos de alojamientos. Puede que hayáis oído hablar de ellos.
—Es muy bonito —afirmó Ricky.
El apartamento de Hootnanny se encontraba en la planta baja. Los dos hermanos entraron en el vestíbulo y Pete pulsó el timbre. Un hombre alto, muy delgado y encorvado por los años, salió a abrir.
—Entrad, entrad, muchachos. Si estáis buscando al viejo Hootnanny, el viejo hurón, aquí está vuestro hombre.
Los hermanos Hollister se dieron cuenta de que Hootnanny Gandy tenía que haber sido, en su juventud, un hombre de gran corpulencia y estatura.
Cuando los chicos se presentaron, el anciano les tendió una mano nudosa y les miró con sus penetrantes ojos grises, enmarcados por espesas cejas. Pero lo más curioso de todo en aquel anciano era su cabello, tan duro y tieso que parecía una escoba puesta, palmas arriba, sobre la cabeza.
El anciano se encaminó, algo renqueante, a una silla del otro extremo de la sala, que estaba muy ordenada y limpia. Se sentó y señaló asiento a los dos hermanos.
—Bien. Pues, si estáis pensando en el negocio de abrir túneles —empezó a decir, bruscamente—, os aconsejo que os dediquéis a otro asunto.
—No. Nosotros querí… —empezó a decir Pete.
—Ser un cavador de túneles es asunto muy peligroso…, aunque muy interesante —prosiguió el anciano, con un guiño—. Bajo tierra se pueden descubrir las cosas más asombrosas; desde viejos ataúdes, a monedas de oro y aderezos indios. Pero el simple hecho de excavar no vale un bledo. Yo creo que un muchacho de hoy preferirá ser marinero o fontanero, o cualquier otra cosa más saludable.
—Pero… pero… —empezó a decir Ricky.
—No hay peros que valgan —le interrumpió el viejo, mirando ora a uno de los chicos, ora al otro—. Ser un cavador de túneles es el trabajo más peligroso del mundo, y cualquiera que diga lo contrario es que no sabe distinguir una acelga de una bolsa de judías.
El señor Gandy se inclinó hacia delante y sacudió vigorosamente un dedo, para dar fuerza a sus palabras, al añadir:
—Dejadme que os diga algo. Estuve ayudando a abrir un túnel bajo el North River; ya sabéis, el Hudson, cuando mi capataz hizo un agujero en el techo.
—¿En el techo del río? —preguntó Ricky.
—No, hombre. En el techo del túnel.
Pete escuchaba, fascinado.
—Y ¿qué ocurrió? —preguntó.
—Pues que el capataz intentó tapar con paja el agujero, pero al apretar con la mano, también él quedó encajado en el agujero.
Al ver que los dos chicos quedaban atónitos, escuchando sus palabras, Hootnanny retiró hacia atrás su silla y sonrió ampliamente.
—Veréis. El capataz permaneció allí un rato, sacudiendo los pies, desesperadamente. Luego, súbitamente, ¡BUMP! Salió disparado hacia arriba.
—¡Canastos! Y ¿adónde fue a parar? —preguntó Ricky.
El anciano dijo que la presión había lanzado al capataz a un metro y medio de altura, por encima del agua, y luego al agua misma.
—Levantó un chorro de agua igual que una ballena, y volvió a verse lanzado hacia arriba, a más de siete metros.
—¿Quedó herido? —quiso saber Ricky, con los ojos abiertos por la emoción.
—Sí. Y muy trastornado —dijo tristemente Hootnanny—. Entonces fue cuando dejé de dedicarme a cavador de túneles.
—¿No volvió a abrir más túneles? —preguntó Pete.
—Bajo los ríos, no. Claro que seguía abriendo túneles en la ciudad, pero sólo como trabajo privado.
—De ésos, precisamente, queríamos hablarle, señor Hootnanny —dijo Ricky.
—Sí, señor —añadió Pete—. ¿No recuerda haber abierto un túnel para Yuen Foo, en el barrio chino?
El anciano se rascó la enmarañada cabeza y permaneció pensativo.
—Yuen Foo… —murmuró—. No puedo recordar. ¿En el barrio chino, decís? Abrí varios túneles en el barrio chino.
—Por favor, piense, piense —insistió el pecoso—. Es muy importante para nosotros, señor Hootnanny.
El anciano cavador apoyó la barbilla en su huesuda mano.
—Humm —murmuró—. Ahora empiezo a recordar algo.
—Entonces, ¡excavó usted un túnel! —dijo Pete, emocionado.
—Creo que sí, aunque no puedo recordar con exactitud. Pero tengo una corazonada…
Pete comprendió que no debía forzar al anciano. Si el esfuerzo que había de hacer era excesivo, Hootnanny podría llegar a olvidar, por completo, el viejo túnel.
—A lo mejor, si fuese usted al barrio chino, recordaría —sugirió Pete.
—Pues, creo que sí. Me parece muy bien. Iré. ¿A qué hora?
—A las tres de la tarde —propuso Pete—. Nos encontraremos en la esquina de las calles Mitt y Pell.
Los dos hermanos dieron las gracias al viejo y se marcharon. Al llegar a la calle, Pete cruzó los dedos y sonrió, diciendo:
—Esperemos que se acuerde.
De nuevo Pete detuvo un taxi y los dos subieron al vehículo. Esta vez los chicos llegaron al apartamiento sin que nadie les siguiera. Pero ninguno de los dos podía olvidar a su perseguidor, ni dejaba de preguntarse qué sería lo que quería. Los dos chicos hicieron comentarios sobre quién podía haber sido. ¿Acaso Hong Yee?
—Es difícil de adivinar… Como llevaba el sombrero encasquetado y con el ala doblada sobre los ojos… —murmuró Pete.
Al llegar a casa, Ricky y él encontraron a sus hermanas emocionadísimas.
—¡Vamos a ver un túnel! —anunció Holly, a gritos.
—¿Cuándo? —quiso saber el pecoso.
—¡Ahora mismo!
—¿A dónde?
Pam dijo a los chicos que el señor Foo acababa de telefonear, para invitar a los hermanos Hollister a comer con él en un restaurante de la zona comercial.
—Luego nos va a llevar al edificio de la Reserva Federal, para que veamos el oro.
Por su parte, la familia que había quedado en casa estaba muy intrigada al saber que Hootnanny Gandy había hablado con ellos a las tres. Pero como la comida con el señor Foo sería temprano, el señor y la señora Hollister llevaron a sus hijos al restaurante.
—Papá y yo vamos a ir de compras —dijo la madre—. Más tarde nos veremos.
Al terminar la comida, el señor Foo llevó a los niños al sólido edificio de granito, que se encontraba cerca.
—¡Es igual que un fuerte! —comparó Ricky, con asombro.
Pete empujó una pesada puerta de hierro y entraron. Lo primero que vieron fue un guardián uniformado, sentado a una mesa. El señor Foo le presentó a los niños y explicó que les gustaría ver el depósito del oro.
—Vengan por aquí.
El guarda condujo al grupo hasta otro hombre uniformado que, una vez enterado del caso, dijo:
—Acompáñenme.
Y llevó a los visitantes hasta un ascensor. Cuando todos estuvieron dentro, la puerta se cerró y el ascensor empezó a descender.
—Vamos a llegar hasta una profundidad de cinco pisos bajo tierra.
Por fin el ascensor se detuvo. Los Hollister fueron conducidos por un pasadizo, a uno de cuyos lados se veían rejas de acero, de suelo a techo. Al fin distinguieron el depósito.
—¡Mirad! ¡Ya veo el oro! —gritó Holly—. ¡Es muy «amarillísimo»!
Otro guarda abrió una puerta que había en la pared de rejas y el grupo entró por ellas. El hombre les llevó a una bóveda de alto techo, llena de jaulas.
—Es igual que un zoo, pero sin animales —declaró Ricky, al oído de Pete.
—¿A qué profundidad por debajo del nivel de mar, debemos de estar? —preguntó Pam.
—A más de dieciséis metros —contestó el hombre uniformado—. Esta bóveda en la que nos encontramos guarda seis mil millones de dólares en oro.
—¡Cuántos millones! ¡Zambomba! —exclamó Pete.
—En esa especie de jaula que tenéis delante, hay cien millones de dólares —informó el guardián, señalando los lingotes de oro, apilados unos sobre otros.
—¿Cuánto pesan los lingote? —inquirió Pam.
Se le contestó que cada lingote pesaba unas veintiocho libras y valía catorce mil dólares.
Sue, que había estado muy silenciosa hasta aquel momento, preguntó muy seria:
—¿Y no podemos llevarnos una barrita de ésas para papá y mamá?
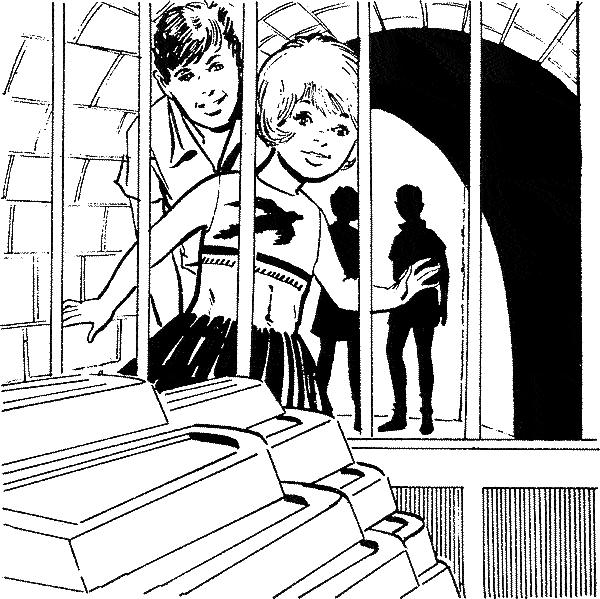
Todos rieron, incluido el guarda y Pete dijo:
—No podemos llevar este oro, Sue. Pero puede que Hootnanny nos ayude a encontrar un tesoro mejor.
—Pues vámonos en seguida, para ver a Hootnanny —dijo Holly, impaciente.
Mientras subían a la primera planta, en el ascensor, Pete miró su reloj.
—Ya es casi la hora de encontrarnos con Hootnanny Gandy —dijo al señor Foo, quien les llevó a casa.
El señor y la señora Hollister ya habían vuelto. Se decidió, por ello, que Sue se quedaría con los padres en el apartamiento, para hacer la siesta, mientras los cuatro Hollister, acompañados de Jim y Kathy, iban a reunirse con Hootnanny.
Llegaron a las tres en punto, a la esquina de Mott y Pell, y allí le encontraron.
—¡Hola, Hootnanny! —saludó Pete, corriendo al encuentro del viejo cavador de túneles—. Quiero presentarle a mis hermanas Pam y Holly, y a mis amigos, Jim y Kathy Foo.
Después de estrechar a todos las manos, Hootnanny dijo que llevaba media hora paseando por el barrio chino.
—Ahora estoy seguro de que abrí un túnel en esta calle —afirmó.
—¿En Pell Street?
—Sí. Y como me llamo Hootnanny, que podría jurar que cavé el túnel desde dentro de esa tienda. —El ancianito señalaba la tienda de la señorita Helen—. Aunque entonces era una vivienda.
El corazón de todos los niños latía apresuradamente, mientras corrían calle adelante. ¡Parecía que, al fin, el misterio iba a poder resolverse!
—¡Qué buenos detectives sois! —comentó Jim, con admiración, mientras Pete y él entraban con el viejecito en la tienda.
La señorita Helen recibió con gran amabilidad tanto al anciano como a los niños. Escuchó con atención cuanto Pam le explicaba sobre las sospechas que les habían hecho acudir allí.
—¿Un túnel en mi tienda?
—Sí —afirmó Hootnanny—. Recuerdo que tuve que dedicar una infernal cantidad de tiempo a planear la excavación.
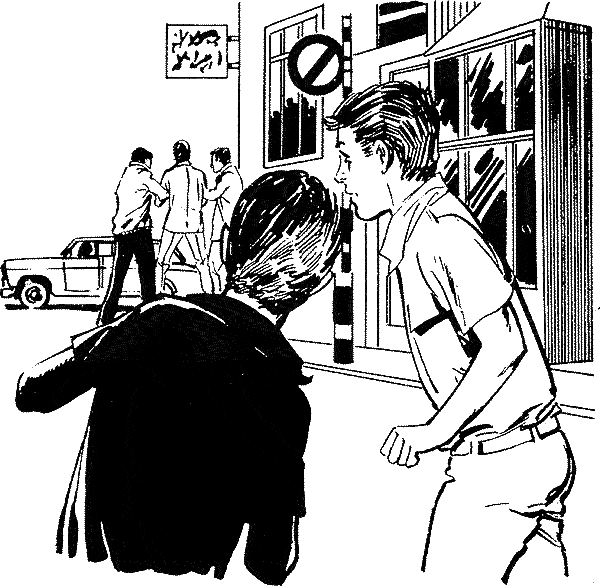
El anciano señor Gandy miró a su alrededor, como intentando concretar en dónde, exactamente, había abierto el túnel. Estaba encaminándose a la estatua de Kuan Yen, cuando alguien le llamó desde el umbral.
—Señor Gandy, su sobrino desea verle. Está aquí fuera.
Hootnanny miró a todos lados. La brillante luz del sol iluminaba la delgada silueta de un hombre con gorra de visera, plantado en la puerta.
—Vamos, Hootnanny —apremió el hombre—. Su sobrino le espera en mi taxi.
Los Hollister y los gemelos Foo se hicieron a un lado, para dejar paso al viejo cavador de túneles, mientras salía de la tienda.
Súbitamente, cuando llegó al bordillo, el anciano fue agarrado por dos hombres que le empujaron al interior del taxi.
Uno de los hombres entró detrás de Hootnanny. La portezuela se cerró con un golpe. El otro hombre puso en marcha el coche, ¡que se alejó a toda velocidad, Pell Street abajo!