

La señora Hollister estaba muy alarmada.
—Pero ¿adónde ha podido ir Ricky? —exclamó.
—Debe de andar por aquí, por alguna parte —dijo el marido, queriendo tranquilizarla, mientras miraba con atención a la fila de pasajeros que iba desembarcando—. Ya aparecerá.
Pero, aunque iba disminuyendo la multitud, Ricky continuaba sin ser visto. Interiormente, cada uno de los Hollister pensaba que el pequeño podía haber caído al agua desde la embarcación. Pero ninguno se atrevió a comentarlo.
—Telefonearé a la isla para saber si ha quedado alguien allí —decidió el señor Hollister, encaminándose, a toda prisa, al pequeño edificio en donde había comprado los billetes.
Pete corrió al lado de su padre, para decir:
—¡Pero si el guarda de la isla nos aseguró que nunca quedaba nadie allí, cuando sale la última embarcación!…
—No conocen a Ricky —repuso el señor Hollister—. Es lo bastante travieso como para hacer una cosa así, sólo para demostrar que alguien puede estar equivocado.
Cuando el padre marcó un número, el resto de la familia quedó a la puerta de la cabina, esperando con ansiedad. Sonó el teléfono en la Isla de la Libertad y el guarda contestó a la llamada. Al cabo de un par de minutos de conversación, todos oyeron que el señor Hollister, con una expresión de alivio en su rostro, exclamaba:
—¡Gracias al cielo!
—¡Hurra! ¡Ricky está bien! —gritó Holly, empezando a saltar, alegremente.
El señor Hollister habló unos minutos más, y por fin colgó. Al abrir la puerta, anunció:
—Ricky está sano y salvo, en la isla. ¡A que no adivináis en dónde se había escondido!
Todos dieron su opinión, imaginando que el pecoso podía haberse escondido, en los sitios más inesperados, aparte de la estatua de la Libertad, o el restaurante en donde habían comido.
El señor Hollister movió negativamente la cabeza.
—No. Los guardas miraron en todos los lugares imaginables, pero olvidaron uno.
—¿Cuál? Anda, papaíto, dínoslo —rogó Holly.
—¡La mezcladora de cemento!
—¡Cómo! —exclamó la señora Hollister, atónita.
—Sí. Se escondió en la mezcladora. El guarda dice que Ricky asomó un momento la cabeza y entonces fue cuando le vio.
—¡Ese monicaco! —comentó la madre—. Y ¿cómo vamos a buscarle?
—Tienen una lancha motora en la isla —dijo el señor Hollister—. El señor Gandy le traerá en ella.
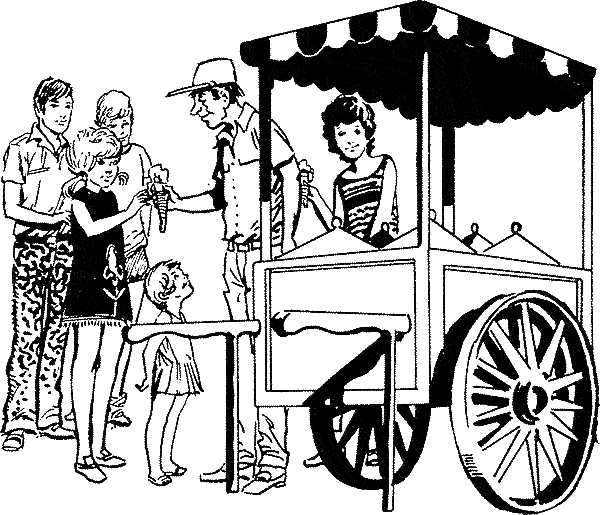
Toda la familia corrió al embarcadero. Con gran ansiedad contemplaron las aguas, que reflejaban los oblicuos rayos del sol, ya muy bajo en el horizonte. Para entretenerles, el señor Hollister compró a los niños cucuruchos de helado, de un vendedor ambulante que llevaba un carrito blanco.
Transcurrieron minutos y minutos hasta que Pete anunció:
—¡Ahí viene! ¡Ya la veo!
Una lancha rápida avanzaba hacia ellos. Cuando estuvo cerca, se pudo ver a Ricky que sacudía la mano, saludando a su familia, desde el asiento posterior. La embarcación se detuvo junto al muelle y Ricky saltó a tierra.
—Aquí tienen a su retoño —dijo el señor Gandy—. Tiene un buen corazón, pero te aconsejo, Ricky, que no vuelvas a hacer nunca una cosa así.
—No. No lo haré —replicó el pecoso, que parecía estar muy arrepentido.
—Lamento que esto haya sucedido, señor Gandy —dijo el señor Hollister, cuando la lancha se disponía a regresar a la isla.
Ni el señor ni la señora reprendieron a Ricky, que miraba con ojillos golosos los helados que los demás estaban saboreando. Pero, ni el padre ni la madre le ofrecieron comprarle uno.
Ricky no se quejó. Pero mientras la familia cruzaba Battery Park, el pequeño quedó rezagado. Caminaba tristón y cabizbajo, y Sue descubrió que una lágrima resbalaba por su mejilla.
Cuando el señor y la señora Hollister llegaron al coche y volvieron la cabeza, buscando a sus hijos, se dieron cuenta de que ahora no era Ricky el único que se había rezagado. Con él estaba Sue, obligando a su hermano a dar unos lametones a su sabroso helado. Los demás sonrieron.
Ya en el coche, los Hollister no tardaron en olvidar la travesura de Ricky y empezaron a hablar del misterio que les preocupaba.
—Ha sido una suerte encontrar al señor Gandy, ¿verdad? —comentó Holly.
—Sí —concordó la madre, añadiendo en seguida que era ya demasiado tarde para buscar aquel día a Hootnanny—. Podréis continuar con vuestras investigaciones mañana por la mañana.
La familia regresó al apartamiento. Mientras los pequeños ayudaban a poner la mesa, el señor Hollister y Pete fueron a un restaurante próximo a comprar unos recipientes de guisos chinos.
Pam lo sirvió todo muy hábilmente. No hubo nadie a quien no gustase la sopa de verduras «won ton», ni los huevos «foo young». Holly y Sue ayudaron a su madre a fregar y secar la vajilla, mientras Pam examinaba la muñeca que había comprado para su colección. Estaba haciéndole girar de uno a otro lado la cabecita, cuando, de repente, gritó:
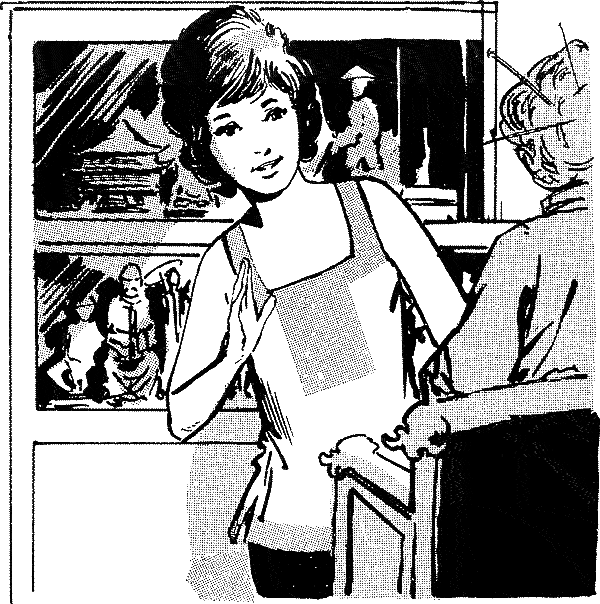
—¡Oh! ¡Se ha caído!
—¿Qué?
—La cabeza de la muñeca. Mira.
La señora Hollister fue a examinarla y declaró que estaba segura de que la muñeca era defectuosa.
—Es posible que la vendedora te la cambie por otra.
—¿Quieres acompañarme ahora mamá?
—Está oscureciendo —objetó la madre—. La tienda puede estar cerrada.
—Vayamos a ver, de todos modos —insistió Pam.
La señora Hollister sonrió. Se quitó el delantal y, echándose una chaqueta ligera sobre los hombros, dijo:
—Muy bien; vamos.
Madre e hija se encaminaron a Pell Street. A aquellas horas las luces de neón del barrio chino presentaban suaves e intrigantes colores. Pero la señora Hollister y su hija se encontraron con que las luces del letrero de la señorita Helen ya habían sido apagadas.
—¡Qué lástima! Ya ha cerrado.
—Puede que acabe de hacerlo —dijo la señora Hollister, atisbando por el escaparate.
De repente, la luz de una linterna parpadeó sobre la seda que cubría la pared del fondo. Mientras madre e hija observaban, la tela cayó al suelo y el haz de la linterna paseó sobre la estatua china que la seda había ocultado.
Pam se acercó más, queriendo ver mejor. Pero, al hacerlo, por casualidad, oprimió el cristal que conectaba un timbre de alarma en el interior del establecimiento.
Al instante, la linterna se apagó. Se oyeron pasos veloces. Luego, sé abrió la puerta y un hombre enmascarado salió de la tienda a la carrera.
—¡Mamá! —gritó Pam, cuando el hombre estuvo a punto de hacer caer a la señora Hollister.
El desconocido corrió hacia Bowery y huyó doblando una esquina.
Mientras las dos Hollister, demasiado asombradas para moverse, miraban al que huía, se oyeron pasos por las escaleras que llevaban al piso alto. Era la señorita Helen, que bajaba corriendo.
Al ver dos siluetas en la penumbra, junto a la puerta abierta, la vendedora gritó:
—¡Policía! ¡Socorro! ¡Hay ladrones!
Una multitud muy excitada rodeó a Pam y su madre, mientras la señorita Helen volvía a llamar en voz muy alta a la policía. Un momento más tarde, el agente Hobbs se abría paso a codazos entre el gentío.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó.
—Estas personas acababan de salir de mi tienda, que yo tenía cerrada con llave —acusó la vendedora.
—¡No! ¡No ha sido así! —protestó Pam, sin soltar su muñeca rota.
—Está usted equivocada —dijo, con calma, la señora Hollister—. Nosotras estábamos mirando el escaparate, cuando un hombre salió corriendo.
El policía reconoció a los Hollister. Dijo que estaba seguro de que eran inocentes, pero añadió:
—Díganme qué ha ocurrido.
Cuando la señora Hollister acabó de contar todo lo sucedido, el agente Hobbs dijo:
—Entremos a echar un vistazo.
El oficial, la señorita Helen, Pam y su madre entraron juntos en la tienda. La señorita Helen encendió las luces.
Todo estaba tal como lo describieron la señora Hollister y su hija. La seda había caído al suelo, dejando a la vista la talla en madera de una mujer china.
Era una figura mística, sentada en un banco cubierto por una estera, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su bello rostro, ligeramente inclinado, tenía una plácida expresión. La estatua se posaba sobre un sólido pedestal, en forma de cubo, de unos noventa centímetros cuadrados.
Después de echar una ojeada por toda la tienda, la señorita Helen suspiró.
—Bueno. Parece que, por fortuna, no se han llevado nada.
—Me gustaría saber qué quería ese hombre —comentó Pam.
El policía opinó que tal vez el intruso estuvo intentando algún modo de robar la estatua.
El corazón le latía apresuradamente a Pam, cuando hizo la siguiente pregunta:
—¿Ésta es Kuan Yen, la diosa de la Misericordia?
La vendedora abrió enormemente los ojos, muy sorprendida.
—Sí. ¿Cómo lo sabes?
—He oído alguna vez hablar de esa diosa —repuso Pam, procurando aparecer indiferente.
—No hay mucha gente que la conozca… —empezó a objetar la señorita Helen, cuando en la puerta sonó una voz indignada.
—¡Déjenlas tranquilas! ¡Yo respondo de ellas!
Pam se volvió y vio que el señor Foo entraba en la tienda, para decir al policía:
—La señora Hollister y su hija son amigas mías.
—¡Cielo santo! —se asombró la señora Hollister—. ¿Cómo ha sabido dónde estábamos?
—Las noticias corren con rapidez, en el barrio chino —replicó el señor Foo.
La indignada china pronto quedó tranquilizada, gracias al agente Hobbs, quien dijo que resultaba obvio que Pam y su madre no eran ladronas.
La señorita Helen se disculpó, diciendo que confiaba en que considerasen su reacción, simplemente, como una equivocación muy natural. Nada faltaba de la tienda, pero ella deseaba que la policía buscase al intruso.
Pam describió al hombre que había huido corriendo y añadió:
—Yo creo que se llama Hong Yee.
—¿Hong Yee? —preguntó la vendedora—. Ésa es la persona que dejó una paga y señal por Kuan Yen.
—Yo creo que lo haría para estar seguro de que usted no vendería la figura —opinó Pam.
—Pero ¿por qué andaría husmeando en mi tienda?
El agente de policía contestó que serían muchas las preguntas que quedarían contestadas cuando se detuviera al desconocido. Y se despidió, para iniciar la búsqueda del intruso.
Pam se volvió a la propietaria china para pedirle más información sobre la estatua.
—El señor Foo, sin duda, conoce sobre eso más que yo —repuso la señorita Helen—. La estatua perteneció a su padre y quedó en esta casa.
—¿Perteneció a mi padre? —preguntó, con asombro, el señor Foo—. No sabía nada sobre la estatua.
—Estaba muy bien escondida —dijo la señorita Helen—. Cuando me hice cargo de la tienda, había un gran guardarropa que sobresalía de la pared. Yo decidí quitarlo. Los obreros encontraron que el guardarropa tenía un doble fondo que ocultaba totalmente la estatua.
—¡Qué sorprendente! —exclamó la señora Hollister.
La señorita Helen asintió con un gesto y prosiguió:
—Dejé la estatua en el mismo lugar en que la encontré, con la esperanza de que algún comprador reconociese su valor y la adquiriese.
—Pues, por favor le pedimos que ahora no la venda —suplicó Pam.
—Porque esta estatua es el centro de un misterio que estamos intentando resolver.
Aunque la señorita Helen parecía estar confusa, Pam creyó preferible no revelar completamente el misterio y el señor Foo le indicó, con un gesto que aprobaba su actitud.
Después que la vendedora hubo prometido no hacer nada más con la estatua, hasta tener noticias del señor Foo, Pam habló del motivo de su visita y mostró la muñeca rota. Sin cesar de pedir disculpas, la señorita Helen le cambió la muñeca.
De regreso a sus apartamientos, las dos familias sostuvieron una conferencia para decidir el próximo paso a dar en la resolución del misterio.
—Señor Foo; si, como su padre decía en la carta, Kuan Yen está guardando el tesoro, puede que el objeto valioso esté escondido en alguna parte de la estatua —razonó Pam.
—O debajo —dijo Pete.
—A lo mejor detrás —intervino Jim, cuyos ojos brillaban emocionados.
—No hay que precipitarse buscando conclusiones —aconsejó el señor Hollister a sus jóvenes detectives—. Quién sabe si Hootnanny Gandy nos dará la respuesta.
—Sí —dijo Kathy—. Él sabe mucho sobre túneles, especialmente sobre los túneles del barrio chino.
—Ir a verle será lo primero que hagamos por la mañana temprano —dijo Pete.
Al día siguiente, después del desayuno, el hermano mayor pidió permiso para ir con Ricky a ver al anciano.
—Está bien —dijo la señora Hollister—. En realidad, no es necesario que vayamos todos. Pero tomad un taxi.
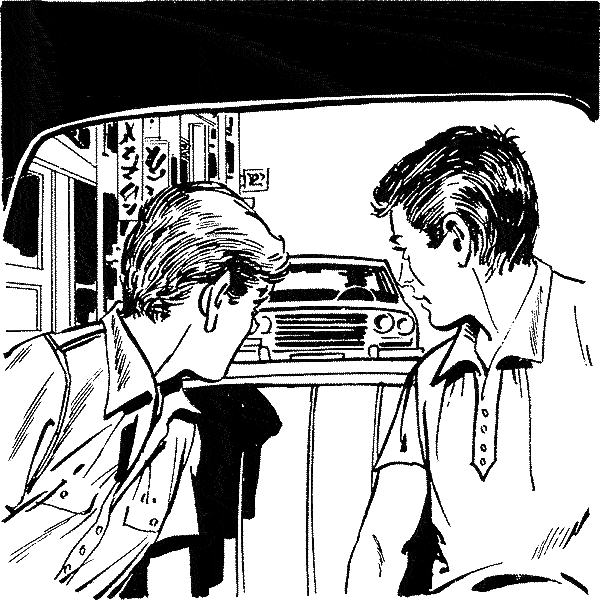
Les dio dinero suficiente y los dos chicos salieron de casa. Pete detuvo un taxi que pasaba por Columbus Park y dio las señas de Hootnanny Gandy, en Green Village.
Al entrar en el vehículo y cerrar la puerta, Ricky se fijó en que un hombre detenía un taxi inmediatamente detrás de ellos. El hombre entró, cerró la portezuela, se sentó en la parte posterior y bajó sobre su frente el sombrero de fieltro negro.
El taxi de los Hollister se puso en marcha. El de detrás hizo otro tanto.
—Oye, Pete —dijo Ricky, muy nervioso—. No me gusta esto. Me parece que nos siguen.
Pete transmitió al conductor las sospechas del pecoso.
—Yo me libraré de él —afirmó el hombre.
Hizo un rápido viraje en una esquina, hacia abajo, luego hacia arriba. Pero el vehículo de detrás no les perdía la pista.