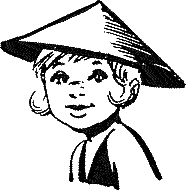
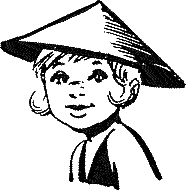
Abriéndose camino por las estrechas aceras, llenas de transeúntes, Jim y Kathy condujeron a los Hollister, en fila de a uno, hacia Pell Street. Cuando giraron en la esquina de la calle Mott, Pam se detuvo en seco y agarró a Kathy por el brazo.
—¿Qué pasa? —preguntó Pete, deteniéndose, al igual que los otros.
—¡Mirad! ¡Allí! —dijo Pam.
Señalaba a la acera de en frente, donde un hombre bajo y delgado, de cabello negro, miraba los escaparates de una tienda.
—¡Es… es Hong Yee!
—¿Estás segura? —preguntó Jim.
Después de mirar con atención al hombre, Pete murmuró:
—Quisiera que volviese un poco la cabeza, para tener la seguridad completa.
Fue como si el hombre hubiera oído las palabras de Pete, pues volvió un poco la cabeza y se ajustó el sombrero de paja.
—¡Es Hong Yee, desde luego! —declaró Pete.
—Esperad —protestó Kathy—. No me parece que sea chino.
—¿Por qué dices eso? A mí sí me parece chino —afirmó Pete.
—Parece oriental —admitió Jim—, pero tiene algo extraño.
—Vamos a mirarle más de cerca —propuso Pete.
Jim y él cruzaron juntos la calle para aproximarse al hombre, que estaba observando con interés las antiguas estatuillas del escaparate.
De repente, el hombre se volvió y vio a los dos chicos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Pete, el hombre quedó atónito. Al instante emprendió la carrera.
—¡Deténgase, Hong Yee! —gritó Pete—. ¡Denos nuestra nota!
—¡A por él! —gritó Ricky.
Pete y Jim no necesitaban que nadie les apremiase; las niñas, tampoco. Mientras los curiosos transeúntes observaban, los niños corrieron tras Hong Yee. El chino huía a todo correr. Con tanta gente en las aceras, se hacía difícil para sus perseguidores adelantar lo suficiente.
—¡Deténgase! ¡Deténgase! —gritó, otra vez, Pete—. ¡Denos nuestra nota!
Pero, en vez de hacer caso, Hong Yee redobló la carrera. Al llegar a la esquina, embocó Pell Street y continuó corriendo. Los niños le vieron desaparecer en el umbral de un edificio.
—¡Vamos! —ordenó Pete, cuyos pies, más que correr, parecían volar—. ¡Tenemos que alcanzarle!
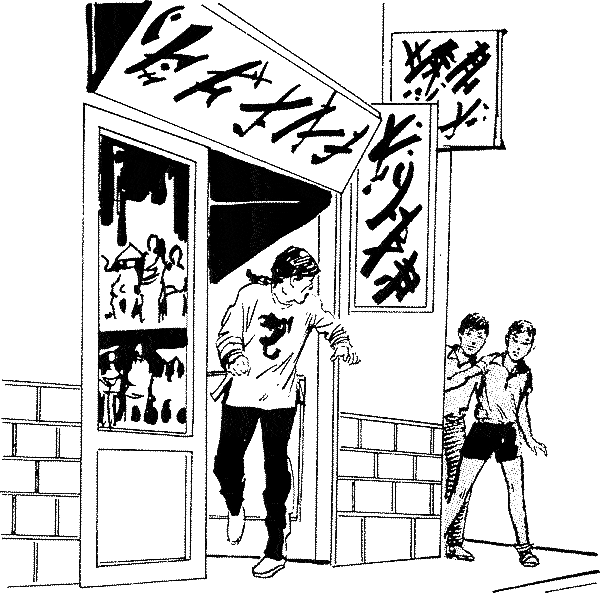
Todos penetraron por aquella puerta y se encontraron en un estrecho pasillo. Dicho pasillo llevaba hasta un patio posterior, en cuyo centro se veía una fuente, con un pájaro ornamental. Hong Yee no se veía por parte alguna.
—¿A dónde ha ido? —preguntó Jim, mirando a su alrededor con cautela.
Había varias escaleras de incendios que llevaban a distintos edificios, pero los primeros peldaños quedaban a casi dos metros del suelo.
—Habría que ser un acróbata para saltar a ellas —razonó Pam que, no obstante, escudriñaba todos los tejados—. Bueno. Hong Yee no está aquí.
—Es como si se hubiera evaporado —dijo Holly.
Y Jim declaró:
—Ahora estoy convencido de que Kathy tiene razón. Ese hombre no es chino.
—¿Qué es, entonces? —preguntó Pam.
—No lo sé. Puede que algún otro tipo de oriental.
Contrariados, los jóvenes detectives volvieron por el pasillo. Y entonces se dieron cuenta de que no estaban lejos de lo que había sido en otros tiempos, el hogar del señor Foo, en Pell Street.
—Aquí es —anunció Jim al poco trecho.
Se detuvieron ante una tiendecita con una puerta en el centro de la fachada. En los dos escaparates, los niños pudieron ver toda clase de chucherías y baratijas. Sobre la puerta pendía un letrero de neón que anunciaba que aquélla era la «Tienda de Regalos de la Señorita Helen».
Kathy entró y los demás la siguieron. Detrás del mostrador vieron a una joven y sonriente china, vestida con falda y blusa azul.
—Hola —saludó a los niños, afablemente.
—¿Es usted la señorita Helen? —preguntó Sue con curiosidad.
—Sí. ¿En qué puedo serviros?
—Sólo queríamos mirar —explicó Jim—. Mi padre vivió aquí hace años.
—Entonces, vosotros debéis de ser los gemelos Foo. Podéis consideraros en vuestra casa. —La señorita Helen hizo un amplio movimiento con la mano al añadir—: tengo muchas cosas que los visitantes pueden comprar.
Los mostradores y estanterías estaban llenos de objetos chinos. Entre ellos, farolillos de papel, rompecabezas, pebeteros, un tarro de dulces de la suerte, sombreros de «coolie», abanicos orientales y una pila de libros cómicos chinos.
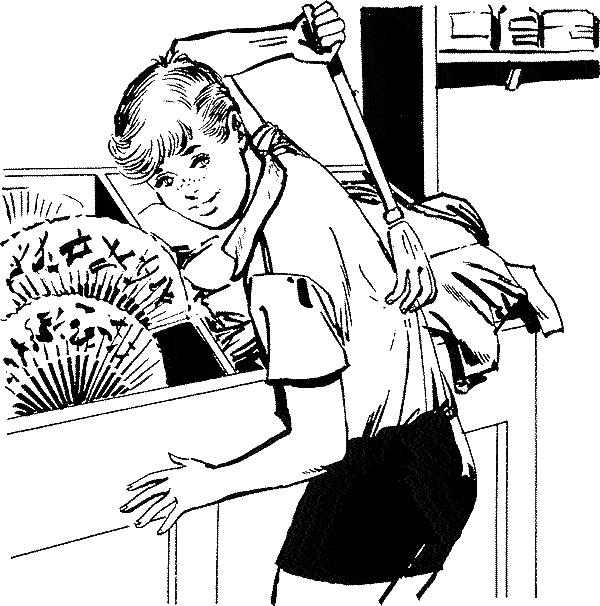
Mientras los ojos de los Hollister pasaban, admirativos, por cada uno de los artículos expuestos, Jim y Kathy miraron en el interior de la gran tienda.
—Todo esto debía de estar dividido en varias habitaciones, cuando papá vivió aquí —comentó Kathy.
—Me gustaría saber si, de verdad, el abuelo tenía un túnel —musitó Jim.
De repente, Ricky exclamó:
—¡Canastos! ¡Cuánto me gustaría comprar esto!
Y tomó un bastoncillo chino, de largo mango, útil para rascarse la espalda. El mango era de bambú y estaba rematado por una manecita con curvados dedos.
La dueña de la tienda sonrió al oír decir al pecoso:
—¿Sabéis? He tenido picor en la espalda toda la mañana.
Ricky pasó el bastoncillo chino por encima del hombro, pero antes de haber llegado con él a su espalda, los curvados deditos se engancharon en una bonita farola china, colocada en una estantería.
—¡Cuidado! —advirtió Jim.
La farola estuvo a punto de caer al suelo, pero antes de que eso ocurriera, Pete dio un salto y la atrapó al vuelo, como si se tratase de un balón de fútbol.
—¡Oh! —exclamó la propietaria de la tienda, frunciendo el ceño—. Os ruego que tengáis cuidado.
—No ha ocurrido nada —dijo Pete, mostrando a la señorita Helen la farola, antes de volver a colocarla en la estantería—. Pero, en adelante, Ricky, ten mucho cuidado cuando te rasques la espalda.
Ricky pagó el precio del bastoncillo. Estaba un poco avergonzado y decidió ir a utilizarlo cerca de la puerta, donde no podía causar ningún estropicio.
Entre tanto, Pete fue a preguntar a Jim y Kathy, en voz baja:
—¿Habéis visto algo que recuerde un túnel?
—No —respondió Jim—. Kathy y yo hemos estado mirando las paredes. Todas parecen sólidas.
—Puede estar abajo. A lo mejor se baja por una trampilla —sugirió Pete, que se llevó a Pam a un lado y cuchicheó—: ¿Te parece bien que compremos algunas cosas, para dar tiempo a los Foo a que sigan buscando el túnel secreto? Así, la señorita Helen no sospecharía nada. Iré a decírselo a Jim.
Pam asintió y se volvió a Sue.
—¿Qué te gustaría comprar, guapina?
—Un sombrero de «coolie» —contestó la pequeña.
La dueña de la tienda descolgó uno de los sombreros y se lo entregó a la pequeña. Sue se apresuró a ponérselo y a ajustarse la goma bajo el mentón.
—Estás lindísima —dijo la vendedora.
—¿Parezco una chinita?
—Me temo que no. Pero si comes algunos pastelillos chinos, tal vez consigas parecerlo.
En aquel momento, a Pam se le iluminaron los ojos, al ver una caja con una muñequita china, bajo el mostrador.
—¡Cuánto me gustaría, para mi colección!
La señorita Helen sacó la muñeca y se la pasó a Pam, para que la examinase.
—Traje chino auténtico —afirmó la vendedora—. Se hacen en Hong Kong.
Cuando comprobó que tenía bastante dinero, Pam dijo que compraba la muñeca. Pete eligió, en el mostrador, una pastilla de jabón que tenía la figura de un elefante.
—Es muy atractivo —declaró la señora Helen.
—Lo compro —dijo Pete.
Entre tanto, Holly había tomado un abanico chino que desplegó ante su naricilla, al tiempo que hacía con los ojos mil monerías.
—Eres una presumida —dijo Pam, sonriendo.
—Pues «la presumida» quiere este abanico —dijo Holly—. Cuesta cincuenta centavos.
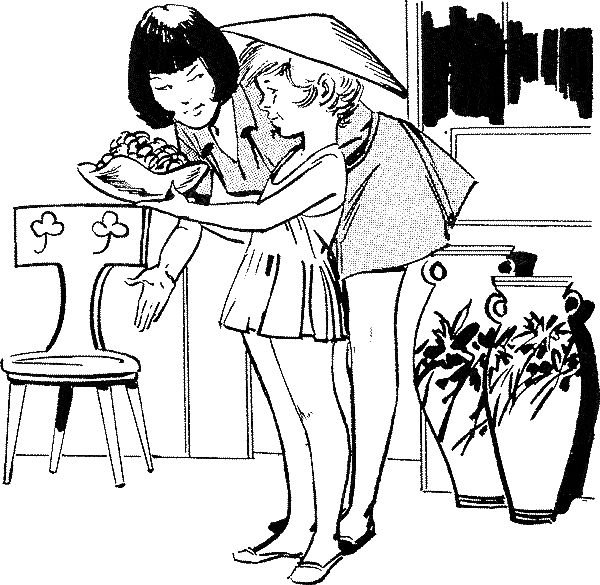
Holly no tenía suficiente dinero, pero Pam puso la diferencia.
—«Glacias, glacias» —dijo Holly, abanicándose graciosamente—. «Honolable helmana es muy espléndida».
—Yo quiero unos pastelitos de la suerte, para parecer china —informó Sue a sus hermanos.
Y Pam propuso:
—Compremos algo para papá y mamá.
—Y para el señor y la señora Foo —añadió Holly.
La señora Helen bajó de la estantería un tarro de dulces y Pam pudo ver que tenían la forma de sombrero de tres picos, de la época colonial.
—Y dentro de cada una se dice una verdad —dijo la señorita Helen, mientras llenaba de aquellos dulces una bolsa que entregó a Pam, para luego acudir a otros clientes que acababan de entrar.
Pam ofreció un dulce a cada niño. Los pequeños fueron partiéndolos y sacando los papelitos de color amarillo en los que se leía un proverbio. Sue fue la primera en desdoblar el papel.
—¿Qué dice, Pam? —preguntó.
La hermana mayor leyó:
—«Ni desperdicios, ni escaseces».
—¿Quiere decir que tengo que comerme todo el dulce?
—Eso es —contestó Pam, riendo.
—Pues me lo como —declaró la pequeñita, empezando a morder el dulce.
Kathy y Jim se aproximaron, diciendo, en un murmullo, que no habían encontrado nada.
—¡Qué pena! —contestó Pam—. Bueno, Kathy; aquí tienes tu dulce de la suerte.
Y dio a la niña china uno de los dulces.
—¡Mirad lo que dice mi papel! —exclamó Kathy. Y todos prestaron gran atención, mientras ella leía—: «Misterio y fortuna se encuentran donde tú estás».
—¡Eso me hace pensar una cosa: puede que el viejo túnel tenga salida a esta habitación! —dijo Jim.
—¿Supones que puedes estar sobre alguna trampilla secreta que sea la salida del túnel? —cuchicheó Pete.
Kathy bajó la vista. No había nada en el suelo que se pareciese a una trampilla.
—Ese túnel tuvieron que abrirlo desde alguna otra parte —opinó.
Por primera vez, Pam se fijó en la pared del fondo de la tienda. Estaba cubierta por una lujosa seda, pero detrás parecía haber algo abultado, como una silueta humana.
El resto de los dulces quedó olvidado, por el momento, cuando Pam preguntó a media voz:
—Pete, ¿hay alguien escondido, allí detrás?
Pete se quedó mirando, unos momentos.
—No se mueve nada —dijo, al fin.
En voz baja los niños discutieron respecto a lo que podía ocultarse tras el tapiz de seda. Por fin, Ricky propuso sencillamente:
—Y ¿por qué no vamos a mirar?
—No, no —replicó Pam, alargando la mano hacia el brazo de su hermano.
Pero Ricky se escabulló con agilidad, corrió al fondo de la tienda, y levantó un extremo de la seda. La señorita Helen se volvió a tiempo de verle.
—¡Quieto! —ordenó. Y siguió hablando rápidamente, en chino, con Kathy y Jim, al tiempo que movía vigorosamente la cabeza.
Ricky dejó caer inmediatamente la cortina, asustado por la indignación que se advertía en la voz de la mujer china.
—¿Qué ha estado diciendo? —preguntó Pete.
Kathy dijo que alguien había pagado un depósito por un objeto de arte que quedaba oculto por el brocado.
—La señorita Helen no quiere que nadie lo toque —añadió la niña.
Ricky se disculpó, pero ahora era cuando todos los Hollister estaban llenos de curiosidad.
—¿Qué clase de objeto de arte es, señorita Helen? —preguntó Pam.
La vendedora movió la cabeza y repuso:
—No puedo decirlo.
Pete, algo avergonzado, pensó que podría disimular un poco la travesura de su hermano haciendo otra compra. De modo que tomó una de las publicaciones cómicas y preguntó:
—Jim, Kathy, ¿os gusta esto?
—Gracias, Pete —dijo la niña—. Es el último número. Lo compramos todas las semanas.
La revista era cuadrada, pequeña, impresa en papel brillante y con bello colorido.
Pete pagó el importe de lo comprado y Kathy lo tomó del mostrador. Sus ojos se posaron, por un momento, en el bloc de notas de la señorita Helen; en seguida miró a su hermano, significativamente. Luego todos salieron de la tienda.
Kathy, muy nerviosa, dijo a su hermano:
—Jim, ¿has visto lo que ponía en ese cuaderno de notas?
—No. ¿Por qué?
—Estaba escrito en chino. Ponía un nombre: ¡Hong Yee!