

—¿Te apellidas Hollister? —preguntó el policía a Pete.
—Sí, señor.
Ricky se presentó corriendo, para decir:
—Nosotros no somos ladrones. De verdad que no. La señora Foo nos ha dejado este apartamiento…
El policía sonrió, entonces.
—Ya lo sé. Y no tengo nada que objetar a que estéis aquí.
Holly corrió a avisar a sus padres. Cuando salieron el señor y la señora Hollister, el policía les dijo que su nombre era Hobbs.
—Estoy aquí para entregarles un mensaje del policía Calvin Newberry, de Shoreham. Él ha averiguado las señas de ustedes en el Centro Comercial.
—¡El oficial Cal! —exclamó Sue—. ¡Es nuestro amigo!
—Todos los policías son vuestros amigos, hijita —dijo el policía de Nueva York, sonriendo a Sue.
El oficial Hobbs explicó que Cal había telefoneado a la policía neoyorquina, para pedir que ayudasen a los Hollister a resolver cierto misterio, si los niños no lo solventaban solos. Hobbs añadió, sonriendo:
—Aunque Cal piensa que, posiblemente, no necesitaréis a nadie. Porque sois muy buenos detectives.
—Sí. Sobre todo, mis hermanos y mis hermanas —aclaró Sue, sentenciosa, haciendo reír a todos.
—Tengo una nota para vosotros —continuó diciendo el policía—. Me la ha dictado Cal por teléfono.
El oficial Hobbs sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó a Pete. Los demás rodearon a éste, mientras leía en silencio el mensaje.
—¿Qué dice? —preguntó Holly, impaciente.
Pete replicó:
—El oficial Cal nos envía saludos. Se ha enterado de que Hong Yee nunca ha tenido conflictos con la policía. Parece que es un hombre honrado.
—Entonces ¿por qué se portó de un modo tan extraño en Shoreham? —preguntó Pam.
—Cal dice que Hang Yee es coleccionista de objetos raros. Puede que a eso se deba todo.
—¡Qué misterio tan enrevesado! —suspiró Holly.
—Deseo que podáis resolverlo —afirmó el policía, y añadió que su zona de vigilancia era el barrio chino—. Si necesitáis ayuda, llamadme. Ahora, adiós.
Cuando el policía se marchó, los niños hablaron del misterio y de lo que más convendría hacer para solucionarlo.
En aquel momento llegaron el señor Foo y sus hijos a ver a los Hollister. El mecánico en electrónica preguntó al señor Hollister si quería acompañarle a la oficina del señor Davis.
—Tengo libre esta mañana y estoy deseando ver ese satélite de juguete.
El señor Hollister aceptó la invitación y los dos hombres se marcharon juntos.
Jim ofreció a la señora Hollister un periódico de pequeño formato.
—Es nuestro «Greenwich Village». Lo que lee todo el mundo en este barrio para conocer las noticias de la localidad.
Kathy añadió:
—Nos sentimos orgullosos de ser diferentes al resto de Nueva York. Mamá piensa que a lo mejor, les gustaría leer nuestro periódico.
—Sí. Muchas gracias —contestó la señora Hollister y empezó a ojear artículos y anuncios.
Estaban los niños haciendo planes para su trabajo de investigación, cuando la señora Hollister exclamó:
—¡Creo que acabo de encontrar una pista para vosotros!
—¿Sí? —preguntó Pam, corriendo al lado de su madre—. ¿Qué es?
La señora Hollister señaló en la sección de anuncios económicos, la columna dedicada a objetos Perdidos o Encontrados. En uno muy pequeño se leía:
«NOTA CHINA ENCONTRADA CERCA EDIFICIO EMPIRE STATE. DE SER IMPORTANTE, ACUDA A LA SEÑORA MEEKER. DIRECCIÓN ABAJO. SIN TELÉFONO».
Las señas dadas correspondían a un número de Canal Street, no lejos del barrio chino.
—¡Qué suerte! —exclamó Pam, contentísima—. ¡Sí, es el mensaje que yo perdí, parece que no cayó en malas manos!
—¡Vamos en seguida! —propuso Pete—. Jim, Kathy, ¿queréis enseñarnos el camino?
—Claro que sí —dijo Jim.
Pam recortó el anuncio y, en compañía de la señora Hollister, todos salieron del apartamento. Recorrieron a toda prisa Mulberry Street y llegaron a la calle del Canal.
—No está lejos de aquí —dijo Jim.
—Son muy viejas las casas por esta parte, ¿verdad? —observó Holly.
El grupo caminó a buen paso durante unos minutos. Por fin Jim abrió la marcha para cruzar la calzada, cuando se encendió la luz verde, y se detuvo ante una vieja casa de vecindad.
En aquel momento, Sue dio un tropezón y cayó de bruces. La pobre se dio un buen golpe en la nariz y empezó a llorar. La señora Hollister se detuvo con ella para limpiarla y consolarla un poco.
Mientras, los demás habían entrado en la vieja casa.
—¡Qué tenebroso es esto! —dijo Holly, al entrar en el sombrío vestíbulo, que olía a humedad y madera vieja.
Pete miró los buzones, hasta encontrar el de la señora Meeker.
—¿Puedes distinguir si dice tercero o cuarto piso, Pam? —preguntó a su hermana, pues el número, escrito a lápiz, estaba muy borroso.
—Me parece que dice tercero —repuso Pam.
—Subamos —dijo Ricky, impaciente.
Y todos se encaminaron a la puerta interior. Una vez cruzada aquella puerta, se encontraron ante un tramo de desgastadas escaleras.
Aquella parte de la casa era fría y siniestra y, mientras ascendía, Pam se preguntó si no deberían haber esperado a su madre. Pero, ya que estaban allí, siguieron adelante. El tercer piso parecía aún más ruinoso que los demás.
—Creo que es aquí —dijo Pete, acercándose a una puerta, del fondo del reducido pasillo.
Llamó. La única respuesta fue un arañazo al otro lado de la puerta.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Kathy.
—Un perro, o un gato —replicó Jim.
Pete volvió a llamar. Esta vez sonó un gruñido, seguido del soplido de alguien que husmea.
—¡Oiga! —gritó Pete—. ¿Está en casa la señora Meeker?
No hubo respuesta. Pero los gruñidos y arañazos sonaron más claramente. Al mismo tiempo, se vio que el picaporte se movía ligeramente.
—¡Oooh! —gritó Holly, agarrándose al brazo de Pam.
—Apuesto algo a que es el perro, que quiere abrir la puerta y perseguirnos —dijo Pete, apartándose.
La puerta se abrió, entonces, y un perrucho negro asomó la cabeza, gruñendo amenazador.
—¡Corred! —gritó Pete, viendo que el perro se precipitaba hacia ellos.
Los niños emprendieron una enloquecida carrera por el pasillo y las escaleras. Pete, que iba el último, notó que el perro le alcanzaba la pernera de sus pantalones. Pero, de repente, el animal pareció retroceder, con una sacudida.
Pete se volvió a mirar. El animal estaba sujeto a una larga cadena. Y ahora la longitud de la cadena se había acabado y no podía seguir delante.

—¡Esperad! —dijo Pete a los otros, que estaban ya a mitad del segundo tramo de escaleras, y gritaban a Sue y a la señora Hollister que corrieran también—. Ya no ocurre nada.
Con el rabillo del ojo había podido ver que el perro era arrastrado al interior de la casa por un anciano delgado y minúsculo. El sonido de una llave en la cerradura le indicó que ya estaban a salvo.
—La señora Meeker debe de vivir en el cuarto piso —decidió y empezó a subir.
Esta vez, en cuanto Pete llamó, obtuvo respuesta. Abrió la puerta una señora gruesa, dé mediana edad, con el cabello muy rizado.
—¡Cielos! —exclamó la señora—. ¡Toda una delegación acude a visitarme! Entrad, entrad.
Pete observó que el interior de la sala estaba en condiciones mucho mejores que el exterior de aquella vieja casa.
—¿Quiere usted sentarse? —dijo la señora, amablemente, a la madre de los Hollister—. ¿Vienen a venderme algo?
—No, no —contestó Pam—. Veníamos a preguntarle por la nota que usted encontró cerca del edificio del Empire State.
—¿Se trata de eso? —preguntó la señora, con expresión dramática—. ¿Habéis visto mi anuncio en el periódico? ¿No es la cosa más cómica del mundo? ¿Sabéis una cosa? La nota bajó, volando, y fue a aterrizar en mi sombrero. Aquí está. Yo os la mostraré.
La señora Meeker fue a un armario y sacó un sombrero que a Pete y Ricky les recordó un gigantesco buñuelo, cargado de flores. Desde luego, no era sorprendente que un sombrero tan grande hubiera servido de campo de aterrizaje a la nota en chino.
—Quedé tan sorprendida… —continuó la señora, siempre con gestos exagerados—. Creí que alguien me gastaba una broma. Levanté la mano y cacé la nota… ¡Y ya veis! Estaba escrita en chino… Vosotros sois chinos, ¿verdad? —preguntó a Jim y Kathy.
—Somos americanos, descendientes de chinos —le contestó Jim, con una sonrisa.
—Sí, sí —prosiguió la señora gruesa—. La nota parecía importante, ¿comprendéis? Puede que alguien la haya dejado caer desde un avión, pensé, por eso puse el anuncio en el «Greenwich Village», ese periódico que leéis los chinos de aquí.
—Por favor, señora Meeker —dijo Pete, impacientándose—. Nosotros creemos que esa nota es nuestra. ¿Puede enseñárnosla?
—¿Os pertenece a vosotros?
La boca de la señora Meeker quedó abierta en un círculo perfecto y sus ojos se abrieron como si las pupilas quisieran salírsele de las órbitas.
—Sí. Encontramos la nota en nuestra ciudad de Shoreham y la hemos traído a Nueva York. Pero se me escapó de las manos cuando estábamos en lo alto del Empire State —explicó Pam.
—¡Horror de los horrores! ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo esa nota.
—¿Que no la tiene? —repitió Pete.
—¿Qué ha hecho con ella? —inquirió Kathy.
La señora Meeker enlazó los dedos nerviosamente.
—Pues… Pues se la di a ese hombre. Él me dijo que era suya…
—¿A qué hombre? —preguntó Jim.
La señora Meeker respondió que, hacía cosa de una hora, había ido a visitarla un chino.
—Al menos, tenía cara de chino —aclaró—. Aunque…, puede que no del todo. Bueno. Mitad y mitad.
—¡Era Hong Yee! —exclamó Pete moviendo la cabeza tristemente.
—Él me dijo que la nota le pertenecía. ¿Era muy importante?
—Sí. Mucho —respondió Pete.
—Oh, hijitos. ¡Cuánto lo siento! —se disculpó la señora Meeker.
—Tal vez la nota que Usted encontró no era la nuestra, después de todo —intervino la señora Hollister—. ¿Puede usted darnos algún detalle de la misma?
—No mucho —replicó la señora Meeker—. Todo estaba escrito en chino, menos una palabra. Pude leer «socorro».
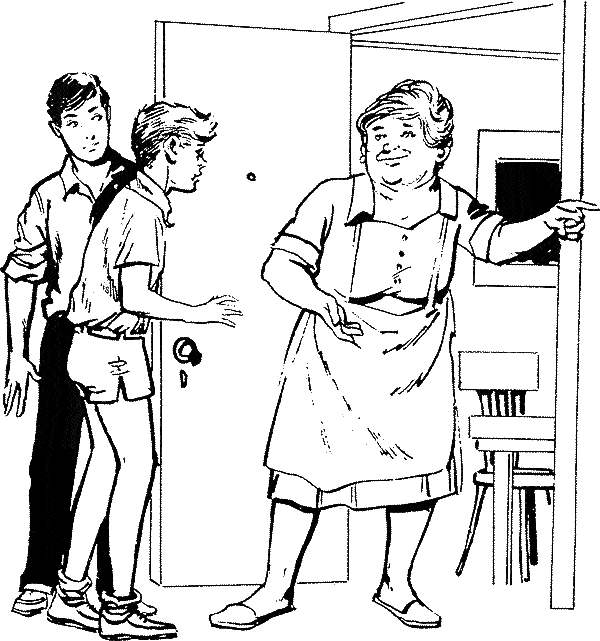
—Entonces, era nuestra nota —afirmó Pete.
La señora Hollister se puso en pie, diciendo que debían marcharse ya. De nuevo la señora Meeker habló de lo mucho que lamentaba lo sucedido.
—La verdad es que no ha sido culpa suya, señora —dijo la señora Hollister—. Muchas gracias por haber procurado ayudar a los niños.
Casi no se pronunció ni una palabra durante el regreso al apartamiento, hasta que Holly dijo:
—Bueno… Aunque Hong Yee se haya llevado la nota, puede que se le pierda…
—Sí. Pero ya sabe todo lo que dice —repuso, tristemente Pam.
Cuando llegaron al apartamento, el señor Foo cruzó el vestíbulo para acudir a verles. Su rostro estaba radiante.
—¡Tengo buenas noticias para vosotros! Primero: he visto el satélite de juguete y creo que podré ayudar al señor Davis. Esta tarde empezaré los experimentos.
—¡Estupendo! —dijo Pete.
El señor Foo se volvió a la señora Hollister.
—Su marido me ha pedido que le diga que pasará el día con el señor Davis. Y ahora —añadió el chino— noticias de otra clase. He recordado haber leído, entre las viejas cartas de mi padre, algo sobre un túnel. De modo que fui a leer de nuevo las cartas.
—¿Y qué ha averiguado? —preguntó Pete, interesadísimo.
La contestación del señor Foo, sin embargo, no fue muy emocionante. Había encontrado la carta en que se citaba la existencia de un túnel secreto, pero no decía en qué lugar.
—En realidad —tuvo que confesar el chino—, no sé si mi padre se refería a algún túnel que él conocía en el barrio chino o a alguno del que leyó información en el libro que había comprado. De todos modos, pensé que la información podía seros útil.
—Claro que puede serlo —contestó Pete.
—No entiendo cómo —declaró Ricky.
—Buscando algún túnel que haya en esta ciudad.
—Sí, pero puede que ahora ya hayan sido rellenados y tapiados —objetó Pam.
El señor Foo aseguró que todavía había muchos túneles en Nueva York.
—El distrito financiero está plagado de ellos. Algunos datan de la guerra civil y se utilizan como comunicación entre oficinas o bancos.
—¡Canastos! ¿Están llenos de dinero esos túneles? —preguntó Ricky.
—Al menos uno, en particular, sí —contestó, con una sonrisa, el señor Foo—. Contiene seis mil millones de dólares en oro.
—¡Zambomba! —exclamó Pete.
El señor Foo añadió que el dinero, que estaba en lingotes de oro, se hallaba almacenado a una profundidad correspondiente a cuatro pisos, en el Edificio de la Reserva Federal.
—Debemos ir a verlo antes de marchar de Nueva York.
—Pero, primero, tendremos que seguir con nuestro trabajo detectivesco —dijo Pam—. Vosotros dos, Jim y Kathy, ¿queréis ayudarnos?
—Naturalmente —contestaron, al momento, los dos chinitos.
Y Jim añadió:
—Nos gusta jugar a los detectives.
Pam se volvió al señor Foo, para decir:
—Si su padre se refería a un túnel verdadero, tal vez se encontraba situado donde vivían ustedes antes.
El chino sonrió.
—No recuerdo ningún túnel allí, pero podéis mirar, de todos modos. Aquello ya no es una vivienda.
—¿Qué es, entonces? —preguntó Pam.
—Una tienda, en Pell Street.
Y el señor Foo les dio la dirección. Los Hollister miraron a su madre. Ella les sonrió y dijo:
—Tenéis mi permiso para ir, si al señor Foo le parece bien. —Y cuando el chino asintió, ella añadió—: Yo prepararé la comida mientras estéis fuera.
A los niños les brillaban los ojos de emoción.
—¡En marcha, detectives! —dijo Pete.