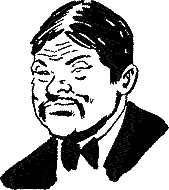
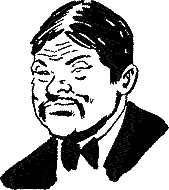
—¡Jim! ¡Jim! —gritó Pete, palpando por todas partes, en torno a él.
Por fin sus manos localizaron al chino y se encendieron las luces, permitiendo ver que el nuevo amigo de Pete reía en silencio.
—Siento haberte asustado, Pete —dijo Jim—. Pero no he podido resistir la tentación.
Luego explicó que su padre había ideado aquella trampa para ladrones, por si alguna vez alguien iba a husmear a su taller.
—La broma me ha dejado patitieso —dijo Pete, sin enfadarse en absoluto—. Tu padre debe de ser un mago.
De repente, Pete tuvo una idea.
—¡Zambomba! Esto podría dar resultado.
Ahora fue Jim quien quedó perplejo.
—¿Qué quieres decir con eso?
Pete le habló del Satélite Volante y de que necesitaban un experto en electrónica para perfeccionarlo.
—Pues a lo mejor mi padre podría ayudaros —admitió Jim, mientras Pete y él salían del taller para bajar, de nuevo, al parque.
En aquel momento regresaba la señora Hollister con Sue.
—Creo que será mejor que ahora nos marchemos —dijo.
Jim miró su reloj de pulsera.
—Siento que mis padres se retrasen tanto hoy. Si no pueden ustedes esperarse más, supongo que podrán conocerse otro día.
—Sí, sí —resolvió Sue—. Yo quiero volver al barrio chino, porque tiene restaurantes por arriba y restaurantes por abajo, y por el medio, también.
Los otros se echaron a reír. Entonces, Kathy, Holly y Pam se acercaron al grupo.
—El barrio chino debe de ser un lugar fascinador para vivir —dijo la señora Hollister.
—Es muy entretenido —contestó Jim—. Pero hay demasiados habitantes. Algunos chinos empiezan a trasladarse a Long Island y otras zonas.
—Tengo una idea —dijo la señora Hollister—. Venid a vernos esta noche con vuestros padres al hotel.
—Creo que a ellos les gustará mucho —opinó Kathy—. Se lo diremos.
Los Hollister se despidieron y volvieron en el coche al hotel Cosmos. El señor Hollister ya estaba allí. Explicó que había estado todo el día trabajando con el señor Davis pero, que el Satélite continuaba sin funcionar debidamente.
—Tal vez el señor Foo pueda ayudarnos —dijo Pete, que luego habló de las creaciones electrónicas del chino.
Estaba la familia acabando de cenar cuando en el comedor anunciaron que llamaban por teléfono a la señora Hollister. Volvió unos minutos más tarde, sonriendo.
—Era la señora Foo —dijo—. Han aceptado nuestra invitación y llegarán a las ocho.
Al terminar la cena, la familia se dirigió al ascensor del vestíbulo. Cuando todos estuvieron dentro, el señor Hollister cerró la puerta.
—¿Quieres hacer el favor de apretar el botón? —pidió a Sue.
El señor Hollister levantó a la pequeñita en vilo. Sue oprimió el botón del piso décimo segundo y empezaron a ascender.
—Creo que es preferible recibir a los Foo arriba —opinó el padre—. Vosotros, niños, podréis jugar en vuestras habitaciones, mientras los mayores hablamos del Satélite.
Puntualmente, a las ocho, el zumbador de la puerta anunció la llegada de los Foo. El señor Foo, un hombre de unos treinta y cinco años, era de constitución menuda y llevaba lentes. Su esposa tenía el rostro dulce, ovalado en forma de corazón y, cuando sonreía, en la mejilla izquierda se le formaba un hoyuelo.
—¡Cuánto nos alegra conocerles! —exclamó, afablemente, la señora Hollister, mientras entraban los visitantes.
Cuando los Foo estuvieron cómodamente sentados, Pam habló del libro de los túneles y la nota escrita en chino, dirigida al hijo de Yuen Foo.
Paul Foo quedó asombrado.
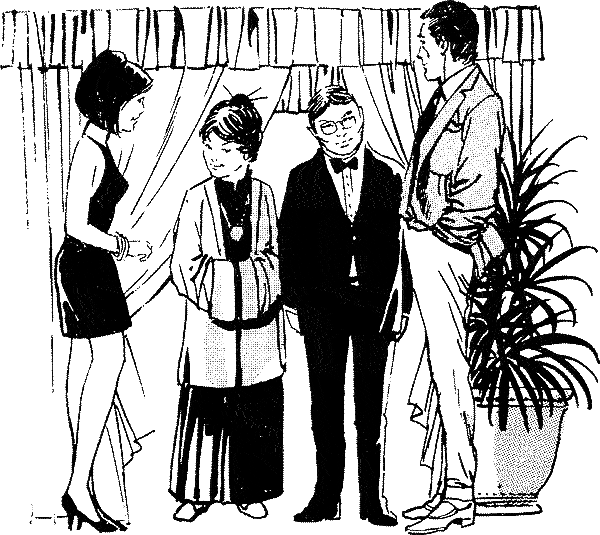
—¡Esa carta era para mí! —dijo—. Yo soy su único hijo. Pero mi padre no me habló nunca de ningún tesoro oculto. El que hable de un pájaro es lo más intrigante de todo.
El señor Foo dijo que había recibido unos pocos libros como herencia de su padre, pero no los miró.
—Presté ese de los túneles a un amigo, a quien se le perdió.
—Y ahora nosotros hemos perdido la nota —dijo Pam, con un suspiro.
Pete preguntó:
—¿Tuvo usted la estatua de una diosa en su hogar?
—No, mientras viví en mi tierra. Luego pasé varios años en Honolulú. Allí conocí a mi esposa. Entre tanto, mi padre marchó a China, donde murió. Sus pertenencias se reunieron y fueron vendidas por un abogado en Nueva York, antes de que yo volviese aquí.
—¿Sabe usted qué enemigos tenía su padre? —preguntó Pam—. ¿Había alguien que se llamase Hong Yee?
El señor Foo repuso que no sabía que su padre tuviese ningún enemigo temible.
—Vagamente recuerdo algunas inquietudes suyas, pero mi honorable padre era un hombre muy reservado y nunca reveló de qué se trataba.
Paul Foo añadió que, estando en China, su padre le había enviado un mensaje muy curioso a Honolulú.
—La nota decía: «El mayor tesoro va a ser encontrado en tu hogar».
Con una sonrisa, la señora Foo explicó:
—Naturalmente, supusimos que se refería a nuestros hijos. Ellos tenían, entonces, un año de edad.
—Sin duda alguna, Jim y Kathy son unos tesoros —concordó la señora Hollister, también sonriendo.
—Pero la información que ustedes me dan me lleva a creer que mi padre tenía algo más en mente, cuando envió ese mensaje. La palabra «socorro» era entre mi padre y yo una clave, cuando yo era muchacho. Quería decir: busca la escritura invisible.
—Todo encaja, entonces —dijo Pam.
Pete sugirió que, tal vez, algunas cartas antiguas de Yuen Foo podrían dar nuevas pistas del misterio.
—Sí, sí —admitió el señor Foo—. Tengo unas cuantas en mi oficina, situada en la zona comercial. No dejaré de examinarlas.
Luego, el chino cambió de tema. Cortésmente, hizo preguntas sobre Shoreham y pareció muy interesado en la descripción que le hicieron los Hollister sobre el Centro Comercial. Pero esta conversación no era muy interesante para los niños, que se marcharon a sus habitaciones, a hablar. Nadie se dio cuenta del momento en que Suey y Holly salieron, silenciosas, al pasillo. Su ausencia se advirtió cuando la señora Hollister empezó a servir cerveza y pastelillos.
—¿A dónde han ido las dos pequeñas? —preguntó.
En aquel momento sonó el zumbador de la puerta. Salió a abrir el señor Hollister y se encontró con el director del hotel, un hombre de anchas espaldas, que ocupaba todo el umbral.
—Señor Hollister, creo que debe usted saber que sus dos hijas menores están encalladas.
—¿Encalladas? ¿Dónde?
—En el ascensor.
—¡Dios mío! —se asustó la señora Hollister.
—Ya hemos enviado a buscar a nuestro mecánico. Pero tardará un rato en llegar.
El señor y la señora Hollister pidieron excusas a los visitantes y corrieron al pasillo. El cuadro de llamada del ascensor indicaba que se había estacionado entre los pisos sexto y séptimo.
—Creo que ya conozco el motivo —afirmó el señor Hollister.
Y corrió escaleras abajo, seguido de cerca por su esposa. Al llegar al sexto piso, el señor Hollister acercó los labios a la puerta del ascensor, gritando:
—¡Holly! ¡Sue!
—Di, papá —contestó la vocecilla llorosa de Holly.
—¿Qué ha pasado?
—Estábamos jugando, pero ya no es divertido.
—¡Quiero salir! —chilló Sue, con grandes hipidos.
—Pronto podréis hacerlo —prometió el padre—. Escuchadme con atención.
Dijo a sus hijas que examinasen bien las puertas. Había la posibilidad de que viesen una pequeña ranura entre las dos hojas de la puerta. En tal caso, eso habría detenido el ascensor.
—Si está abierto, cerrad bien.
—¡Ya lo veo! —gritó Holly.
En aquel mismo momento se produjo un chasquido y un zumbido. El ascensor descendió hasta el sexto piso y la puerta se abrió. Las dos niñas salieron corriendo, y la señora Hollister las recibió en sus brazos.
—Espero que eso os sirva de lección —dijo, severo, el director del hotel—. No se debe jugar con los ascensores.
Y dando media vuelta, el señor se alejó, sin dar ni tiempo a que las niñas dijesen que lo lamentaban.
Los Hollister entraron en el ascensor y fueron hasta el piso décimo segundo. Unos vasos de refresco de jengibre con cubitos de hielo hicieron que las niñas olvidasen pronto su espantosa experiencia.
Al poco, el señor Hollister dijo:
—Señor Foo, mi hijo Pete me ha informado de que es usted mecánico electrónico.
El chino sonrió, asintiendo.
—Pensaba que tal vez pudiera usted ayudarnos a un amigo mío y a mí en cierto proyecto —dijo el señor Hollister. Y a continuación puso al chino al corriente del problema que tenía el señor Davis—. Conseguimos elevar el satélite hasta la luna de juguete, pero se mueve zigzagueando en su órbita. ¿Cree usted que podría ayudarnos a superar ese problema?
—Haré cuanto pueda —afirmó el señor Foo.
El señor Hollister le entregó una tarjeta comercial del señor Davis, y el oriental prometió visitar al diseñador de juguetes al día siguiente.
Cuando, un poco más tarde, la familia Foo se despedía de los Hollister, la señora Foo dijo a la madre de los Hollister:
—Tengo una idea. Si es que desean resolver un misterio del barrio chino, lo mejor sería que vivieran ustedes allí.
Pete, que oyó aquellas palabras, preguntó:
—¿Quiere decir que vayamos a vivir al barrio chino, señora Foo? Pero ¿a dónde? No he visto hoteles por allí.
La señora Foo repuso que su hermano y familia, que ocupaban un apartamiento enfrente del suyo habían ido a Hong Kong en viaje de negocios.
—Su apartamiento ahora se encuentra libre, y estoy segura de que no les importará saber que lo han ocupado ustedes, durante su visita a Nueva York.
—¡Pero nosotros no podemos aceptar una hospitalidad tan generosa! —objetó la señora Hollister.
Pete contuvo la respiración. ¡Sería estupendo! ¡Si su madre se decidiese a aceptar…!
El señor Foo intervino, asegurando:
—Nos encantaría tenerles como vecinos, aunque sea sólo por pocos días.
—Y a nosotros también, ¿verdad, Kathy? —dijo Jim—. Nos parecen muy simpáticos los Felices Hollister.
La calurosa invitación de la familia Foo persuadió al señor y a la señora Hollister. Después de consultarse en silencio, con la mirada, marido y mujer sonrieron.
—Muchísimas gracias. Aceptamos —dijo la señora Hollister.
La señora Foo buscó en su bolso para dar a la señora Hollister las llaves del apartamiento.
—Pueden trasladarse mañana por la mañana —dijo con sus dulces maneras.
Cuando los Foo se hubieron marchado, Pam exclamó:
—¿Has visto qué personas tan maravillosas, mamá?
Ricky, Holly y Sue, por su parte, daban zapatetas de alegría.
La señora Hollister estaba de acuerdo en que los Foo eran de las personas más amables y complacientes que habían conocido.
Todos estuvieron muy atareados a la mañana siguiente, haciendo las maletas para el traslado. Después que el señor Hollister hubo pagado el hotel, un mozo les llevó las maletas hasta el coche de alquiler, y la familia emprendió la marcha en dirección al barrio chino.
Kathy y Jim les esperaban en la acera y les ayudaron a subir los equipajes al apartamiento lindante con el suyo, ayudando a Sue, que no podía con la enorme maleta que había agarrado.
La señora Hollister prorrumpió en una exclamación de alegría. La casa estaba amueblada lujosamente, con piezas de adorno, gruesas alfombras, jarrones hermosísimos y buenas pinturas.
—Sabía que iba a gustarles —dijo Kathy, al ver las expresiones de los recién llegados—. Ahora les dejaremos para que puedan sacar las cosas de las maletas con tranquilidad.
Los dos gemelos hicieron una educada inclinación con la cabeza y se marcharon.
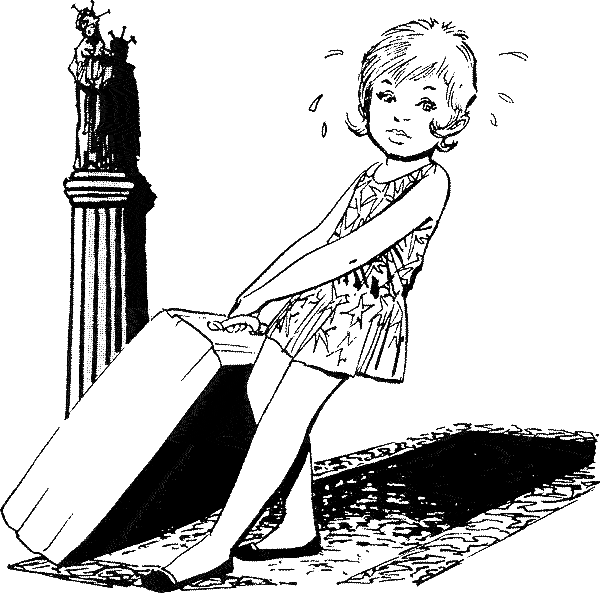
La señora Hollister seleccionó los dormitorios para los niños. En seguida, sacaron las cosas de las maletas y se reunieron en la sala. En aquel momento se oyó llamar, con brusquedad, a la puerta. Pete abrió. Y quedó asombradísimo al ver un policía de severa expresión.